
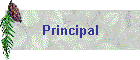
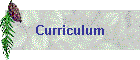



LA REUNIÓN
Una explicación no pedida 3
La llamada 5
El viaje 9
La llegada 14
La inauguración 19
El Primer Acto 25
La discusión 33
El intermedio 37
Concluye el Primer Acto 39
La comida 41
El Segundo Acto 44
La discusión 50
Las réplicas doctorales 55
El coctel 58
En la celda 63
El Desayuno 65
El Tercer Acto 70
La discusión 75
Yo 78
Sigue el Tercer Acto 85
Concluye el Tercer Acto 88
La comida 90
El Cuarto Acto 90
Al final 102
Como epígrafe retardatario 104
Una explicación no pedida
Nadie es perfecto y yo, para confirmar la norma, soy un profesor universitario. Expresión de un universo cuyos inciertos méritos se mezclan con menos inciertos vicios. De los cuales no hablaré porque no es fácil encontrar a alguien, incluyéndome a mí, interesado en el asunto. Desde esta atalaya de vidrios empañados, suponiendo que exista alguna de cristales diáfanos, me veo obligado (qué remedio) a observar el mundo. Aunque no sea fácil creerlo, incluso entre los ropajes ostentosos de los habitantes de esa cosa que se autodenomina academia, se esconden a veces seres humanos: individuos que miran el mundo buscando respuestas. Respuestas que a menudo tienen el gusto travieso de contestar demandas que no se hicieron o que alimentan secuelas de preguntas imprevistas. Y no hablaré de "condición humana", que es una anguila escurridiza que se entretiene escapándose de las manos que creían, santa ingenuidad, haberla atrapado.
En esta confesión preliminar tendré que reconocer dos defectos iniciales de una gravedad que cada lector clasificará según sus humores e inclinaciones. Mi condición de hombre de izquierda y de moderado anacoreta. Ser de izquierda cuando el nuevo milenio acaba de comenzar a gatear, parece un disparate, como la obcecación de quien emprende un viaje a otras tierras llevando consigo, según orígenes y gustos, spaghetti o salsas enlatadas de chile chipotle. Como entrar a otro tiempo, cargando obtusamente los jirones de un pasado que, para empeorar las cosas, envejeció mal. Para mi parcial descargo, sólo puedo decir dos cosas. Mi ser de izquierda carga sí inercias, pero también, según los días, un revoltillo variable de vergüenzas. La segunda es la terquedad del náufrago que, no sabiendo hacer otra cosa, vuelve a embarcarse aunque lo haga ahora con cierta circunspección echando miradas aprensivas hacia casco, castillos y cubiertas. Sobre los puentes de mando, mi confianza, creo, se ha deteriorado irremediablemente.
La condición de moderado anacoreta es algo que la vida, mezcla de genes y accidentes, me ha hecho descubrir en mí mismo en los últimos años; y que un amigo me reveló con claridad brutal, hace poco. En una reunión social, le preguntaba quién era alguien que me había saludado con familiaridad. Abro un paréntesis. Vivo en el constante embarazo de no poder asociar las caras con los nombres de sus portadores. Una fuente eterna de dudas y sonrojos. El amigo en cuestión me contestó a boca de jarro: el problema es que no te fijas porque estás técnicamente impreparado para la vida en sociedad. Confieso que es cierto. La ingeniería de la convivencia no se me da con aquella soltura que observo con celos en otros. Lo cual explica probablemente mi condición de profesor: la universidad como convento laico, una forma de repliegue, un estar en el mundo sin estar realmente en él. Estar o no estar, éste ha sido el dilema que la vida universitaria me ha resuelto bondadosamente. La mía es una cárcel abierta: una cueva tapizada de libros adonde regresar y un lugar desde donde escaparse cuando el tedio te envuelve en una densa capa plomiza. En fin, una realidad atenuada.
Pero hay algo más que debo decir ahora para que el ego no me estorbe demasiado en la historia que contaré aquí. Soy extranjero. Necesito eliminar el posible patetismo que carga la palabra haciendo una afirmación estadística: he pasado la primera mitad de mi vida en Italia y la segunda en México. Dos países que se enredan dentro de mí y que me producen una mezcla inestable de orgullo y vergüenza. A veces me ocurre sentirme extranjero, sobre todo cuando alguien me recuerda que lo soy.
Una última referencia personal a la cual miro con soterrada vanidad: el orgullo de haber llegado al Dos mil. Ha sido todo un logro. Después se me ocurre pensar en mi madre y para ella fue una hazaña de creatividad, de soportación sin ser una santa, de soledad, sobre todo la soledad, aceptada con dignidad como una segunda piel.
Bien, las coordenadas están dadas: profesor, izquierdista, anacoreta, extranjero y orgulloso. Ahí en medio, entre estas cinco dimensiones, está ese sujeto que, por costumbre y necesidad, llamo yo. Y ahora ya sólo queda explicar qué hace en estas páginas ese yo. Está aquí para contar una historia, la de una reunión de intelectuales de izquierda en una ciudad de la provincia mexicana, Puebla. ¿Es posible imaginar algo aparentemente menos atractivo?
La llamada
fue inesperada. Estaba encerrado en los seis metros cuadrados de mi cubículo y trataba de ordenar ideas y materiales varios para la conclusión del segundo capítulo de un libro que se me ha vuelto una condena autoimpuesta. Cuando lo comencé, hace tres años, me parecía que el tema era novedoso y capaz de producir luces inéditas. Y como casi siempre ocurre, me lancé a la empresa con una mezcla de ingenuidad, excitación y espera de grandes descubrimientos. No es que ahora haya perdido mis esperanzas, pero no hay nada como la rutina para sofocar el entusiasmo. Después de haber leído centenares de libros, documentos y artículos de revistas especializadas comienzo a sospechar que el mundo era menos ignorante de lo que suponía inicialmente y una que otra duda me asalta, de vez en cuando, sobre la originalidad absoluta de mis ideas rectoras, por llamarlas de alguna manera. Aquella mañana me fatigaban dos cosas. La primera era que, para completar el último capítulo del libro me faltaba un año y comenzaba a agobiarme ese rutinario picar piedra para construir una estructura que al inicio, y en el encierro de mi mente, me parecía más resplandeciente que el resultado final que ahora comenzaba a vislumbrar. ¿Por qué será que las realizaciones son casi siempre más triviales que las ideas que las inspiraron? Musil decía que convertir en realidad una idea es comenzar a traicionarla. No quisiera usar la antropología para redimir mi vacilante psicología, pero espero que sea así. Escribir un libro es fijar un rumbo que se perderá recorriéndolo: una mezcolanza de frustraciones y de descubrimientos inéditos. Un perderse y encontrarse que avanza entre desaliento y excitación.
La otra fuente de molestia es que me preguntaba cuánto ganarían por cada página de sus novelas Stendhal o Tolstoi. Cobro mi sueldo desde hace tres años para escribir mi libro y comenzaba a sospechar que la retribución que el Estado mexicano hace el favor de depositarme cada quincena, y lo que me habría depositado un año más, era probablemente muy superior, por página escrita, de lo que el francés o el ruso habían recibido por sus obras. Un pensamiento que no contribuía a levantarme la moral. Envuelto en este estado de ánimo -para el cual el único remedio es seguir picando piedra con la obtusidad de un condenado que hace su trabajo con más ahínco de lo que los carceleros le exigen- sonó el teléfono.
No me gusta el teléfono. Es una intrusión de gente que quiere cosas y sobre todo la peor: ocupar tu tiempo. Pasados los cincuenta se tiene poco tiempo hacia delante y el tener mucho hacia atrás obviamente no es un gran consuelo. Me imagino que en la última parte de nuestras vidas, los seres humanos intentamos hacer aquello que el embotamiento de la juventud no permitió cumplir. Hay mucho por hacer y poco tiempo para llegar, si no cerca, por lo menos no tan escandalosamente lejos de lo que en la juventud uno decidió que era. Para mi desgracia, estoy lejos de mis deseos (llamémoslos ambiciones, imágenes idealizadas de mí mismo o lo que sea) y el budismo no se me da. Levanté el auricular.
Era un viejo amigo a quien no veía desde hacía años. Una de las primeras personas conocidas en México cuando estaba recién desempacado por estos rumbos. Yo, no él, que es mexicano, historiador, marxista y antiguo dirigente de ese Partido Comunista que, después de décadas, como dirían mis hijos, de no pegar el chicle, decidió, en un acto inesperado de lucidez, disolverse. Había dejado el país, él, no yo, para ir a enseñar no sé qué en no sé cuál universidad de Estados Unidos. Una amistad lejana, construida sobre un conocimiento ocasional y que nunca tuvo que ponerse a prueba con la frecuentación consuetudinaria. Con el paso de los años, su comunismo de juventud se había desdibujado hacia una visión socialdemócrata que era exactamente lo que en México resultaba brillantemente ausente. De un aislamiento a otro. Como retomando una conversación interrumpida hace años, se puso a hablarme de su descontento frente a la izquierda de su país. Sólo recuerdo algunas de las palabras que me llegaban por el cable: populismo, mesianismo, caudillismo, ausencia de discusión política seria. Para concluir, y mostrarme todo su enfado hacia un atraso cultural que le parecía escandaloso, dijo: habrase visto una izquierda que habla de lideres naturales. En lugar de ir hacia adelante, vamos hacia atrás.
Su desahogo era parte de los prolegómenos de algo que tenía en la cabeza. Me invitaba a un seminario de intelectuales de izquierda en la ciudad de Puebla. Sintió la necesidad de aclararme que se trataría de un encuentro cerrado, sin prensa ni público: una especie de encuentro de penitentes de muchas creencias, si no derrotadas, que obviamente no estaban en el momento más brillantes de sus antiguas certezas. Se trata de saber, dijo, en qué punto estamos después de tantos naufragios, qué aprendimos, si es que lo hicimos, y si tenemos algunas ideas comunes sobre la refundación cultural de esa cosa, la izquierda, que en la historia de México ha sido más un fenómeno de feligreses de varios cultos en la contemplación de sus propios exclusivos ombligos que un fenómeno de masas. ¿Podría hacerme cargo de una ponencia de quince minutos para introducir la discusión sobre los temas de economía internacional? Mi respuesta fue no. La cosa no me atraía sobremanera. Pero la respuesta también fue sí: me interesaba conocer el mood de los intelectuales de ese archipiélago fantomático que es la izquierda mexicana. Una clase de bicho con el cual no tengo, suponiendo que lo tenga con otros, una relación habitual. Mi única o, por lo menos, la mayor vinculación con el mundo, y mucho me temo que se trate de un vínculo algo unilateral, son mis clases y los artículos semanales que desde hace década y media escribo en un periódico de
Me ganó la vanidad. Que alguien se acordara de mi existencia me hacía pensar que mis mensajeras botellas periodísticas, lanzadas a las olas los martes de cada semana, en algunos casos, por lo menos en el de mi amigo, habían llegado a su destino. No podía responder que no a lo que me parecía un reconocimiento. Acepté participar con la reserva, para mis adentros, de que no abriría el pico. Con la mejor técnica de marketing, mi interlocutor me anunció la presencia de varios nombres altisonantes del Gotha de la intellighentsia izquierdosa de México. Y tal vez ésta no fue la razón menor de mi aceptación. En más de veinte años de vivir en México son muy pocas las personas con las que me frecuento regularmente y menos aún las personas importantes. Quiero decir, para que nadie se ofenda, aquéllas cuyos suspiros o ritmos cardíacos afectan de alguna manera el metabolismo intelectual, o de cualquier otro tipo, del país.
Voy a ilustrar con un ejemplo mi condición semieremítica. Una compañera de trabajo con vocación de Celestina, me preguntaba hace algunos días si tenía amigos solteros para invitar a su casa a una fiesta diseñada para acercar corazones solitarios. Quedé pensativo sin encontrar ningún nombre que llenara el requisito. Y otro compañero de trabajo, que observaba mis dubitaciones, soltó: deja de lado amigos solteros, la cuestión es ¿tienes amigos? Obviamente tengo, pero prefiero no contarlos. A la hora de hacer sumas y restas, me temo que los dedos de una mano me quedarían sobrados. Me reí y luego pensé ¿por qué será que la gente, en ocasiones, en una sola frase dicha descuidadamente le revela a uno lo que creía su secreto mejor guardado? Moraleja: o soy transparente o mis conocidos son una bola de lacanes ambulantes.
Regreso a las personas importantes. Hace años, una de las principales revistas italianas me pidió, por boca de su director, un artículo que debía ser una entrevista doble a Octavio Paz y a Carlos Fuentes. Las elecciones presidenciales estaban en puerta y el enfrentamiento entre dos gigantes, en versión de querella en el star system, evidentemente era lo que más interesaba por razones de morbosidad intelectualperiodística. Tuve que confesar que no los conocía. Y tengo que abrir un paréntesis. A uno de los dos ya no lo conoceré y a veces me siento culpable por la maldita pusilanimidad que me hizo perder la oportunidad de acercarme a una de las cabezas más notables de la historia de este país y, creo, del mundo. De vez en cuando, me contento con leerlo y cada vez, leyendo palabras que me siguen pareciendo luminosas, experimento la sensación de que mi escritura es un ejercicio infantil. Sin embargo, y exactamente al mismo tiempo, es como si la inteligencia de Paz me contagiara. Me siento engrandecido, como si sus palabras fueran la envoltura fascinante de pensamientos que siempre pensé sin saberlo, o que bien pudiera haber pensado si sólo fuera un poco menos perezoso y un poco más inteligente. Pero él se fue y yo me quedo hablando con un fantasma y rumiando contra el destino y contra esa irremediable estupidez mía de suponer que el presente es eterno.
Vuelvo a la llamada. Dije que aceptaba la invitación sin renunciar a la reserva íntima de que tal vez no lo haría. Decir que sí me resulta a veces cómodo para rehuir explicaciones engorrosas que requieren tiempo y paciencia. Exactamente lo que normalmente me falta. El sí es más expedito que el no. Estar de acuerdo no requiere explicaciones, no estarlo supone envolverse en aclaraciones que uno no quiere dar y el otro no tiene interés en escuchar. Y decir que no tienes ganas, que aquel día piensas ir al cine o pasarte en día leyendo los periódicos o viendo la televisión, aún no forma parte de los códigos aceptables de la convivencia social. Sin considerar que dar respuestas por teléfono, o sea, en tiempo real, es algo que me resulta a menudo terriblemente fatigoso. Necesito tiempo para pensar y al otro lado del cable siempre está alguien esperando una respuesta inmediata. Si hay algo que envidio de los mexicanos es la soltura con que, en un giro de frases bien torneadas, dejan el interlocutor en una situación de perfecta vaguedad sin herir susceptibilidades. Yo, en cambio, me escucho farfullar dudas e incoherencias que deben producir en el interlocutor una impresión no excelsa sobre mi capacidad de razonar con coherencia.
El encuentro comenzaría un viernes y duraría dos días. Se me sugirió que llegara desde el jueves por la noche para participar descansado en la inauguración. Dije que lo pensaría. Pero la idea de dormir tres noches en un hotel, las de jueves, viernes y sábado, no me atraía en absoluto. Decidí finalmente que saldría la madrugada del viernes y dormiría en Puebla una sola noche, para regresarme el sábado por la tarde.
El viaje
fue placentero. Salí poco antes de la seis de la mañana por llegar a tiempo por la instalación formal de la reunión. Pocos carros en las calles y poca gente caminando, salvo por los rumbos de la calzada de Zaragoza (que recuerda el nombre de un joven general que, en un momento crítico de la historia de este país, no estaba del todo seguro si disparar contra los franceses invasores o contra la sociedad conservadora de Puebla), donde autobuses, más o menos destartalados, recogían racimos cerrados de rostros oscuros que apenas se distinguían en la negrura de gases y nubes de polvo del día que no terminaba de quebrar. Gente que se desparramaba a sus trabajos por distintos rumbos de la ciudad cargando en el cuerpo los vestigios de la tibieza de la cama mientras se enfrentaba al nuevo día en la peor forma. En autobuses glaciales, con una que otra ventanilla estrellada y convertida en puerta de túneles de viento para experimentar la resistencia, ya no de algún material, sino de gente de carne y hueso. Vehículos sobrecargados de gente en equilibrio precario entre el embotamiento de la noche y la irascibilidad del despertar. Sin considerar la cereza en el pastel: los malditos choferes con el radio a todo volumen.
Sin embargo, estas excepciones de una periferia que cada día amanece con millones de personas que marchan hacia talleres, casas donde hacer limpieza y cuidar niños, mercados, oficinas de intendencia del DDF, gasolineras o farmacias, no alcanzan a cambiar mi impresión de esta ciudad.
Tres clases de tiendas abrían poco después de las cinco, las lecherías, los bares y los negocios de periódicos. Refugios transitorios de luz y calor en los inviernos lúgubres de la ciudad. El rito matutino suponía, para la gente que entraba en el primer turno de la fábrica, una parada en el café y una lectura rápida de los periódicos frescos de la jornada. Daba la impresión que la tenue luz de la mañana fuera el acompañamiento musical de un ascenso social. Los primeros en despertarse eran los obreros y después, en rápida sucesión, los cafés comenzaban a poblarse entre las seis y las siete, siete y media, de oficinistas, maestros, profesionistas y demás figuras sociales que, por la dificultad de establecer un metro común y por escasez de imaginación, alguien bautizó como clases medias. En el café, obreros y albañiles eran los primeros en entrar y lo hacían tiritando en invierno, con el periódico doblado en los bolsillos de paletó y chamarras, mientras pedían un grigioverde, un menjurje de grappa y unas gotas de menta. La ciudad se reinventaba cada mañana entre el grigioverde y el café y entre L'Unità,
Es agradable manejar en carretera; sobre todo de noche o en la madrugada, cuando el sol aún no sale, pero se sabe que en algún momento lo hará, volviendo innecesarios los faros del automóvil. Como la espera confiada de un acontecimiento que romperá, con la negrura circundante, esa especie de entorpecimiento ensimismado que la oscuridad propicia. La carretera entre
Iba a la ciudad de Puebla con curiosidad hacia una intelectualidad de izquierda para la cual no tengo una simpatía desbordante, y con pensamientos perezosos que se prendían y apagaban sin orden o, por lo menos, sin ninguno que fuera racionalmente discernible. Me invadía una mezcla de temores y prejuicios. Algún tiempo antes, la universidad me había invitado a un coloquio de historiadores y no había sido una experiencia agradable. Recordaba el viaje de ida en una de esas camionetas modernas que están a medio camino entre el automóvil y el autobús, amplias y con aire acondicionado, que la universidad había enviado para recoger en México a un joven historiador de
Por esa amabilidad a la que uno se siente obligado cuando viaja en compañía de otros, se entabló un diálogo que terminó por ser deplorable. Una de esas conversaciones que en circunstancias normales interrumpiría para darme la media vuelta y entregarme a negras reflexiones sobre la irremediable estulticia del género humano. Pero ésta era una salida imposible estando en una camioneta que corría a cien kilómetros por hora sobre la carretera. Me ha ocurrido a veces hacer desplantes de este tipo, cuando mi tolerancia llega al límite de sus posibilidades que, confieso, no son muchas. La tolerancia será una esencial virtud democrática, pero si hay algo que me rebasa es la pedantería académica. Cuando mis congéneres se vuelven sibilas cumanas, me socorre a veces la ironía y, cuando la ironía me falla, no me quedan más recursos que alejarme lo más rápidamente posible de la fuente de esas nieblas pegajosas hechas de certezas librescas.
He vivido un cuarto de siglo en México y éste es mi país, aunque cada vez que lo pienso me sobrecoge una timidez que aún no me explico. Con mi forzado compañero de viaje entablé una conversación sobre no recuerdo qué tema. Tal vez hablábamos de algún episodio reciente de corrupción. Me escuchaba con esa atención tensa que, a veces, quien no está de acuerdo con uno usa como coraza para atrincherarse en una razón exclusiva que no quiere ser penetrada por otras. Aunque no haya motivos para que quien me lea en este momento me crea, de cualquier manera debo decir algo. Siempre trato de evitar que mis opiniones críticas sobre los acontecimientos de este país sean dichas con el tono de quien se complace en comparaciones construidas sobre la idea de que allá todo está bien y acá todo está mal. Si algo me esponja en la vida son las personas que creen que Dios, en el primer día de la creación, en la gloria de su creatividad inaugural, creó su terruño y, de ahí en adelante, cada vez más cansado, fue creando el resto del planeta. Tengo un pariente que está inconsciente y firmemente convencido de que, en el primer día de la creación, Nuestro Señor creó Saluzzo (una pequeña ciudad piamontesa donde los accidentes me hicieron nacer) y, al final de su primera semana de trabajo, ya cansado y tal vez algo borracho, creó Sicilia. Para no hablar de Africa, cuando Jehová estaba ya evidentemente trastornado y no sabía lo que hacía. En mis jerarquías de repugnancia, esta clase de personaje viene de la mano con el académico fanfarrón.
Por desgracia, habrá que reconocer que el mundo está todavía lleno de franceses que miran las pirámides de Cichen Itzá como una versión técnicamente mezquina de
¿Por qué digo esto? Obviamente, para salvarme el alma. Intento no ser (con cuanto éxito lo dirán mis no numerosas huestes de amigos y conocidos) un personaje de este tipo. Este es un país que quiero y que me duele. Y de pocas cosas estoy más seguro que de ésta: México imitará con éxito los modelos que escoja el día que se invente a sí mismo. Que sepa encontrar en su pasado lo mejor del futuro que desea. Mi antipatía hacia Porfirio, Díaz aclaro, viene de ahí, de ese intento descabelladamente frívolo de afrancesar una cultura con raíces profundas. En el Ipiranga, por desgracia, no había ningún periodista que recogiera los pensamientos del viejo dictador derrotado. Cierre de paréntesis.
Mi compañero de viaje me dejó hablar hasta que finalmente le salió lo que se le había atrancado en alguna parte del cuerpo. Sí, pero ustedes tienen la mafia, exclamó casi como una liberación. Como si la ley de gravitación homologara el planeta exculpando a México de sus vergüenzas. Mal de muchos, consuelo de tontos, creo que se dice. En Italia se diría, menos agresivamente, mal comune, mezzo gaudio. Como le ocurre a menudo a los que dejan que sus tripas prevalezcan sobre esa precaria razón que nos hace en medio de tantas señales equivocadas, mi interlocutor se quedaba corto. La mafia, la corrupción política, el débil sentido del Estado, la colusión entre políticos y criminalidad organizada, la hipocresía santurrona de los ladrones de Estado, la vacuidad ampulosa de politiquillos de cuarta categoría, una burocracia servil hacia arriba y arrogante hacia abajo. Eso había sido y, en buena medida, seguía siendo Italia. Y aquí me detengo porque no quiero enfrascarme en un concurso de a quien le fue peor en los últimos siglos. No me ofendió la mención de la mafia. Me resultó ofensivo el pronombre: ustedes. Más que ofendido me sentí excluido. Como si alguien me tirara la puerta a la cara, diciéndome: tú ocúpate de tus problemas y no te metas en lo que no te concierne. Intenté explicar que después de 25 años de vivir en México tal vez ya me merecía un trato distinto al de un turista. No criticaba a este país con la jactancia de quien cree que las respuestas estén impolutas en alguna enseñanza externa que no se aprendió. Pero, mientras hilaba palabras tras palabras, me daba cuenta de la inutilidad del esfuerzo. Hay cosas que no se pueden decir en voz alta, suenan falsas. ¿Cómo decir yo quiero a este país? Hay intimidades que, expuestas a la luz del sol, se vuelven anodinas, peor, hipócritas. Estaba airado conmigo mismo por dar explicaciones. En la primera oportunidad en que el silencio no pareciera demasiado espeso, me callé. Y así me quedé durante el resto del viaje.
Pero el mal augurio inicial sería el anuncio de lo que vendría. Fui hospedado en un hotel incómodo y repleto de participantes del coloquio de historiadores. Me molestaba estar en medio de gente que venía a lo mismo que yo y que sin embargo no conocía. Y la tecnología de las conversaciones casuales no se me da fácilmente. Mi compañero de viaje dio una tediosa conferencia en la que cada frase hospedaba el nombre de alguna figura excelsa de la historiografía, la filosofía y demás edificios consagrados del pensamiento. Me dio gusto reconfirmar para mis adentros que la xenofobia y la sandez -en este caso, en versión académica- son hermanas siamesas. Y no quiero ni hablar de los organizadores, que se comportaron, en contraste con una arraigada tradición mexicana de hospitalidad, como si fueran una mezcla de malhumorados empleados postales de
Con estos antecedentes, mientras el carro viajaba hacia la ciudad de Puebla, alimentaba ciertos temores sobre lo que me esperaba. Manejando, la mente se me iba hacia mi madre, en Italia, cuya enfermedad se agudizaba. Hacia mi hija pequeña, que había decidido irse a estudiar a Bologna después de año y medio en la facultad de filosofía de
La llegada
fue complicada, como siempre que voy a Puebla. Me pierdo irremediablemente y eso de las calles que se llaman oriente, sur, poniente, y con números que supuestamente las clasifican para simplificar la vida a los transeúntes, me parece un desplante de cultura protestante en un mundo católico que, por tradición, asigna a las calles nombres de próceres, poetas y demás personaje que la toponimia pretende inmortalizar. En los nombres de las calles, los adversarios de un tiempo se reconcilian y la historia nacional se vuelve ecuménica. No me gusta que se les dé a las calles números e indicaciones topográficas, en primer lugar porque normalmente no tengo la menor idea de qué significa concretamente, como indicador de dirección, oriente o sur, y en segundo lugar porque me produce una impresión desangelada de exactitud que revela en las ciudades una triste voluntad de precisión cartesiana. Como si poner números como nombres de calles fuera una forma de convertirlas en crujías. Pero tenía otro motivo de malestar: manejar en una ciudad de la provincia mexicana con placas del DF es una desgracia. Los demás automovilistas son inclementes frente a las hesitaciones, la marcha lenta del visitante que busca una dirección que no encuentra. La animadversión hacia la ciudad capital, que además de ser el corazón del país ha acumulado en los siglos hígado, riñones y casi todos los demás órganos en una especie de concentración autofágica, se descarga liberatoriamente en claxonazos agresivos hacia el desafortunado visitante que carga, con las placas del DF, un estigma inocultable.
Y no quiero ni mencionar el hecho de que pedir información de calles en México es normalmente una experiencia aterradora. Los mexicanos son amables y peligrosos: incapaces de decir que no saben dónde se encuentra un determinado sitio por algún tipo de timidez, se inventan, por amabilidad hacia el descarriado, las indicaciones más exóticas y son capaces de entregarlo a uno a la perdición más desesperante. No es que ésta sea una norma absoluta, pero el riesgo siempre está presente. Y buscar una calle a las ocho de la mañana, la hora en que llegué, en el centro de la ciudad de Puebla, no es una de las experiencias más gratas de la vida, entre taxis negroamarillos que van por las calles como almas en pena para aprovechar el momento alto de la demanda, y transeúntes que, como acabo de decir, son minas flotantes de una benevolencia descarriadora.
Llegué finalmente al lugar buscado, lo que no es prueba menor de la existencia de una piadosa mano divina. Entregué el carro a los encargados del estacionamiento y, como siempre, experimenté esa sensación de catacumbas que me producen los estacionamientos, un espacio que los arquitectos no terminan de humanizar. Empresa, probablemente, no de las más fáciles. Cada automóvil, individualmente considerado, puede incluso ser gracioso, pero todos ellos juntos producen un efecto de fealdad irremediable. Prefiero no preguntarme si lo mismo nos pasa a los seres humanos. Siguiendo al empleado, que había tomado mi ligera petaca, y cruzando una estrecha abertura, me encontré de pronto en un amplio patio del siglo XVII rodeado de severas y livianas columnatas: México. El ex convento de
Confesaré uno más de mis resquemores. La intelectualidad de izquierda que organiza un encuentro -en este caso sobre sí misma- me aterra. Temía que me hospedaran en uno de esos horribles hoteles modernos con pisos de mármol, flores de plástico, mesas de formica y demás delicias de la modernidad. Aclaro que no provengo de una familia de la aristocracia italiana sino más bien de clase media tirando para abajo y, sin embargo, será la edad, las ínfulas del "intelectual" que siente el deseo de ser reverenciado o, más piadosamente, mi mayor sensibilidad hacia lo bello que tal vez los años han intensificado, pero me entristecen los hoteles de medio pelo, oscuros, modernos y, a menudo, ruidosos. Debo decir que me paso la vida, además del encierro de mi cubículo universitario, viajando por el país para dar conferencias sobre temas de desarrollo, y la llegada a los hoteles de Tijuana, Jalapa, Guadalajara o Monterrey es siempre un momento crítico. El privilegio de conocer gente nueva tiene ese costo. He tenido mucha más suerte en los hoteles de Zacatecas, Querétaro, Morelia y Oaxaca. No quiero establecer una norma categórica, pero me temo que el subdesarrollo mexicano produce hoteles coloniales de una belleza asombrosa. Exactamente lo contrario de lo que ocurre en las zonas de mayor desarrollo del país. Pero, llegando a Puebla, mi mayor preocupación era otra: la posibilidad de que, en un desplante de parsimonia calvinista, los organizadores me obligaran a compartir un cuarto con algún desconocido. Que una ciega maquinaria organizativa decidiera por mí con quién compartir un cuarto de hotel no digo que me quitara el sueño, pero no estaba entre mis pensamientos más placenteros mientras entraba en el patio del Camino Real.
La visión del lugar me reconcilió con la izquierda mexicana y la encargada del hotel, bonita y eficiente, reforzó la primera impresión. Siguiendo al mozo que continuaba cargando mi imponderable, por el peso, maletín -haciéndome sentir una especie de maharajá manco-, penetré en los vericuetos del ex convento: un lujo sobrio en medio de viejos pisos de barro y espléndidos azulejos. El estrecho corredor del tercer piso, que recorríamos para llegar al cuarto que se me había asignado en la recepción, estaba alumbrado por claraboyas que daban al gran patio de abajo. En el muro de la derecha, nichos con santos o arcángeles como pétreos habitantes. Un convento. Apenas el mozo me dio paso para entrar en el cuarto, vi con alivio que había una sola cama, de esas que se llaman king o queen size y cuya diferencia nunca he aprendido. Después de las indicaciones de rito, se fue y me dejó solo.
Estaba en una antigua celda conventual con televisión y muebles de maderas viejas. Un arco en la pared indicaba el ingreso a un pequeño cuarto de baño que era un escueto muestrario de los azulejos poblanos. Dominaban los tonos pajizos con algunas incrustaciones de azulejos decorados a mano. Y otra vez descubrí algo que sé desde hace tiempo: en México, el alumno aventajó al maestro. En España, que trajo a estas tierras la cerámica vidriada desde Talavera y Santillana, no existe nada similar a la variedad, formas y colores de la cerámica mexicana. Hay aquí una exuberancia de formas y trazos y una vitalidad de colores que en España no existe. Y lo digo sin olvidar las maravillas de la cerámica mora de Al Andalus. El artesano indígena superó a su encopetado maestro en todo lo que a arte concierne. En otros aspectos, prefiero callarme para no meterme en camisa de once varas.
Me di un rápido duchazo más por el gusto de hacerlo en aquel lugar que por una estricta necesidad. Aunque, aquí también, prefiero no profundizar el tema, doloroso tal vez, de las relaciones entre la cultura italiana y el agua. Punto. Sólo diré que los indígenas mexicanos, aunque no creyeran en el Dios verdadero y no hubieran descubierto el uso de la rueda, tenían una frecuentación hídrica más consuetudinaria que sus descubridores europeos.
Bajé al vestíbulo. Entre las muchas gracias que me adornan, olvidé hasta ahora mencionar que soy un puntual patológico, lo que, como se entenderá fácilmente, en un país como éste, con una incierta relación con el tiempo, es fuente interminable de frustraciones, disgustos y rabietas. Míos, naturalmente. Apenas bajadas las escaleras -evité el ascensor para seguir la exploración del lugar- ahí estaban: un corrillo inconfundible de mis congéneres izquierdosos. Más como forma de presentación que para confirmar algo que me parecía obvio, pregunté si ellos también venían a
Hace poco me invitaron a dar una conferencia en una universidad privada de
Regreso al corrillo del Camino Real. A propósito ¡qué nombre tan feo! Me presento con la vaga esperanza de atisbar el asomo de alguna reacción en algunos de los presentes, más allá del asombro que normalmente produce mi apellido, fuente inagotable de murmuraciones y risitas ahogadas. Puntual: ninguna. Comenzamos mal, me dije. Caben dos posibilidades: no me conocen o si me conocen y, dada la pluralidad característica de la izquierda mexicana, mi heterodoxia, para llamarla de alguna manera, les cae directamente en la punta del hígado. En este último caso, la ausencia de reacciones sería obviamente muy comprensible. Pero, en realidad, queda espacio para otra posible interpretación: los mexicanos no son muy expresivos, por lo menos, no en las relaciones ocasionales. No obstante los estereotipos, en esta tierra, gustos y disgustos suelen disimularse como una forma de pudor en la que la sangre mexica prevalece sobre la otra. Y sin embargo, los mexicanos se sienten, con una parcial razón, latinos. Obviamente por el ancestro español y también por la cercana frecuentación con Estados Unidos, donde aparte de los wasp, casi todo los demás son latinos, lo que para esos wasp, que se sienten el ombligo del planeta, difícilmente podría considerarse un cumplido. A lo largo de los años me ha ocurrido en ocasiones que alguien me dijera: ah, ustedes también son latinos. Y no comentaré mis reacciones de pedigrí agraviado sobre eso de ustedes también.
Me pongo en el círculo de los que no saben quién soy o que lo disimulan muy bien, o que les importa un comino, escuchando las conversaciones entre personas que evidentemente se conocen hace tiempo. Escucho comentarios que no me gustan sobre los muchachos de
¿Estamos nosotros en una situación mejor? Porque habrá que recordar que estas mismas industrias liberaron millones de seres humanos encerrados en el universo rural proyectándolo directamente dentro de las delicias y los dolores de la modernidad. Y nosotros tampoco podemos ser considerados como la encarnación de la abyección. Sólo se me ocurre en este momento el sufragio universal. Estamos obligados a hacer las cuentas con responsabilidades concretas. Pero esto no es todo, debemos hacer las cuentas con las raíces culturales que llevaron a lugares tan inhóspitos. Como esos en que el paraíso se trastocó en la anulación de lo mejor de nosotros mismos. Si queremos seguir hacia adelante no parecería haber otro camino. Y no estoy pidiendo actos de contrición sino actos de autoconsciencia. Una virtud que vale hacia el pasado tanto como hacia el futuro. Estoy aquí para entender en qué punto estamos en este tránsito azaroso entre pasado y futuro. No sé qué esperar de mi tribu. Una tribu que no me gusta y que, sin embargo, es la mía. Por eso estoy aquí. Creo.
La inauguración
fue solemne. ¿De qué otra manera podría haber sido? México es un país de formas públicas aparatosas entrelazadas con sustancias sociales endebles. Hay un episodio revelador de
Un episodio extremo, evidentemente. Pero México es la patria del discurso florido, de la retórica pública y la solemnidad. Aquí
Cargando mi mezcla de interés y suspicacia, me fui hacia el lugar de la reunión a la cola de la palomilla de mis congéneres. Cruzamos el zócalo de Puebla, con su imponente catedral, querida por Palafox en el momento cumbre del enfrentamiento con los jesuitas -del que saldría derrotado- al lado de un jardín que, en los primeros tiempos coloniales, fue tianguis, único lugar donde los indígenas estaban autorizados a vender sus mercancías, para que los curas pudieran acarrearlos fácilmente a oír misa en las capillas cercanas. Un espacio público donde se impartía justicia y se ejecutaban las sentencias. Terminado el ciclo de los jueces y los curas, permanece el espíritu del tianguis. Entre niños que corretean, parejas que cuchichean en las bancas públicas, ancianos que leen el periódico, jóvenes que hacen lo mismo para consultar las páginas de anuncios clasificados buscando trabajo, está una plétora de vendedores de lo que sea: dulces, banderas en miniatura, globos, silbatos, refrescos, juguetes de plástico, helados. Y, naturalmente, policías de verde con uniformes raídos que, por alguna misteriosa razón, siempre son de una talla menor respecto a su complexión.
Los organizadores me habían enviado por fax el programa. De precisión teutónica en la ordenación de tiempos para exposiciones, discusiones, intermedios, comidas. La inauguración sería a la nueve de la mañana. Por eso había llegado a las ocho. Comenzó a las 9:35. Desde antes del inicio, estábamos ahí, frente a la puerta del salón indicado como lugar de la reunión, echando miradas nerviosas hacia los organizadores que no llegaban. Estábamos esperando a mi amigo, el de la llamada, el Gran Arquitecto de
¿Dónde sentarme? ¿Cerca de lo que parecía la cabecera, donde se acomodarían las autoridades universitarias en la inauguración y después, presuntamente, los encargados de las ponencias, o en el otro extremo? Recordé que en mis tiempos escolares siempre me sentaba hacia el fondo del salón de clase. Una manera de mantener cierta autonomía frente al maestro y, naturalmente, de echar relajo, enviar papelitos a los compañeros de más adelante y, en ocasiones, dormirme sin ser cachado. Atrás es el lugar de los réprobos, de los que prefieren estar en la periferia, en la sombra, para no ser obligados a una constante atención, para no pasarse todo el tiempo dando muestras de asentimiento a quien está facultado para hablar. ¿Dónde sentarme ahora, cuarenta años después? ¿Adelante o atrás? Estaba ahí para escuchar, tomar notas, entender, no pensaba tener ocasión para enviar papelitos ni para dormirme. Escogí, me he vuelto un socialdemócrata, un lugar a la mitad de la barra larga del rectángulo. Ni tan cerca ni tan lejos del lugar de las palabras.
En un extremo de la sala, entre la puerta de ingreso y las cámaras de televisión, habían acomodado una mesita con una gran cafetera y una caja de lata coloreada de galletas danesas de mantequilla. Al pie de la mesa, dos asistentes, en México se dice edecanes, bonitas y serviciales. Me pregunté si ellas también serían de izquierda y no pude evitar pensar que la izquierda estaba cambiando su estética. Entre el Camino Real y las galletas danesas debía estar ocurriendo algo nuevo en la cultura de mis hermanos de fe. Por las apariencias, bien podría haber sido ése el lugar de un seminario de corredores de bolsa. Ningún lujo, entendámonos, pero el lugar trasparentaba un cuidado inédito respecto a los patrones que, en mi memoria, tal vez mítica, se cargan de tintas oscuras: cuartos fríos, mesas temblorosas, humo sofocante y ceniceros repletos de colillas de cigarro y de puros toscanos.
Alrededor de las nueve y media, el Gran Arquitecto y el Rector hicieron su aparición. Pasando a mis espaldas, para llegar a las mesas de enfrente, mi amigo me dio un golpecito sobre el hombro para indicarme que había registrado mi presencia. Todo mundo tomó asiento. Silencio. Comenzó a hablar el Gran Arquitecto de la reunión, del que ya dije: marxista-ex-marxista, comunista-ex-comunista, historiador y profesor de alguna universidad de Texas. Cabello lacio, barba plateada, sesenta años o algunos más. Pensé que se conservaba bien y que seguía vistiéndose con ese gusto espartano que indicaba un soberano desinterés hacia las prendas que por la mañana encontraba en el armario. Rápido y sintético, no obstante la ocasión protocolaria, fue capaz de decir un par de cosas inteligentes. Primera: Puebla es un estado conservador con una universidad progresista. Y aquí estamos. Otra vez en el convento, pensé. Ni modo, el día que se escriba la historia de la izquierda latinoamericana, tal vez se descubra que, en una medida mucho mayor que en Europa, es una historia universitaria. De clases medias que convierten el marxismo en una especie de evangelio para entretener una clase de monjes laicos, a veces abnegados e incluso heroicos y, a veces, empalagosamente aburridos, que no encuentran la forma de vincularse al mundo, llamémoslo real, que los rodea, y se repliegan en el cultivo celoso de un futuro que la doctrina establece inevitable.
Las excepciones son pocas y la mayor sigue siendo esa versión peruana de Gramsci que respondía al nombre de Mariategui: un marxista original que, no por casualidad, no fue producto universitario. Y, tal vez, el mexicano Revueltas, un alma en pena que supo decir algunas cosas, en su tiempo importantes e incómodas. Otro no universitario. El resto, y no exagero mucho, es tan exuberante como la superficie de
Moraleja: una universidad progresista en una región de México tradicionalmente conservadora, mojigata incluso. Y, como siempre, los beatos crían hijos jacobinos. Regla antigua, con pocas excepciones en el sentido contrario. Pienso en José Luis Rodríguez Alconedo, orfebre poblano, pintor y revolucionario. Autor de un famoso autorretrato en que tiene la misma cara de Goya. En el diseño de un jarrón que le pidieron, a fines del siglo XVIII, para el jardín botánico de Puebla, escribe:
No queremos novenarios
ni tampoco rogación
sino que muera Fernando
y que viva Napoleón.
Insurgente con Morelos, es apresado en Zacatlán donde había fundido cañones, arcabuces y culebrinas. Cinco meses después es fusilado por los realistas, cuando tenía cincuenta y cuatro años. Mi edad.
El Gran Arquitecto sigue hablando y añade otra cosa que, como disciplinado escolar, recojo: después de la caída del socialismo estamos obligados a la refundación de la izquierda. De acuerdo otra vez. Pensé en el hundimiento de
Miré a mi alrededor con interés. Ya dije que mi condición de ostra me impide conocer incluso a los miembros de la tribu a la cual, de alguna manera, pertenezco. Buscaba rostros conocidos y encontré tres o cuatro, cruzados en seminarios, coloquios y otras de esas ocasiones académicas con las que las universidades intentan demostrarse a sí mismas que están vivas. Pocas mujeres, aunque frente a mí estaba una conocida feminista mexicana, cuya imagen había visto en ocasiones en los periódicos. Nuestras miradas se cruzan un par de veces. Me cae bien. A diferencia de los demás, no se cuida de ocultar un aire de escepticismo sobre la ceremonia de inauguración y, tal vez, sobre las razones mismas de
Tomó la palabra el Rector. Confieso que siento una natural desconfianza (no debe ser fácil para nadie emanciparse de ese estudiante anarquista que muchos llevamos adentro) hacia la autoridad en general y, en especial, hacia las autoridades universitarias. Así que me asombró el tono discreto de la voz, tranquila y sin matices altisonantes. Venía a inaugurar y a decir un par de palabras que tuvieran algo que ver con la ocasión. E hizo las dos cosas con una encomiable economía de palabras y de pompa. Habló de retroceso del pensamiento crítico. Verdad bíblica en tiempos de derrumbes de viejas verdades y de renacimiento desconcertante de lo que por décadas consideramos un perro muerto: el capitalismo. Eso del retroceso del pensamiento crítico, por cierto, lo experimento cotidianamente en la universidad en la que trabajo, rodeado como estoy de jóvenes doctorados de universidades gringas que, cuando salieron de su país para estudiar en el exterior, eran todavía "de izquierda", cualquier cosa que esto quiera decir, y cuando regresan tienen dibujado en la cara un cansancio escéptico sobre el destino de la humanidad. Salieron como una mezcla de Kropotkin y de Keynes, y regresan a mitad de camino entre Disraeli y Bentham. Jóvenes técnicamente preparados y culturalmente conservadores.
Le agradecí en mi fuero interno al Rector que no hablara de conspiraciones imperialistas, ni de neoliberalismo y demás demonios, al mismo tiempo satánicos y redentores de la inopia cultural de la izquierda latinoamericana. Sólo añadió, como conclusión de un discurso sensato y de bajo perfil, dos cosas que recibí con embarazo. Se dirigió a los presentes como distinguidos intelectuales. Miré alrededor para espiar eventuales señas de ironía. Nada. Los mexicanos, como dije, tienen a veces una capacidad notable para disfrazar sus expresiones al estilo de los monolitos de la isla de Pascua. Imité a mis compañeros. Y añadió: sus conclusiones serán un importante aporte al pensamiento y a la práctica de la izquierda. Volví a mirar alrededor. Lo mismo. Y otra vez me mimeticé en una expresión de seráfica impavidez. Me limité a sonreír hacia adentro, dejando mis rasgos exteriores imperturbables. A veces, con menos frecuencia de lo que quisiera, me sale.
De pronto, se levantó y todos los presentes lo imitamos, y pronunció la fórmula de rito: declaro inaugurada, etcétera. Había terminado. Y mis rodillas estaban bastante menos raspadas de lo que me había temido. Los organizadores de la obra habían declarado sus intenciones. Era tiempo de subir el telón.
El primer acto
comenzó apenas el rector abandonó la sala y después del paréntesis en el que unos periodistas locales, antes de imitarlo, se lanzaron a captar al vuelo las palabras, más o menos aladas, de algunos de los invitados. Regresada la calma, el Gran Arquitecto explica las reglas. Serán cuatro actos: la mañana y la tarde de aquel viernes y del sábado siguiente. Cada acto será introducido por ponencias de diez minutos y, a partir de ahí, se abrirá una discusión en que todos podrán intervenir por un máximo de cinco minutos.
Inicia el Viejo Honorable. Catalán de origen, filósofo de oficio y políglota, me imagino, por gusto. Y comienza en la peor forma posible, tratando de definir
Sin embargo, el Viejo Honorable me cae bien. El tono de su voz es reposado y razona sin esa actitud de los ancianos de decir verdades eternas. Discurre. Me dicen que de joven era hombre de gran belleza. De viejo, su cara alargada y sus lacios y desordenados cabellos grises han transformado la hermosura en dignidad. No estaría mal envejecer así. Sigue hablando y registro la segunda idea: el liberalismo del siglo XVIII (¿no será del XIX?, me sugiere mi quisquillosa ciencia académica), originalmente de izquierda, se fue degradando hacia el conservadurismo. Algo similar le ha pasado a la idea del progreso. El marxismo-leninismo fue usado para legitimar un régimen autoritario. Esta es la idea. Y otra vez me siento incómodo. El Viejo Honorable acaba de decir una verdad, pero no puede convencerme la idea de que el marxismo-leninismo "fue usado". ¿No había ahí, bien adentro de una cultura para la cual capitalismo y liberalismo estaban preagónicos, asignando al proletariado la tarea exclusiva de ser partera de una nueva historia, un núcleo duro del futuro autoritarismo? Otra vez, el deseo de salvar los orígenes, de achacar las culpas enteras a los demonios que tentaron nuestras purezas primigenias. Me molesta y me asusta el "fue usado". Es una forma melindrosa de achacar las culpas a Stalin y a Pol Pot. ¿No había detrás de ellos algo enfermo, una cultura de salvación exclusiva que deberíamos discutir aquí? ¿O es que podemos usar el marxismo-leninismo en otras formas? Mis dudas iniciales sobre la ambigüedad de las definiciones que aseguran identidad, son confirmadas.
Pero el Viejo Honorable tiene otras flechas en su carcaj. Deja de lado el pasado y se lanza al futuro. El nuestro, dice, debe ser un proyecto de democracia radical. Y explica: una democracia representativa complementada por poderes sociales permanentes en los distintos ámbitos de la vida colectiva. No puedo evitar pensar en Rudi Dutschke y en su idea de larga marcha a través de las instituciones, y en
Tal vez para escaparme de la engorrosa tarea de imaginar un futuro deseable, me pregunto si no es hora de dejar de pensar en ingenierías perfectas. ¿Por qué no aceptar que el futuro se hace pedazo a pedazo, sin estaciones terminales, y que la tarea de la izquierda consiste en un aprendizaje continuo en contacto con los mejores elementos de la maduración civil de las sociedades? ¿O será que la mía es la racionalización de una fantasía embotada?
No tengo tiempo para pensarlo. El Gran Arquitecto es el siguiente orador. Su tema es México o, mejor dicho, el mayor partido de la izquierda mexicana. Habla como los buenos profesores, piensa mientras lo hace, hila ideas que confluyen hacia argumentos construidos sin deducciones forzadas. Siento admiración hacia los cerebros estructurados que no exigen a sus oyentes actos de fe. Como disciplinado contador, registro en mi libreta OMNI, de cubierta inevitablemente roja, las ideas que me parecen más interesantes. Primera: el mayor partido de la izquierda mexicana ha heredado del pasado, y sin esfuerzo, una tradición de nacionalismo revolucionario que no es capaz de renovar. Se ha convertido en un partido de denuncia y esto está muy lejos de ser suficiente para gobernar. Esta es la idea, y me resulta natural sentir cierta simpatía. Los mejores comunistas del pasado, pienso, siguen razonando. Persisten en el intento de no quedar entrampados en la palabrería retórica que sacraliza ideas débiles. En
Denunciar no es suficiente para gobernar, dice. Me pregunto si esto no se aplica a gran parte de la izquierda latinoamericana. Tengo a menudo la impresión de que, en estas partes del mundo, la ética sustituye demasiado fácilmente a las ideas de gobierno de la realidad. En situaciones de tanto desgarramiento social, de tanta miseria, la ética absuelve la falta de proyectos que sean históricamente viables. Como si las buenas intenciones y el amor hacia los excluidos fueran suficientes. El Gran Arquitecto acaba de decir, en sus palabras y pensando en su país, que así no es. Estoy de acuerdo pero me asalta (¿asalta?) una duda: si, como la historia de una parte de Europa central reveló, no fue fácil construir un futuro socialista en países con industrias que funcionaban, administradores públicos más o menos weberianos, con espíritus ciudadanos enraizados en la población y con tradiciones de disciplina, de cultura de trabajo, de ahorro y de frugalidad, constituye una de las empresas más humanamente desesperantes tener en América Latina, o en otras regiones en desarrollo, ideas que desde la izquierda permitan establecer estos cimientos para dar el salto hacia formas más avanzadas de democracia y de solidaridad social. Ser de izquierda es hoy una empresa titánica, pero ser de izquierda en el subdesarrollo es empresa francamente monstruosa. La denuncia de las injusticias establece demasiado fácilmente un puente con mesianismos más o menos populistas. El Gran Arquitecto tiene razón, y tiene razón en apesadumbrarse, pero no sé si tiene plena conciencia de lo que cuesta tener ideas para gobiernos que construyan, en estas partes del mundo y, al mismo tiempo, democracia y bienestar. Tenemos todo en contra, lo cual no es ninguna piadosa justificación de nuestra impotencia, es el registro crudo de las dificultades que la historia nos pone enfrente. Para usar el lenguaje de los viejos tiempos: las condiciones objetivas son adversas, y las subjetivas, también.
Pero hay otra idea que mi libreta registra: frente a una izquierda nacional que mira tercamente al pasado, hay que reconocer que, sin ideas nuevas, estamos derrotados. Tenemos que recomenzar desde cero. Estoy absoluta, contundente e incondicionalmente de acuerdo. Después de lo cual experimento una vaga mortificación. Estamos en un círculo vicioso. Necesitamos ideas y, sin embargo, estamos enclaustrados en un universo izquierdista que cree que la política es un ejercicio a medio camino entre la ética, que todo absuelve, y un estricto problema de movilizaciones populares y de relaciones de fuerza. Hay algo que está endiabladamente difícil meternos en la cabeza: una izquierda capaz de mover el mundo en una dirección que suponga más democracia y más justicia necesita, antes que cualquier otra cosa, ganar (o, por lo menos, no perder) la batalla cultural. Otra vez, las ideas nuevas gloriosamente ausentes.
Con los límites que tuvieron, Marx, Lenin, Rosa, Trotszky, Gramsci, Fanon, Bukharin, Senghor, Mao, Nehru, Mariategui no fueron agitadores de masas, eran, fueron antes que nada, intelectuales e intelectuales de punta en su momento y en su contexto. Será una dolorosa necesidad, pero normalmente las ideas las tienen los intelectuales y vivimos en una parte del mundo donde, a veces con sobradas razones, la izquierda siente una profunda desconfianza hacia ese género de individuos. Como si pudieran ser, a lo sumo, una especie de adorno necesario para dar algún paramento curial a lo que ya se sabe y se decidió. Y sin embargo, pienso, al adversario se le gana obligándolo a medirse con una cultura progresista capaz de imponerle su agenda. Con la ética, nos salvaremos el alma, pero nada más. Los cuerpos seguirán deformes y hambrientos. Y la izquierda lamentándose por lo que no fue.
Me gustaría tener tiempo para pensar en este tema, el de las relaciones infelices entre intelectuales y partidos de izquierda en Latinoamérica, pero no lo tengo. El Gran Arquitecto terminó y, en el uso de la palabra lo sustituye el Iluminado. De un solo golpe ¡cuán pluralista es esta izquierda!, pasamos del terreno laico al religioso. Religioso no por la fe en Dios, sino por la fe a secas. El Iluminado comienza a hablar del levantamiento armado indígena como la luz que alumbra nuestra oscuridad de izquierdistas fatigados. Es un corpulento gigante blanco convertido, por conjunciones astrales o ideológicas que se me escapan, en ideólogo, o como se diga, del mundo indígena sublevado. Y en rápida secuencia, hilvana un tejido de bienintencionados actos de fe que, por desgracia, no me asombra. Primero: los indígenas son una fuerza de resistencia a la globalización. Yo, que ya no tengo alas para los vuelos pindáricos, me limito a pensar, para mis más soterrados adentros, que los indígenas son el último peldaño, explotado inmisericordemente, expulsado de sus tierras, despreciado y envilecido por un mundo que no termina de ser moderno y que, para acabarla de amolar, no los integra a sus escasos logros y a sus muchos problemas irresueltos. ¿La tarea no es exactamente la contraria? Integrar a la globalización un universo cultural que ha sido históricamente marginado? Pero, tal vez, soy yo que ya no entiendo nada y mi condición de ex europeo me distorsiona la percepción del mundo. ¿Contra la globalización? Menos mal que ya no estamos en el pasado, si no la palabra de orden sería contra la industrialización y a favor de la belleza gandhiana de la rueca manual. Mientras el desconsuelo comienza a hacer mella en mi artillado optimismo –del cual
El tono reposado del expositor discrepa brutalmente de las certezas que la voz enuncia sosegadamente. Me siento como un budista en pleno Ramadan. No alcanzo a percibir el encanto, ni mucho menos la novedad, de lo que El Iluminado propone con confiada firmeza. Y, como era de imaginar, caemos otra vez en la ética. Estamos frente a una propuesta de política ética (no entiendo por qué no habla de Revolución Etica, ya entrados en gastos...) que, en su opinión, tiene tres vertientes. Una es mandar obedeciendo. Pienso en Aristóteles y me cuesta digerir esto como novedad. La otra es el rechazo a tomar el poder, y aquí se me quita un peso de encima. Y la última es el rechazo a ser vanguardia, y esto también me crea un conflicto. Alguien que no quiere ser vanguardia ¿se recluye armado en las montañas? Pero la idea central es formulada cristalinamente: el mundo indígena ha sentado las bases para la refundación de la izquierda. Y es obvio que el orador no habla de México, sino del mundo.
Estoy viejo para esto. Estoy cansado de iluminaciones. No me cabe la menor duda que, incluso en esa sarta de ingenuidades bienintencionadas, debe esconderse algún núcleo de verdad que se me escapa. Pero no alcanzo a encontrarlo. Los indígenas latinoamericanos son un escupitajo en la cara de ese extremo Occidente que aplicó con ellos una política de exterminio condimentada, de vez en cuando, con remordimientos que nunca remediaron las cosas. Pero, para bien y para mal, yo soy hombre de Occidente y no puedo participar en los entusiasmos que suponen que los males de nuestras achacosas democracias puedan curarse con inyecciones de comunitarismo ancestral. El respeto hacia culturas brutalmente derrotadas por gente de un color de piel como el mío, no va tan lejos como para hacerme creer que de ahí pueda venir la redención ni de la izquierda ni de Occidente. A pesar de mis desconciertos, no estoy disponible para pasar de una iluminación a otra. Bastante me costó la anterior. Mis reservas de candidez se han agotado.
Pero ¿de qué me quejo? ¿No vine a Puebla para tomar el pulso, para entender lo que se mueve en el cuerpo intelectual de una de las izquierdas de este subcontinente? Bueno, ahí lo tengo. Muchas almas. Algunas que miran hacia delante y otra hacia atrás. Pero las certezas redentoras me cansan. Estamos en Puebla, a final de cuentas. En una ciudad que se fundó como utopía de franciscanos que quisieron edificar un mundo mejor, de colonos y no de hacendados, de indios libres y no sujetos a la encomienda. Un mundo que, según Motolinía, debía ir hacia su autonomía frente a España, nombrando sus propios dirigentes, y teniendo con España un vínculo que tal vez podría decirse, en leguaje moderno, federal. Este sueño, no libre de culpas, fue derrotado. Puebla es, como dijo alguien: un experimento social fallido. ¿Hay mejor lugar que este para reflexionar sobre las utopías derrotadas?
Y, sin embargo, de pronto me siento cansado; el pluralismo me agobia. Quizás por eso, mi libreta de apuntes está menos poblada en las páginas siguientes. La ponencia que sigue es el resumen de una investigación universitaria. En mis notas encuentro frases como éstas: aumento del abstencionismo, alternancia de arrepentimientos, proliferación de las ONG y de grupos guerrilleros. Pero hay algo que me llama la atención entre las doctas palabras que ilustran los hallazgos de una investigación universitaria: la vía electoral no ha mejorado las condiciones de vida de la población. Y de golpe, me traslado de las iluminaciones indígenas a delirios más conocidos. ¿"Vía electoral"? ¿Cuáles otras formas hemos pergeñado, no como izquierda, sino como humanidad, para un gobierno democrático? ¿O es que la democracia sigue siendo un valor burgués?
El otro ponente tiene la misma cara de Lenin. Me dedico a registrar en mi libreta las expresiones litúrgicas que salpican su discurso: correlación de fuerzas, variantes nacionales, cambio de paradigma, mecanismos de legitimación, grupo parasitario, reacomodo de fuerzas, hegemonía total(?), bases de sustentación, lógica de poder, proyecto de nación, permanencia de viejas estructuras. Mi cabeza comienza a irse por otros lados. Echo una mirada a
Pero las ponencias del primer acto aún no terminan. Falta el Pasionario Académico. Hablo de alguien que ha escrito libros importantes sobre la historia política de este país, no de un atolondrado intelectual de medio pelo que anuncia apocalipsis un día sí y uno no como compensación psicológica de su irremediable marginalidad. Hablo de alguien con pedigrí intelectual heredado e inteligencia propia. Una persona de exquisita amabilidad personal y que, sin embargo, en los últimos años, se ha vuelto una personalidad que merece con creces el seudónimo que acabo de endosarle. A diferencia de lo que les pasa a los comunes mortales, que con la edad perdemos el entusiasmo revolucionario de la juventud, que comenzamos a discernir los delirios paridos de nuestros sueños prístinos, él hizo el mismo camino nomás que al revés. Busca sueños en medio de los delirios, propios y ajenos. El tampoco es un Marat, su discurrir no se sale de tono, con su voz acostumbrada a las lecciones universitarias, en México y en el exterior. Comienza con un despropósito. Apunto en la libreta: "globalización neoliberal". Evidentemente nadie le ha explicado que la globalización no es fenómeno exclusivamente económico, sino también cultural, comunicativo, de época, para decirlo rápido. ¿Cuánta gente vive hoy en países distintos al de su origen? ¿Cuántos libros, revistas o periódicos se leen en países distintos al de su edición? ¿Cuánta gente estudia o viaja fuera de su terruño? Es obvio que los números son infinitamente mayores que los de apenas pocas décadas atrás. ¿Todo esto es también neoliberal? ¿Y no es parte de la globalización? Estoy sorprendido por la facilidad con que una izquierda que se pretende nueva repite las fórmulas fáciles de una tradición en que a menudo la denuncia sustituía la reflexión. Globalización neoliberal me parece a Va de retro Satanás.
Pero el Pasionario Académico apenas comienza. Se refiere al mayor partido de esta izquierda mexicana realmente existente que, obviamente, es todo menos un modelo ejemplar, de esta manera: el partido es ya parte del gobierno, un partido funcional para los intereses del neoliberalismo, como los partidos socialdemócratas europeos. Literal. Doble salto mortal sin red. La izquierda es él, todos los demás, o casi, somos parte de una conspiración neoliberal. Nuestra única, precaria salvación es la irremediable estupidez que nos impide ver la verdad que está ahí, obvia, frente a nuestros ojos ciegos. Miro a
En la que fue mi tierra, el extremismo era un rasgo propio, no de los obreros, ni de los intelectuales, ni del amplio universo social vinculado al viejo Partido Comunista. Era característico de los desclasados, de los individuos que no conocían la disciplina partidaria, de los desesperados en busca de milagros. De un universo rural urbanizado desde poco tiempo. En mi nueva tierra, descubro con azoro que toca a algunos miembros de una intelectualidad que por sus propios fueros debería estar vacunada frente a simplificaciones tan..., tan no sé qué.
La primera parte del primer acto ha concluido. El moderador de la mesa resume en pocas palabras lo que le parece emblemático de la situación actual de la izquierda. Y dice: como izquierda hemos perdido la esperanza. A mí comienza a perdérseme. Espero que no me pase lo mismo con las otras virtudes teologales.
La discusión
comienza acto seguido. Ha llegado el momento de los balazos. Metafóricamente hablando, obviamente. Estoy a la expectativa de ver -mientras las edecanes revolotean serviciales, ofreciendo café y galletas a los presentes- qué clase de terreno de comunicación podrá establecerse entre almas culturales tan diferentes. Para serlo de veras, la comunicación requiere un acto de valentía que acepta poner a prueba las propias verdades contra las de los otros. Un ejercicio que casi nunca es placentero y para el cual no hay sustitutos para revelar debilidad y vitalidad de argumentos contrapuestos. El diálogo no siempre es el instrumento para construir convergencias, pero sigue siendo el único modo para que los que lo animan acepten, en política como en cualquier otro dominio, que las razones solitarias son a menudo castillos de purezas cuyo mayor sentido es reconfortar a sus portadores en la convicción de la irremediable maldad del resto del mundo. El primer paso hacia la paranoia. De cualquier manera, aquí no será sencillo el diálogo. Las diferencias en el campo no son pequeñas.
Inaugura un profesor (¡otro!) y se refiere al Viejo Honorable que, en algún momento de su exposición, mencionó la igualdad de oportunidades. Este es tema, dice, que pertenece a la tradición liberal y no a la izquierda. Y comienzan a volar apellidos ilustres. Giddens y Rawls. Y aquí me atasco otra vez. ¿Pero de dónde vendrá esta voluntad de pureza, esa necesidad de fronteras seguras? Sólo se me ocurre una hipótesis. A muchos intelectuales les cuestan todas las fatigas de Hércules reconocer que la estrella de la izquierda explotó en mil pedazos en las ultimas décadas y que ahora nos toca recomponer sus distintos fragmentos tratando de reconocer los elementos de verdad que pertenecen a otras tradiciones de pensamiento. El instinto de cultivar una huerta exclusiva, donde mis rosas son las mejores en su impoluta belleza, sigue vivito y coleando. Seguimos creyendo que, en la tradición de la izquierda, se encierra el mundo de todas, o casi, las posibles verdades. Como si estuviéramos encerrados en una biblioteca de Alejandría que fija en sus polvorientos manuscritos todo lo que merece ser pensado. No digo que esto no fuera atractivo en un mundo en que aún era lícito pensar en la reforma de los regímenes del socialismo real, pero cuando el socialismo real cayó en pedazos, junto con los nacionalismos revolucionarios de tantos países de reciente independencia y con las ensoñaciones guerrilleras de otros tiempos, cuando la cultura socialdemócrata registra tantas dificultades para dar respuestas aceptables a millones de excluidos y a sociedades encerradas en una hosca desesperanza, ¿no habrá llegado el momento de mirar alrededor, de renovar lo que pueda renovarse y encaminarse a una refundación cultural que sea capaz de recoger razones plurales que no pertenecen a nuestra huerta, devastada por los huracanes seculares? Decir: esto no es de izquierda, esto sí lo es, con la contundencia de quien sabe todo desde siempre, me parece un embellecimiento de la derrota, una elevación mística consoladora y, culturalmente, conservadora. Un rechazo a entender los tiempos.
El profesor, con una precisión clasificadora de entomólogo, acaba de recortar el territorio en fronteras que a él deben resultarle luminosamente claras. A mí, que cargo unas confusiones horribles, esta claridad me hastía. La igualdad de oportunidades significó en
Con mi asombro, la intervención que sigue (otro profe de antiguas simpatías trotszkistas, llamémoslo el Politólogo de Sólidas Raíces Históricas) pone el dedo en la llaga: la vieja izquierda adolecía de purismos ideológicos. Y si lo dice él estoy obligado a creerle. No puedo dejar de pensar que cuando biografía e historia se mezclan, cualquier acto de conciencia o es doloroso o no es un acto de conciencia. Mientras tanto, mi entumecido corazón vuelve a calentarse. Partíamos, sigue el antiguo trotszkista, de la idea y llegábamos a la realidad. Ahora tenemos que recorrer el mismo camino, pero al revés. Y cuando ya estoy degustando miel sobre hojuelas, sigue con algo que me devuelve a la oscuridad: la sociedad civil es un concepto abstracto como idea y como realidad. No sé si sociedad civil es un concepto abstracto, aunque me resulta difícil imaginar un concepto que no lo sea. Sobre lo que no me cabe la menor duda es que, en gran parte de la realidad contemporánea, es un archipiélago de necesidades comunes y diferentes que vaga en medio de realidades colectivas que, en parte, son producto de su capacidad de mejorar la respirabilidad de la vida y, en parte, un teatro de espejos en el que lo real es vagamente extraño. Como si la suma de las voluntades de individuos y grupos produjera un resultado colectivo que a nadie puede realmente satisfacer; una especie de Dios de intenciones incomprensibles. Pero concepto abstracto o no, ése es el mar en el que una izquierda que no quiera volverse una divinidad trivial, un grillo parlante al margen de la historia, debe moverse para reencontrarse y reconstruirse. No acabo de entender de dónde viene esa fría displicencia hacia la sociedad civil de parte de alguien que acaba de informarnos que hay que volver a la realidad para reconstruir conceptos envejecidos.
Le toca el turno a otro profesor que, por cierto, es igualito al Elliot Gould de Mash con su melena ensortijada. Look Angela Davis en versión masculina. Lo imagino a punto de sacar de su chamarra militar, como un Santa Claus etílico, una aceituna verde para ponerla en su improbable martini vietnamita. Naturalmente no ocurre nada parecido. Más bien parece que leyó mis elucubraciones íntimas, y pregunta: ¿por qué hablar de izquierda y no de izquierdas? Sano recordatorio. Después de la explosión de la supernova de una izquierda que hizo del comunismo su mayor masa gravitatoria, volver a pensar en el retorno a la pasada aglomeración, que sofocaba las diferencias en nombre de un futuro inevitable, se ha vuelto algo peor que una forma de nostalgia, se ha vuelto una estupidez, para parafrasear a esa lumbrera de cinismo que respondía al nombre de Tayllerand.
Siguen las intervenciones. Por aquí y por allá pesco al vuelo frases que capturan mi interés. Una me parece notable, aunque no estoy seguro de entenderla: el pensamiento confuso tiende al totalitarismo. Me gusta, aunque no estoy seguro de entender qué significa. Lo normal, se me ocurre, es lo contrario, pero tal vez sea un problema de geografía. Me explico. En Europa Oriental, el totalitarismo fue producto, no de un pensamiento confuso, sino de certezas blindadas. La confusión vino después, en el intento de homologar una ideología redentora con una realidad que se resistía a ser su disciplinada confirmación. Sin embargo, el aforismo tal vez sea cierto en América Latina, donde la mezcla de nacionalismo, lenguaje revolucionario y mesianismos varios produce a cada rato ensaladas de todo y lo contrario de todo con una clara proclividad al autoritarismo, desde Santa Anna a Perón, pasando por Getulio Vargas y hasta llegar a ese Demóstenes contemporáneo que responde al nombre de Hugo Chávez. El pensamiento confuso tiende al totalitarismo: hay que pensarlo.
Me falta tiempo para hacerlo, suponiendo que tuviera la capacidad. Tengo que seguir otra intervención. Recojo de una misma fuente dos frases que, para mi desconcierto, tampoco entiendo. La primera: necesitamos una ética postmaquiavélica. Este dictum viene con la siguiente guarnición: un proyecto de autorrealización de la sociedad civil. Confieso que no me preocupa en exceso que la autorrealización deje afuera a militares y curas. Ellos no tienen problemas de este tipo: la paranoia por un lado y la promesa de salvación, por el otro, son suficientemente entretenidas. Pero autorrealización (dejando que Maquiavelo siga dormido y haciendo sus balances personales con la imposibilidad de conciliar a la república florentina y al Duque Valentino convertido en factótum de la historia) me recuerda unas gloriosas páginas de los Manuscritos de Marx del 44. La idea de la humanidad como artesana de sí misma, de la liberación de la escasez que permite a cada quien levantarse por la mañana como poeta épico (lírico o nacional-popular), convertirse por la tarde en escultor y transformarse por la noche en crítico teatral, me sigue atrayendo como un llamado antiguo. Liberado de las incumbencias materiales, el destino de la humanidad es el arte y la ciencia, aunque lo segundo me guste menos que lo primero. Pero esto es, naturalmente, asunto de preferencias personales. De cualquier manera, esto es lo mejor que puedo imaginar, pero no alcanzo a entender qué tenga que ver con la política: una ingeniería de convivencia mucho más prosaica en un mundo que, para salir de la escasez, si es que lo hace algún día, le faltan aún algunos siglos. Me imagino.
La segunda afirmación me entrega de plano a mi inagotable ignorancia. Con el tono de quien revela algo cargado de significados, la persona que habla dice: en la lengua tzotzil no existe el complemento directo. Mis vagos conocimientos de gramática, que, por desgracia, no del tzotzil, me sugieren que esto significa que todo los verbos son intransitivos. ¿Y entonces? ¿Un verbo distinto para cada acción específica? Tengo la impresión, pero no se me tome mucho en serio, que esto implica una rigidez que impide la variedad combinatoria de otros idiomas. Quedo con la duda, ¿qué habrá querido decir?
La sesión está a punto de concluir. Necesito señalar un avance respecto a una arraigada tradición. No hubo ni gritos ni sombrerazos. Las ideas son varias, y a veces confusas, pero en algo hemos avanzados: hasta ahora no hubo ni insultos ni descalabrados. No es poca cosa.
El intermedio
es merecido. Han sido más de cuatro horas de palabras. Los nicotínicos están a punto, supongo, de la crisis de abstinencia. Y aquí también hay un elemento más de civilización: en el salón no se fuma. No he vistos letreros que lo prohiban ni nadie dio indicaciones en contrario y, sin embargo, nadie fumó a lo largo de horas. Algo está pasando en la izquierda.
Desde la terraza que da al patio interior del edificio, se aprecia que los organizadores acomodaron unas treinta o cuarenta sillas y una televisión de circuito cerrado que proyecta imágenes y audio de lo que ocurre arriba entre los intelectuales discutidores. Entre los que hablaron arriba y los que escucharon abajo se intercambian ahora miradas y conocimientos visuales sin intermediación electrónica. De inmediato se forman corrillos para seguir discutiendo en corto. La espontaneidad de estas agrupaciones casuales me llena de admiración y de azoro. No sé cuál es la que me corresponda. Deberían poner rótulos para anunciar las afinidades internas a cada agrupación. Tal vez sería algo rígido, pero me facilitaría la vida. No sé a qué cuadrilla integrarme. Sería cómodo para los despistados, a cuya categoría me honro en pertenecer, que unas líneas garrapateadas en una cartulina les simplificaran las cosas. Qué sé yo, algo del tipo: indigenistas esclarecidos, marxistas arrepentidos, ideólogos estudiantiles, cincuentones en busca de sentidos, optimistas inoxidables, ex comunistas, ancianos más allá del bien y del mal, utopistas en busca de una mejor, confundidos a secas, neosocialdemócratas, neoliberales con dudas, huérfanos de la fe verdadera, marxistas nacionalistas, ecologistas, Oenegistas de varios credos, feministas de línea José Alfredo Jiménez. Sería más fácil. Para mí, por lo menos. Pero a nadie se le ocurrió. Las clasificaciones serán actos de violencia ordenadora pero, a veces, sirven. Sospecho.
En el lugar donde trabajo, años atrás, a la nueva dirección institucional se le ocurrió una idea brillante: poner en la puerta de cada cubículo el nombre de su inquilino. Para mostrar lo contreras que a veces puedo ser, la idea me molestó. Ya somos, en estos tiempos de eficiencia estrictamente individual, animales solitarios y eso de añadir el nombre a cada celda me parecía exactamente lo que nos faltaba para convertirnos en un perfecto zoológico de jaulas separadas. Se me ocurrió que, para anunciarle a los visitantes lo que encontrarían detrás de cada puerta, deberíamos de haber añadido costumbres sexuales, alimentarias, expectativas de vida y los otros detalles que se consideraran oportunos para que el visitante que traspasara el umbral no tuviera que enfrentarse a sorpresas desagradables. Buscar un zorrillo y enfrentarse cara a cara con una hiena (ridens o no) no debe estar entre las experiencias humanas más placenteras. Y en un desplante de juvenilismo que a mi edad debería ahorrarme, decidí pegar a la puerta de un amigo las explicaciones que acabo de mencionar, con el añadido de preferencia etílicas, ambientes consuetudinarios, costumbres nocturnas, comportamientos predecibles, obsesiones intelectuales y demás rasgos caracteriológicos. Otro amigo y yo pegamos la cartulina en cuestión debajo del nombre elegantemente grabado en una placa de vidrio y nos escondimos como un par de adolescentes a espiar las reacciones de nuestra víctima, quien, una vez de regreso a su guarida, después de uno de los múltiples y sacramentales café del día, estaba ahí, frente a su puerta con la panza bailoteando presa de una risa irrefrenable.
La vida da sorpresas. La víctima que acabo de mencionar, hombre de extraordinaria simpatía, al poco tiempo se convertiría en ayudante de un político, del cual lo mejor que se pueda hacer es olvidar el nombre. Mi compañero de travesuras, que aún no enterraba la memoria de sus tiempos de movimiento estudiantil, una persona de amable sencillez que escribía textos, para mí incomprensibles, de exégesis de Aristóteles, con incrustaciones de Wittgenstein, Vattimo y Heidegger, se murió poco después de un infame padecimiento del hígado. Maldita sea la existencia que miente con la verdad, haciéndole creer a uno que la muerte es una abstracción ilógica.
Vuelvo a Puebla. No pudiendo encontrar mi pequeña tribu en los corrillos animados, preferí evitar la penosa imagen del perro que cruza una calle concurrida de carros y va de un lado a otro como si se le hubiera olvidado adonde quería ir cuando intentó inicialmente cruzarla. Bajé las escaleras y gané la calle. Y apenas cruzado el portón del edificio, me enfrenté a una tienda cuya enseña rezaba "La guerrilla naturista". Me estoy volviendo un mojigato insoportable, pero ¿no debería haber alguna autoridad municipal encargada de evitar carteles tan manifiestamente cretinos? Ya sé que no; a fuerza de evitar la estulticia, se corre el riesgo de caer en la virtud compulsiva y es mil veces peor. Como homenaje a la democracia, habrá que aceptar la estupidez. Ni modo, se dice resignadamente en México. Anduve dando vueltas en las calles aledañas, pero escogí las peores. No había nada que ver y me regresé con la cola entre las patas. La reunión estaba a punto de reiniciar. Volví a entrar en la sala de las palabras.
Concluye el primer acto
y ahora los ponentes iniciales replican. El Viejo Honorable se entretiene en ejercicios ecuménicos que no me convencen. Que sean ecuménicos los políticos cuya tarea, a final de cuentas, es construir consensos que hagan socialmente viables sus proyectos. Un intelectual necesita enfrentar sin miramientos los problemas y las disyuntivas que sus reflexiones le indican. Muchas cosas hay que no tienen soluciones discursivas o que no las tienen en determinados contextos o en ciertos tiempos. Señalarlas, incluso brutalmente, es la tarea del intelectual, que sólo puede tener ambiciones diplomáticas renunciando a su función de elefante en cristalería, que es lo que más nobleza le da. Pero, entre uno y otro equilibrismo, el Viejo Honorable señala algo importante, la necesaria revaloración del liberalismo político. Trago amargo para una izquierda que creía haber encontrado en la planificación centralizada la clave del bienestar y en la dictadura del proletariado la clave transitoria de la disolución del Estado. Revalorar el liberalismo político es una saludable corrección de rumbo, pese a los liberalismos reales que andan sueltos en gran parte del planeta como botafumeiros de la catedral de Burgos que desparraman los humos de ritualismos cansados. Pero desde ahí, hay que volver a razonar. De acuerdo.
Casi no termina de hablar y El Iluminado recita la fórmula antigua: la izquierda mexicana se ha encerrado en el cretinismo parlamentario. No acierto a distinguir el sujeto del predicado. ¿Dónde está el mal? ¿En el cretinismo o en lo parlamentario? De cualquier manera no entiendo por qué lo primero debería ser una condena de lo segundo. Vuelvo a la banalidad: si hay formas de cretinismo parlamentario, habría que eliminar el cretinismo y no el Parlamento. Hay también cretinismos académico y periodístico y me resultaría curioso que se decidiera el cierre de las universidades y de los periódicos. Pero El iluminado complementa el primer cañonazo con un segundo: el mayor partido de la izquierda de este país, en su lógica electora (hago notar, electorera, no electoral) no da respuestas a cuarenta millones de pobres que andan por ahí en el milagro diario de conservar alma y cuerpo juntos. No puedo evitar pensar que seguimos a la busca de milagros, como si las formas políticas fueran respuestas inmediatas a todos los problemas. Evidentemente permanece en los socavones de una izquierda que se resiste a vivir el presente, la confianza en que existen mejores mecanismos que las elecciones para definir la voluntad colectiva. Me limito a preguntarme: ¿cuáles? La impaciencia y el pensamiento confuso (ahora sí) son la madre y el padre del extremismo, me digo, sentencioso, cerrando el tema.
Vuelve a tomar la palabra el Gran Arquitecto y dice dos cosas que recogen mi simpatía y mi acostumbrado cúmulo de dudas. Primera: tenemos un vergonzoso pasado de vanguardismo. Segunda: nadie cree que sea hoy posible un socialismo sin mercado. Me quedan dos perplejidades. ¿Cómo hacer que la renuncia al vanguardismo impida que la política se vuelva un ejercicio trivial de venta de generalidades politically correct? ¿Cómo hacer que la política no se desbarranque en el marketing por la renuncia a decir cosas que pueden adelantarse a los tiempos? Tal vez habría que comenzar a reconocer que la política no es todo y que el camarada Mao a veces desvariaba. Será feo decirlo así, pero la política es el arte del descubrimiento cotidiano de lo posible, de ese empuje terco para ir hacia delante sin tensar la cuerda hasta la ruptura y desbarrancarnos en el mesianismo. El vanguardismo será una bestia negra, pero echar la mirada más allá de la tapia es la tarea de quienes ven en el presente varias posibilidades evolutivas. La tarea monstruosamente compleja es encontrar puntos de fusión entre lo posible y lo necesario. Lo voy a decir en la forma peor: ser utopistas y socialdemócratas al mismo tiempo. Solo me queda una duda: ¿y eso cómo se hace? La otra duda concierne al socialismo de mercado. ¿Cómo encontrar puntos de equilibrios mejores que los actuales entre la solidaridad y la competencia? Me resulta complicado imaginar fórmulas universales. Pero una cosa es obvia, o debería serlo: tanto la solidaridad como la competencia pueden crear miseria y exclusiones si a cada una de ellas se le deja el campo completo. Y hacerlas convivir es tarea endiabladamente compleja. Pero es la tarea. El Gran Arquitecto vuelve a tener razón.
Terminamos. Vamos a comer.
La comida
fue en el pórtico del patio del hotel. Las mesas redondas permiten que los comensales se agrupen según sus afinidades naturales o electivas. Los organizadores revelan una sabiduría silenciosa. Pocas cosas hay más desagradables que una sociabilidad forzada; la posibilidad de escoger los propios comensales es un derecho que debería ser reconocido por ley. Ya bastantes errores comete uno por su cuenta al escoger compañías que después se revelan engorrosas, para que alguien se arrogue el derecho de imponerle a uno sus propias equivocaciones.
En el siglo XVIII, en el convento que ahora nos hospeda en la forma de un hotel de cinco estrellas, se recorrió el camino al revés. Las monjas fueron conminadas a renunciar a sus celdas, a dormir en dormitorios generales y a comer todas juntas a la misma hora. Antes, cada monja comía según los recursos de sus progenitores. Más o menos como ocurre ahora en las cárceles latinoamericanas donde los narcotraficantes viven como nababs. Pero, volviendo a las monjas, la convivencia obligada tal vez fortaleció el espíritu de cofradía que, es fácil imaginar, tuvo que ser fuente de rencillas y malevolencias. No debe de haber peor soledad que la compelida por una cercanía demasiado estrecha con los propios símiles. Encontrar un equilibrio entre público y privado, o entre éstos y una sociabilidad acotada que puede ser un privado ampliado (o un público restringido), seguirá siendo, decreto, un reto abierto de la convivencia humana. A veces, los demás son una carga insoportable, y, a veces, el encierro en sí mismos en lugar de generar respuestas, alimenta un embrollo caótico de dilemas sin soluciones. Uno se aburre a veces de sí mismo como de los demás: la alternancia es la única forma de evitar la locura. De los individuos y de las sociedades.
Por eso, cuando escucho a alguien hablar de la "toma del poder", me pongo en guardia. Una de las grandes ventajas de la democracia es no tener un punto de equilibrio, un descanso final. El gusto de experimentar seguramente es no menor que el otro, el de mandar al diablo a gobiernos y gobernantes que no cumplieron sus promesas o que, simplemente, llegaron a hastiarlo a uno. La luz eterna, para no hablar de la noche eterna, además de la calamidad de lo final, debe de ser de un aburrimiento cósmico. Como bien debían saberlo los arcángeles rebeldes.
Está conmigo el Economista Postpopulista. Debe rondar los cuarenta años y tiene espíritu de cruzado. La paciencia no es su mayor virtud. Siente las resistencias culturales de nuestros congéneres izquierdosos como un obstáculo definitivo y se agita en toda dirección buscando soluciones que no encuentra. No es un economista de academia, sino de tareas operativas en el gobierno del Distrito Federal y lo que a mí me parecen resistencias a él se le presentan como trabas a decisiones concretas que deben tomarse día con día. Probablemente por eso, sus márgenes de tolerancia son más estrechos que los míos. Es una de esas personas con las que no es difícil hablar; devuelve todas las pelotas y saca varias por su propia cuenta.
Se nos junta el Historiador Bermejo, que no conocía. Es el hijo del Gran Arquitecto y es idéntico al molde paterno, nomás que con pelo rojizo. Las ideas comienzan a bailotear en la mesa entre los platos de una cocina poblana, mezcla de cultura indígena e invenciones conventuales. Y aquí tengo que abrir otro paréntesis.
Estoy pensando en sor Andrea de
El Historiador Bermejo habla de la propensión religiosa de la izquierda de su país y, considerando su profesión, no puede evitar hablar de relatos utópicos. Aquí, añade, la vertiente liberal se perdió y sólo quedó la otra: el populismo. Se me ocurre que es posible que el asunto esté peor. Por un lado, el escolasticismo, ese obsesivo poner las nociones antes de las realidades y encerrar las segundas en las necesidades lógicas de las primeras. Y, de vez en cuando, mandar todo a volar en el fuego sagrado de un populismo en que todo se revuelve -con menos elegancia que en la cocina de sor Andrea- entre explosiones de ira, palabrería ecuménica, patriotismo retórico y, dulcis in fundo, irresponsabilidad financiera.
Mientras hablamos, me surge una duda. Estamos demasiado de acuerdo. Debemos estar perdiendo algo. Y lo que perdemos es la conciencia de la complejidad de este país. Por un lado, una izquierda académica y, por el otro, una social que, sólo las generalidades del populismo y el discurso florido hacen convivir en una ambigüedad permanente. La mezcla de marxismo y populismo produjo un híbrido tan flexible como resistente al cambio. Y, obviamente, impotente a entender y a hacer. Aprisionado entre teorías sublimes y explosiones de ira.
Estamos departiendo amablemente entre un par de cervezas y camareros obsequiosos (y demorados, por la impaciencia del Economista Postpopulista) y olvidando lo esencial: no es en busca de una nueva teoría a lo que hay que dirigirse, sino hacia el empalme de tradiciones sociales y políticas, cada una de las cuales encarna necesidades distintas de un país cuya izquierda es reflejo de la dificultad de encontrarse a sí mismos en un territorio incapaz aún de compartir el mismo tiempo histórico. En México, como tal vez en gran parte de este subcontinente, la gente puede distribuirse según el tiempo en que vive. ¿Cuántos en el siglo XX, cuántos en el XVII? ¿Y cuántos en una mezcla de tiempos entreverados que impiden a cada uno saber quien es? Son los ruidos discordantes de una tierra en que conviven universos distintos de modernidad y atraso que se contagian sin que ninguno de los dos produzca una síntesis aceptable. Como un Frankenstein de fragmentos separados que conviven penosamente. El populismo es la herida por la que respira la impotencia colectiva hacia una convergencia de tiempos que pueda construir uno vivible y común.
Habiendo terminado de comer, apenas tengo tiempo de refrescarme la cara y emprender el camino de regreso. Seguimos conversando, mientras cruzamos el zócalo hacia el salón de reuniones que
El segundo acto
inicia con todos los participantes, que deben de cargar en la mente los ecos, unos reconfortantes y otros incómodos, de las palabras de la mañana. Pero la comida, en el ambiente del lujo sosegado del Camino Real, enfría seguramente los descontentos surgidos de las opiniones contrarias a las propias. Comer como Dios manda es analgésico poderoso. Y, como decía Pablo Neruda, la culinaria mexicana es una de las más notables del mundo, con esas mezclas asombrosas de picante y dulce, con ese sincretismo que combina lo viejo y lo nuevo y construye puentes entre culturas. Se me ocurre pensar que ahí, en la comida, México cumple lo que en otros terrenos le resulta más complejo: modernizarse sin perderse. Por alguna asociación de ideas, cuyas madejas he renunciado hace tiempo a buscar, me acuerdo del eslogan de
El cónclave entra nuevamente en sesión. Estamos otra vez sentados alrededor de la gigantesca mesa de mesas. Habla El Economista. Y casi de entrada dice algo que, en otros tiempos, habría desencadenado muestras ruidosas de repudio: la derecha se ha vuelto el partido (lato sensu) de las ideas. Y menciona como evidencia a Friedman y a Lucas, dos economistas de las viejas y las nuevas generaciones. Mientras no dejo de registrar mecánicamente otras afirmaciones del susodicho, mi mente se va por su cuenta. No es fácil tener ideas cuando el mundo avanza tan impetuosamente hacia lo nuevo sin dar muestra de necesitarlas. Descompongo la afirmación de El Economista en dos partes. La izquierda está simplemente anonadada frente a una historia que acelera sus ritmos con una vitalidad inesperada. Evidentemente, el anciano mundo capitalista está renovando su piel y lo hace con un asombroso ímpetu juvenil. La izquierda se pasó décadas anunciando el derrumbe inminente, la crisis, la descomposición, etcétera y, me parece obvio que, cuando Casandra descubre que nadie le creyó -entre otras cosas porque estaba equivocada, a diferencia del modelo homérico-, entra en un ciclo de desconfianza hacia sus ideas previas, mientras todavía no acumula ideas nuevas. Será el Viagra, la oxigenación de la sangre o sepa Dios cuáles otros remedios químicos salidos de algún laboratorio de estudios gerontológicos, pero asistimos a un renacimiento, cargado de bríos, del capitalismo. Los espíritus animales vuelven a cabalgar la historia. No está mal reconocerlo, para que sepamos a qué clase de bicho proteico nos enfrentamos.
Pero no estoy del todo convencido de que la derecha sea el "partido de las ideas". O, por lo menos, de las ideas nuevas que permitan gobernar el cambio en beneficio de mucha gente que queda al margen de esa nueva, alumbrada e imponente carretera de globalización, innovación tecnológica y demás. La derecha simplemente goza de una renta de posición: cabalga el tigre, reconfirmando que el mercado es la clave del progreso. El siglo XX mantuvo recurrentemente una idea poderosa: el Estado como remedio de las desigualdades y de los repetidos intentos fallidos de suicidio capitalista en nombre de los mercados vistos como un equilibrio natural, o sea inmejorable. Más o menos, como Newton consideraba a la gravitación universal. Las voces incómodas, desde Rathenau a Keynes, pasando por Lenin y Schumpeter, fueron, cuando lo fueron, toleradas con íntimo disgusto. Y ahora, la derecha descubre que siempre tuvo razón. Una revancha póstuma; un disolverse de los fantasmas que molestaban sus sueños. Un liberarse de los complejos: la globalización como una especie de Sigmund Freud que cura las inseguridades acumuladas de una burguesía que ya sentía crujidos amenazadores en la azotea. Y ahora tenemos una derecha progresista, que mira al futuro con un entusiasmo juvenil. La historia está de su lado. Parecería.
Pero ¿"partido de las ideas"? Lo dudo. Cuando se gana, no se piensa. Se piensa cuando se es derrotado, o cuando se está a punto de serlo. Cuando estoy obligado a hacerlo, para salir del atolladero en que me metieron
Ha llegado el turno del Político Malogrado. Por mi aflicción no tengo una sobresaliente predisposición para el chisme. Me faltan la memoria y la paciencia perseverante que son ingredientes esenciales de aquellos que creen que las historias individuales sean claves del mundo. Que sustituyen la historia y el presente con el chisme. Sólo sé un par de cosas: el personaje en cuestión ha escrito algunos de los libros fundamentales de la historia política de este país y su incursión por la política activa se frustró, en parte, porque la política en estas partes del mundo no tolera un pensamiento independiente y, en parte, porque, sospecho, su temperamento no le ayuda. Nos conocemos superficialmente, pero escuchándolo hablar entiendo su escaso éxito político: demasiado contundente, demasiadas afirmaciones pronunciadas con el tono de quien quiere mostrar los, si no irremediables, seguramente profundos prejuicios de quienes escuchan. Para no dejar dudas comienza pronunciando la sigla del movimiento indígena sublevado y, acto seguido, añade: o como se llame. El también, como el Viejo Honorable en su momento, se atasca en el problema definitorio. ¿Qué es la izquierda? Respuesta: es aquel sector político que mira al futuro, no al pasado. Lo contrario de lo que, en su opinión, hace la izquierda mexicana. Una izquierda, añade, que no dio en el pasado pruebas sublimes de entender el tiempo. Recuerda que los comunistas mexicanos se pasaron los años veinte tratando de decidir si la revolución de principios de siglo había sido pequeñoburguesa o anticolonial.
Con la precisión de quien no quiere que las aguas se mezclen y exige que cada cosa ocupe su lugar, declara que liberalismo y democracia son troncos separados. Quizá tenga razón, mientras apoya sus argumentos con nombres ilustres (Kant, Locke, Constant), pero experimento cierta incomodidad. Que los profesores tengamos que simplificar el mundo es nuestra fuerza y debilidad, pero el exceso de contundencia me produce cierto recelo. Obviamente, son troncos separados pero si queda espacio para una metáfora más, lo ocuparé diciendo que pertenecen a un bosque de contagios múltiples. Me vienen a la mente algunos nombres ilustres que ahorraré mencionar. El liberalismo, tal vez, sea algo más que el cajón en que se encierran los teóricos del individualismo, los mercados desregulados y el libre comercio. Pero el Político Malogrado sigue: la izquierda mexicana nunca fue la abanderada de la democracia en este país. El nunca otra vez me inquieta, aunque sea un saludable recordatorio pedagógico. Y termina apodícticamente como comenzó: cuando la izquierda no entiende el futuro, defiende el pasado y se acerca a su derrota. Pienso en los ludidas y me cuesta no estar de acuerdo.
Toca el turno en el uso (¿uso?) de la palabra a
Critica la política de las identidades construidas sobre papeles sociales, preferencias sexuales o lo que sea. Este camino, dice, lleva a dos direcciones indeseables: el corporativismo y el victimismo. Se enfrasca en aclarar los linderos conceptuales entre diferencia sexual y género. Creo entender que, mientras la primera remite a una dimensión psicoanalítica, la segunda se refiere a diferencias sociales construidas. No entiendo dónde queda la biología. Para decirlo con Fromm: no es lo mismo penetrar que ser penetrados. La biología no será destino, pero lo enmarca encauzando sus formas. ¿Determinismo machista? Tal vez. Sigue con una afirmación que de político no tiene nada y que, sin embargo, me atrapa: no hay identidades monolíticas, las identidades son siempre fracturadas. Otra de estas afirmaciones elípticas que me estimulan varias posibles lecturas. Las identidades son exclusiones. Primera lectura. Las identidades son complejas y nunca una caleta de aguas mansas. Segunda lectura. Las identidades son renuncias que consuelan y conflictúan, que encierran y liberan. Tercera lectura. Cita a Derrida y a Bourdieu y sigue con una afirmación que me parece una verdad bíblica y que transita de lo psicoanalítico a lo político: el consenso no elimina el conflicto. La vida, individual y colectiva, es una renegociación permanente.
Sigue con una afirmación que sólo podía venir del universo feminista, de una cultura que reflexiona a partir de siglos de exclusión. Frente a las simplificaciones que a menudo alimentan una idea de política enferma y de sociedades civiles virtuosas, sostiene: hay órdenes sociales excluyentes aun sin que la política se encargue de producirlos. Recordatorio de una obviedad que la izquierda pierde a menudo: que la política no es todo y que el mundo no se agota en la voluntad. Si así fuera, los hombres seríamos dioses, sentencio. Si Minerva es la sociedad, una cosa es segura: no nació de la cabeza de Júpiter. La izquierda sólo puede ser una parte de ese intento de revelar las exclusiones extrapolíticas, una forma para insistir sobre nuestros límites colectivos que en cada cultura suelen otorgarse un pasaporte de naturaleza: de eternidad autocomplacida que es resistencia a reconocer que, con Freud, se ha borrado la línea segura que separaba la salud de la enfermedad, se ha desvanecido la posibilidad del consuelo final. Una política que haga cultura, vuelve
Estoy agobiado. Hay verdades que abren territorios tan amplios que la agorafobia es casi una reacción de autodefensa. La política es entusiasmo colectivo, cuando lo es, y sin embargo, reconocer la masa monstruosa tanto de sus límites como de los de la especie, me envuelve en dubitaciones sobre el sentido mismo del quehacer político. Afortunadamente no es ésta –la política- mi tarea, ni mi aspiración. Pero eso, tampoco, es un consuelo. El feminismo es verdaderamente femenino, pienso, aunque
Habla el Historiador Bermejo. No debe de tener más de cuarenta años, tal vez menos. Tiene una cara abierta y rosada y una barba rojiza que recorta con diligencia. Es hijo del Gran Arquitecto y, como el padre, razona mientras habla; la diferencia respecto al molde genético es que lo hace con vehemencia. Debe ser el aporte materno, pienso. Siente la necesidad de convencer y argumenta sin preocuparse mucho por presentar sus argumentos con cautela, como envueltos en papel de regalo. El suyo es un discurrir cerrado, sin concesiones. Me resulta simpático. En los diez minutos que le tocan es capaz de meter una cantidad asombrosa de reflexiones. La primera es la desmemoria: hemos pasado del marxismo al nacionalismo revolucionario sin que nadie se molestara en explicar por qué o cómo. Moraleja: somos una izquierda amnésica. La segunda es que la historia de México ha tenido un poco de todo, pero principalmente revueltas agrarias y populismo, y ninguno de los dos fue capaz de construir la supremacía de la ley. La tercera: la socialdemocracia europea parte de algo que es cimiento firme para cualquier proyecto de humanización de la vida: instituciones confiables. Esta es la tarea que aún nos falta cumplir. Y es un prius ineludible, complemento yo, con mis borrosos recuerdos de un latín que contribuyó no poco a amargarme la adolescencia y que, como remoción, olvidé. La cuarta: o la izquierda es constructora de democracia o no va a ninguna parte. Y la última, que mi disciplinada libreta (roja) registra: mientras el siglo está a punto de terminar, la izquierda no tiene alternativas al capitalismo. Una cerrada agenda cultural y política en diez minutos. Estoy asombrado y me resulta difícil encontrar algo en que no esté de acuerdo.
La discusión (2)
comienza de inmediato. Los caballos están en la línea de salida y, fuera de metáfora, muchas manos se levantan para indicar al moderador que los asistentes, otra vez entro en la metáfora, piafan, otra vez afuera, para tomar la palabra.
Un profesor (estoy rodeado de profesores: justo castigo por haber escogido este oficio) nos recuerda que la línea divisoria entre el liberalismo y la izquierda está en las prioridades entre dos objetivos complementarios: libertad e igualdad. Bien, me digo en el encierro de mi quisquillosa cabeza, ha llegado la hora de que la izquierda subsuma (¡cuántos recuerdos librescos!) en su cultura los valores de la libertad y busque mejores equilibrios entre ella y la igualdad. Y apenas lo pienso, silencio de inmediato mi mente por mi incapacidad de establecer alguna fórmula que sea apenas proponible. Sólo se me ocurre que la igualdad misma necesita ser repensada a menos que queramos meter a la humanidad en un lecho de Procrustes, donde se cortan los pies a quienes son demasiado altos o se estiran los huesos de quienes son demasiado pequeños. Por desgracia, aún no encontramos la clave históricamente viable para que la creación de la riqueza no esté vinculada con motivaciones de beneficio individual. Y mientras la escasez siga dominando el escenario planetario, habrá que convivir, tratando de domesticar, esas pulsiones privadas que, convertidas en ingeniería colectiva, producen desigualdades intolerables. Una perspectiva de igualdad total (cualquier cosa que pueda significar) podría matar a la gallina de los huevos de oro que la historia nos ofrece. Y sin embargo, hay que moverse, como inspiración política rectora, hacia sociedades que impidan que muchos de sus individuos las vivan como una condena sin escapes posibles. Hay suficientes razones de dolor individual para añadir también los que sí pueden tener remedio. Llamémoslos derechos económicos mínimos. La tarea es buscar-construir equilibrios históricamente originales entre competencia y derecho a una vida decente. Una endiablada tarea de ingeniería y, sin embargo, la única capaz de dar un alma a lo que la izquierda pretende ser: ni contemplación extasiada de las maravillas del capitalismo, ni promesa del improbables paraísos a la vuelta de la esquina.
Toma (¿toma?) la palabra un historiador que también fue dirigente político en un estado del norte del país. Me dicen que escribió un libro notable sobre las luchas de los apaches hacia fines del siglo XIX. Apunto que tendré que buscarlo. El también tiene el problema de las identidades deseadas de la izquierda y establece tres coordenadas negativas de lo que la izquierda no debe ser: caudillista, fundamentalista, tolerante hacia cualquier forma de poder que no esté legitimada a través de elecciones. Siento alivios.
Le sigue El Iluminado que, con la mejor y descarriada buena fe, dice un disparate: en Italia, la izquierda se repiensa a sí misma desde la óptica de la sublevación indígena mexicana. Miro a mi alrededor buscando señales de asombro. Nada. Insisto, los mexicanos tienen a menudo una vocación sorprendente para la imperturbabilidad. No alcanzo a enojarme. Yo también me estoy volviendo imperturbable. La izquierda italiana hizo, en 1991, una operación cultural dolorosa que le impidió ver convertido a su mayor partido en un grupúsculo con el cinco por ciento de los votos: emanciparse de su añeja identidad comunista. Y, obviamente, no fue fácil en un país en el que el comunismo fue por más de medio siglo una fe de raíces populares profundas. La alternativa era convertir una fuerza social determinante para el equilibrio del país en una especie de grillo parlante, anunciador de milagros. Y virtuosamente minoritario. Quedaron, como era inevitable, residuos de nostalgia: Refundación Comunista, por ejemplo, que quiso continuar el camino intentando la renovación de un recorrido concluido.
Rescatar las buenas intenciones originales debajo de una masa de escombros puede ser un empeño admirable por la buena fe y la voluntad de coherencia. Salvo correr el riesgo de que la coherencia se convierta en una especie de losa mortuoria. El comunismo es un recorrido llegado al final: una primavera que, sin pasar por el verano, se transformó en invierno. Demasiadas muertes innecesarias, demasiada retórica, demasiados desvaríos carismáticos, demasiada pobreza y demasiada incapacidad para entender los tiempos del mundo. En cambio, esa izquierda que supo apurar el trago amargo de emancipación de una ideología monolítica es hoy, a pesar de sus indecisiones y sus experimentalismos, la única barrera a una cultura conservadora que tiene en Berlusconi su mesías empresarial. Estoy lejos de creer que todo lo que proviene de las montañas del sur de México sea irrelevante, pero decir que desde ahí se repiensan los dilemas de la izquierda italiana me parece una necedad cargada de una virginal simpleza. Que Dios bendiga a (y nos proteja de) los redentores ingenuos.
Alguien toca un punto sensible: el mayor partido de la izquierda mexicana no enfrenta el tema del derecho al aborto por temor a perder votos. Me quedo pensando que sería maravilloso que los tiempos de la cultura y los de la política coincidieran. Por desgracia no es así, y aunque creo que las dos galaxias deberían vivir más cerca, el ejemplo ilustra una dificultad real. Los partidos necesitan vivir en el territorio intermedio de lo que somos los seres humanos y lo que deberíamos ser. Nadie salva el alma en la política. No quiero justificar, me limito a señalar una dificultad real.
Habla ahora el Profesor Mediático. Es persona menuda y de expresión afable. Debe de tener pocos años más que yo. Me gusta su primera imagen: en las redes mundiales del poder, David ya no sabe dónde está Goliath. Se me ocurren Foucault y
Habla de crisis de ideas, del capitalismo como organizador de imaginarios colectivos e individuales y de Marx, que se equivocó: el capitalismo no fue barbarie. Concluye con algo en lo que no había reparado y me avergüenza un poco que nunca se me haya ocurrido. Saltando de David y Goliath a las redes de poder y de ahí a los imaginarios normalizados, llega de pronto a China y a la política del hijo único. Y dice: han desaparecido, en un universo de mil trescientos millones de seres humanos, las figuras del hermano, el primo, el tío. Y de pronto, lo que fue una necesidad, autoritariamente expresada o no, me pone frente a una aberración de consecuencias inimaginables. ¿Por qué demonios no hay en este bendito planeta acción bienintencionada que esté libre de producir monstruosidades? ¿Condición humana? Al diablo. En mi infancia no tuve hermanos, pero saber que en algún lugar tenía primos y tíos, aunque a veces fueran una presencia engorrosa, sobre todo los últimos, me daba la impresión de estar en medio de una tribu protectora. Las observaciones del Profesor Mediático me hacen pensar en dos cosas. ¿No será que justo el debilitamiento de los nexos tribales es una de las claves de este ímpetu económico de
Mientras China, mi infancia y la literatura se mezclan en mi mente, el Gran Arquitecto vuelve a hablar. Tengo que prestarle atención. Y dice, de entrada, algo que me asombra viniendo de una persona que pasó la mayor parte de su vida entregado a las certezas finales que el comunismo dispensaba generosamente a muchos de sus creyentes. Yo incluido. Dice: me gustó la intervención de
Pero ha llegado el turno del Joven Profesor que, en realidad, no estoy seguro de que lo sea, profesor quiero decir. La juventud es inocultable. Tiene el nombre de un emperador romano que fue uno de los pocos casos en la historia en los que un filósofo con poder no fue una vergüenza ni para lo primero ni para lo segundo. Y él también siente la necesidad de recordarnos que la izquierda no tiene un excelso pedigrí democrático. Sospecho que está confundiendo a América Latina con el mundo. En Dinamarca o en Inglaterra, por sólo mencionar lo que se me ocurre de inmediato, me resultaría difícil estar de acuerdo con el Joven Profesor. Condimenta su afirmación con citas de Schmitter y Huntington. Parece que todo mundo siente aquí la necesidad de demostrar a sus oyentes que además de a Marx y Engels, leyó otras cosas. Está bien. Es parte de los ritos del tránsito, supongo. Cada uno escoge sus aguas lustrales, para liberarse de los polvos acumulados en el camino. En rápida secuencia hace tres afirmaciones interesantes. Primera: la democracia no es panacea contra la miseria. Y cita a
Sólo me desconcierta un poco el tono de desencantado escepticismo que podría conducirlo o hacia una filosofía de la condición humana o hacia el utilitarismo: dos caminos al embellecimiento filosófico de la impotencia. Pero el destino del Joven Profesor no es de mi incumbencia, bastante tengo con tratar de entender lo que voy a hacer yo con el tiempo que me queda. Se me ocurre algo. América Latina ha intentado, con todas las salsa y sabores posibles, fórmulas autoritarias para el desarrollo. Y seguimos lamiéndonos las heridas de pasados entusiasmos. Moraleja: estamos condenados a la democracia. El otro camino no nos llevó a ningún lado adonde valiera la pena ir. Pero finalmente, estar condenados a la democracia no me parece mala condena. El problema es que construirla en medio de la miseria y la ignorancia es la verdadera cuadratura del círculo. Ahí está el reto que necesitamos plantearnos. Las escapatorias autoritarias nos están cerradas. Qué consuelo sería disponer de instituciones confiables y de ciudadanos que, además de comer como Dios manda, leyeran cada día al menos dos periódicos. Así, democracia y bienestar serían retos, si no triviales, por lo menos no tan satánicamente complejos. Desde lo alto de mi sabiduría, sentencio: la historia se hace siempre en condiciones adversas. Amén.
La discusión ha terminado y los asistentes se levantan en tropel para ganar la puerta de salida. Hay que relajarse. Pensar todo el tiempo conduce a la obsesión o a la desesperanza.
Las réplicas doctorales
comienzan en cuanto la gente regresa del providencial intermedio que les permitió ir al baño, fumar y compartir en pequeños corrillos gustos y disgustos. Ya es casi de noche, y no estoy cansado. Ha sido un largo día, pero no me he aburrido. Mis congéneres a veces me hastían, a veces me ilustran y otras, me producen un mortal desconsuelo. Es difícil no sentir, al mismo tiempo, aprecio y desconfianza hacia miembros de la propia familia. En el balance de la partida doble (o triple o n-ple), estoy satisfecho de haber venido a pesar de la resistencia inicial a abandonar mi cueva cuajumalpense y me predispongo a abrir nuevamente mi libreta para registrar lo bueno, lo malo y todo lo contrario.
Comienza El Economista. No mencioné antes que lo conocí años atrás en una conferencia frente al público multitudinario de un sindicato de enseñantes. Me pareció que su discurso estaba atiborrado de cataclismos inminentes, poses tribunalicias y una sobreabundancia de adjetivos. En pocos años, ha cambiado. Evidentemente estos tiempos atrabancados son maestro inclemente que obligan a algunos a escudriñarlos, mientras buscan dentro de sí para evitar que la coherencia con el propio pasado sea una clave de incomprensión del presente. En lo que me concierne, intento no pensar mucho en el pasado, me encontraría con muchos yo que ya no reconocería. Y declarar que alguno de ellos es el verdadero me parece un modo pueril de escaparse del tiempo, de congelarse en una eternidad consoladora. El Economista dice algo que es tan obvio como esencial: la globalización es un proceso objetivo y no un sinónimo de neoliberalismo. Cita a Krugman y se augura un retorno al keynesianismo. Tal vez sea ésta la fórmula, tal vez, no. Pero lo importante es que se ponga el problema.
El Político Malogrado cita a Rafael Galván y, en mis apuntes, no encuentro a propósito de qué. Sigue, con ese tono de quien siente una pulsión incontrolable de asombrar (¿Epater le bourgeois?) a sus oyentes: más que propuestas, la izquierda debe producir elementos de conocimiento del mundo. No alcanzo a entender por qué las dos cosas tienen que ir separadas. Giordano Bruno decía que Dios conoce al mundo porque lo creó. Y si esto vale para Dios, no veo por qué no deba valer también para sus humildes criaturas. ¿Se aprende sin construir?, me pregunto. Sigue: México sería incomprensible sin las elaboraciones de sus intelectuales de izquierda. De acuerdo, pero mi cabeza suspicaz me hace pensar en un gusanillo escondido de autoelogio.
Y paso a la autobiografía. He vivido varios años, hasta hace no mucho, dando entrevistas o participando en noticieros o en debates en la televisión y en la radio mexicanas. Y me aburrí. Sucedía de todo. Por ejemplo, que alguien me llamara a la siete de la mañana para pedirme una opinión sobre un acontecimiento que acababa de ocurrir en Zambia o en Bulgaria. El comentario debía estar listo en cinco minutos, después de la publicidad y los informes sobre la vialidad pública. Debo haber dicho una sarta de estupideces buscando entre mis cansadas neuronas fórmulas para dar vueltas, sin que fuera demasiado evidente, alrededor de cosas de las que, en ocasiones, no tenía ni la más remota idea. Me ocupo de economía mundial y esto, obviamente no me convierte en un experto de cualquier cosa que suceda en el planeta. En varias ocasiones me tocaba contestar, en tiempo real, a las sesudas preguntas que me llegaban, vía telefónica, de parte de los programas en español de
Y así terminó el segundo acto y el primer día. Vuelvo a checarme las rodillas y, aparte de uno que otro raspón, recibí también uno que otro emoliente. Sé algo más de lo que sabía en la madrugada mientras manejaba mi carro por la autopista hacia Puebla. Para esta reunión, como para la democracia, vuelvo a ponerme sentencioso: la mayor ventaja es la posibilidad de aprendizaje.
Consulto mi libreta por una curiosidad de última hora. Quiero hacer una especie de contabilidad onomástica de los nombres citados durante el día. Hela aquí en orden de aparición: Bobbio (dos veces), Giddens(2), Touraine(2), Rawls(2), Smith, Ricardo, Hamilton, List, Friedman, Lucas, Kant, Locke(2), Constant, Monsiváis, Derrida, Bourdieu, Freud, Lacan, Rousseau, Nader, Schmitter, Huntington, Krugman, Keynes(3), Galván. Frente a este Gotha, la lista de los pensadores propiamente marxistas que fueron citados es curiosamente corta: Gramsci, Stalin y, obviamente, Marx (en la formulación de marxismo, marxista, algunas, pero no muchas veces). No tengo la menor idea sobre la representatividad de esta izquierda reunida en Puebla, pero me parece obvio que algo está ocurriendo.
La otra conclusión de este primer día es que, salvo algunas notables excepciones, varios big shot no hicieron su ansiada aparición. Del Patriarca Heterodoxo, ya dije. Pero tampoco llegaron El Historiador-Novelista, El Antropólogo Melancólico, El Entrevistador con Conexiones, ni tampoco
El coctel
era la próxima cita. Me dirigí de regreso al hotel en compañía de un joven amigo, El Economista Postpopulista (que en algún momento había formulado el aforismo por el que el pensamiento confuso conduce al autoritarismo) y del Historiador Bermejo. En la oscuridad nocturna, caminábamos entre las luces de los automóviles y la gente que hacía las últimas compras antes de volver a sus casas. Las ciudades de la provincia mexicana se animan de las siete a las diez de la noche. Entre gente que camina por las banquetas mirando los aparadores de las tiendas, novios que pasean de la mano observando y siendo observados, gente que no quiere regresar a su casa, vendedores callejeros que intentan aprovechar las últimas oportunidades del día y automovilistas que pretenden retomar el dominio de las calles entre transeúntes que les disputan la exclusiva.
Me vinieron a la mente mis tiempos universitarios en Ancona, en la costa frente a Yugoslavia, cuando, poco antes del movimiento estudiantil, nos íbamos en palomilla del brazo (los hombres, en México, no se toman del brazo cuando caminan) recorriendo el camellón arbolado de la alameda principal que iba del puerto al otro extremo, donde, otra vez, aparecía el mar. Las palomillas de jóvenes se hacían y deshacían en el paseo, dependiendo de los encuentros casuales y de la necesidad de compartir chismes con alguien entrevisto en la multitud, que podía ser una buena fuente o un buen destinatario. Una intimidad pública, pasarela cotidiana de una sociedad escaparate de sí misma. Cada quien intentaba estar fuera de las murmuraciones, pero nadie renunciaba a enterarse de los secretos ajenos. Frente a mi Turín de origen, aquello me molestaba y me atraía al mismo tiempo, un universo pequeño donde todo mundo estaba cerca de todo mundo. En mi vieja ciudad, la vida social estaba organizada en líneas que eran de clase o de afinidades ideológicas o políticas. En Ancona, tenía la impresión de una masa indiferenciada, que constituía un avance y un retroceso. Avance, por una sociabilidad menos rígida, retroceso porque esa socialibilidad me parecía construida sobre una ausencia de ideas políticas que pudieran dividir la gente. Un compañerismo prepólitico. A veces tenía la impresión que en ese mundillo cerrado tener ideas políticas y hacerlas públicas fuera casi un acto de mal gusto.
En la caminata entre dos hileras de árboles, se cruzaban miradas intencionadas, que abrían o cerraban posibilidades de contacto. En el paseo nocturno por la alameda se intercambiaban saludos, mensajes cifrados, disimulos cargados de intenciones. A la conclusión de una tarde sobre los libros de microeconomía o de matemáticas, salíamos a la calle como lobos esteparios para evaluar y ser evaluados, después de una parada en una pequeña pizzería del puerto que vendía pizza al taglio. No he vuelto a comer una pizza como ésa de sal gruesa y romero. Y seguíamos el camino a la alameda. Una especie de mercado nocturno en el que no faltaban juicios ni condenas, aspiraciones imposibles y suspiros ocultos. Encuentros y desencuentros. Algunos querían mostrar al mundo sus nuevas conquistas y, de paso, hacer roer de despecho al ex novio o a la ex novia. Un juego, un rito social, inocente y cruel.
Pero ahora, sería la libido atenuada o por la seriedad del papel asumido, no queda espacio para los juegos juveniles. Caminamos por las calles tratando de evitar a los automovilistas con pulsiones homicidas e intercambiamos impresiones al vuelo, tratando de no ser arrollados por la corriente humana. Mis nuevos amigos son menos optimistas, si es que ésta es la palabra, que yo. Tal vez le exigen demasiado a su país, que se ha vuelto mío también, si bien en una forma que aún no termino de aclararme. Trato de convencerlos de que estamos menos mal de lo que imaginaba o, más bien, temía. Advierto miradas perplejas.
Hemos llegado al hotel. El gran patio está dormido en una semioscuridad atenuada por luces discretas. Me despido y subo a mojarme la cara y a prepararme para un nuevo baño de sociabilidad. Mis hijos no han llamado. Todo bien. Me pregunto si tendré que cambiarme. Los ritos de una izquierda que hace cocteles no me son del todo familiares. Decido no hacerlo, cambiarme, y además traje una sola muda de ropa. Me doy cuenta de algo: me gustan más los espacios sociales regulados, como el salón de sesiones. Ahí sé, y no se necesita un gran esfuerzo, como comportarme. En una reunión social nunca sé cuál es mi lugar, y la improvisación y el diálogo ocasional no están entre mis mayores recursos. Debe ser timidez, reconozco sin gran desconsuelo. Pero algo más me da vueltas en la cabeza. Hasta ahora, no he hablado. Formalmente, quiero decir. Durante el día que concluye, me he limitado a tomar notas. Para eso he venido, pero me pregunto si no es el momento que rompa el silencio. Decido que al día siguiente lo haré. ¿Para decir qué? Buena pregunta. Pero, no hay tiempo. Tengo que bajar al coctel.
Ya están todos ahí. Los mexicanos siguen asombrándome. Son puntuales cuando uno menos se lo espera. Es uno de esos salones de usos múltiples, como se dice. Ahí deben realizarse bailes, bodas, banquetes y convivios varios. Se han formado islas de sillas forradas de una tela blanca, dispuestas alrededor de mesas bajas. Ocho o diez asientos por cada isla. Mis congéneres han abandonado las vestiduras discutidoras para asumir otras, conviviales. Conversaciones animadas, estallidos de risa y camareros que revolotean de un lado a otro con bandejas relucientes de esos bocadillos de los que hay que comer dos docenas para medio llenarse. Lo que, naturalmente, no debe hacerse sin faltar a las normas más elementales del savoir faire. Trataré de no comportarme como un zapatista en Sanborns. Además, muchos de esos bocadillos no me atraen: ese estilo hawaiano de combinar pedacitos de piña, o cerezas, con quién sabe qué me repele. En alguna parte de mí vive todavía, y a estas alturas del partido dudo poderme liberar algún día, un piamontés acostumbrado a las comidas de montaña, donde no existe el aceite de oliva y todo se cocina en mantequilla o en grasa de cerdo. Los genes sicilianos de mi padre disputan dentro de mí recordándome el olivo, los frutos de mar, las berenjenas que contrastan con mis arraigados sabores de polenta, conejo al sivé y manzanas empanizadas. Pero hace años que todo se me confunde. La cocina mexicana me fascina, aparte de estos desplantes cosmopolitas que de vez en cuando se le cruzan a uno en forma de ensaladas de lechuga con piña, gajos de mandarina y otros exotismos, para mí, versallescos. Ahí cae uno de México a Estados Unidos y nunca es un buen caer. Y en estos casos, el piamontés que traigo dormido se despierta con una mueca de disgusto.
En una de las islas menos concurridas descubro al Viejo Honorable, al Economista Postpopulista y a
Pensando en dinastías, se me ocurren Julián y Javier Marías. Una más. Mientras estoy ahí, como dirían mis hijos, tratando de agarrar la onda, y participar en los balazos cruzados del comadreo académico, recuerdo ese capítulo hilarante de Javier Marías en Todas las almas. Una descripción cervantina, y no exagero, de una cena oxfordiana regulada, por antigua y extravagante costumbre, por una conversación de cinco minutos con el vecino de la derecha para que el comensal se dé vuelta y converse con el de su izquierda por un igual número de minutos. Un tormento chino, para evitar desaires, mientras uno está sentado entre personas que consideran sus estudios esenciales para la historia de la humanidad y que, obviamente, no están disponibles para otros temas. La mía, afortunadamente, no es una situación de este tipo.
A mi izquierda está sentado el Ex Subsecretario. Aparte de algún encuentro ocasional, no he tenido con él relaciones consuetudinarias. Es persona amable, sospecho tímida, y no sabría de qué hablar con él. Está interesado en los temas de
He pasado una parte no corta de mi adolescencia y juventud en el Cine Club de Turín, que estaba por un rumbo del centro donde había cerca una escuela de ballet a la que asistían preciosas muchachas con las que a veces nos topábamos a la entrada o a la salida del cine. Recuerdo todas las películas de Antonioni hasta 1966. Era desesperante tratar de entender, en la oscuridad de la sala lo que sería después objeto de interminables discusiones en las cantinas cercanas donde proseguían conversaciones interminables de jóvenes exegetas que mezclaban todo: Sartre, Antonioni, Monica Vitti, Germi, Camus, Asor Rosa, Carné, Rosa Luxemburgo y Panzieri. Pero, Antonioni me resultaba extraño. La juventud es una edad a mitad de camino entre la épica y el intimismo y Antonioni tocaba sólo uno de mis extremos. Encontraba en él la confirmación de temores de adolescencia, de los que quería emanciparme y, sin embargo, de alguna manera me atrapaban y angustiaban. Hace pocos años vi Un paseo por las nubes, una película notable de la vejez que debería obligarme, si tuviera tiempo, a replantearme mi anterior lejanía de ese director. De aquellos tiempos, se me ha quedado clavada en la cabeza una película de Akira Kurozawa, Harakiri creo que se llamaba, tal vez en la versión italiana. No la he vuelto a ver. Mejor así. Que por lo menos algunos mitos juveniles queden intactos.
Le menciono al Ex Subsecretario Tutti a casa de Comencini y me corrige, no, es de Monicelli. Está equivocado, pero lo dice con tanta convicción que me hace dudar. Ya entrados en temas cinematográficos le pregunto a
Pienso en Bergmann y en Woody Allen, como directores que se mueven en el mundo femenino sin estereotipos (o sin demasiados), no se me ocurren otros casos. A
Volví a fumar. No mis cigarros, sino los Delicados del Economista Postpopulista que, generosamente, me abastece durante el coctel. Comprarlos sería el reconocimiento de la derrota y, dentro de poco, comenzaré a hacerlo. Pero, siguiendo el cruce de palabras que van y vienen, no tengo tiempo de preocuparme. Habrá tiempo después. Sé que me hace un daño mortal y remuevo mis antecedentes familiares que, si fuera yo persona sensata, deberían producirme un sagrado terror. La socialidad es una anestesia.
Entre nosotros se sienta el Obispo Rojo, que no me ama, y que debe haber llegado hace poco. Tal vez ha leído algunos de mis artículos y debo parecerle, eso imagino, una especie de socialdemócrata resbaloso e invertebrado. Lo conozco apenas superficialmente y no hay nadie en este país, y pocos fuera de él, que no lo conozcan. Ha escrito en su juventud libros notables, pero está envejeciendo de una manera que no puedo entender. Sustituye cada vez más una retórica nebulosa por sus antiguos, más equilibrados, y más hirientes, análisis. Pienso en un Savonarola presa de una furia de denuncia moral con una capa cada vez más sutil de reflexión. Hay gente que, con la edad, se radicaliza y asume tonos de predicación y gente que, con el paso de los años, deja que la sabiduría se acerque cada vez más a la renuncia. Espero que a mí la creciente conciencia de los límites del mundo no me lleve a convertirme en un vetusto predicador de resignación. Que Dios, si existe y tiene tiempo y ganas, me proteja.
En la celda
antigua, convertida en cuarto de hotel, se me ocurre sentarme en la mesa a armar un par de ideas para la intervención que, se me metió en la cabeza, quiero hacer el día siguiente. El problema es que estoy medio ebrio. Y además, en las mañanas pienso mejor, creo. No soy animal nocturno. Y si a la noche, se añade ese litro de vino que me debo de haber bebido, con los camareros que andaban revoloteando como mariposas para llenar los vasos apenas disminuidos, no estoy en el pináculo de mi vitalidad. Después de algunos intentos frustrados decido irme a la cama. Mientras me desvisto, se me viene a la mente mi juventud habladora.
Hablaba poco o lo hacía en exceso. En la que fue mi ciudad, en tiempos de las juventudes comunistas, casi no despegaba los labios. Mis compañeros me llevaban pocos años, pero me parecía que tenían veinte más. Era una esponja silenciosa que intentaba absorber todo lo que podía. Acababa de entrar en el partido y mis compañeros tenían algunos años de ventaja que pesaban como losas de mármol. Leíamos a Rosa, Lenin, Marx, Kautsky (La cuestión agraria) Fanon, Hilferding, y Trotsky, con un hambre voraz y hablábamos de todo con una gravedad disciplinada que no he vuelto a experimentar. Intentábamos regresar a tiempos heroicos que la grisura del partido de aquellos años aplastaba.
Después escogí el oficio de profesor y la palabra hablada se me ha vuelto una costumbre, casi una dependencia. Me encanta capturar el interés de los oyentes. Soy un predicador académico a medio camino entre la oratoria y la ciencia.
Mañana tendré que hablar y aún no sabía de qué. Me acosté tratando de leer un libro traído de
El desayuno
estaba esperándome abajo. Si hay algo exquisito de la cocina mexicana, es el desayuno. En la que fue mi tierra es una institución inexistente. Café y brioche y es todo. Aquí, chilaquiles o enchiladas con frijoles refritos y algunas rebanadas de aguacate son un banquete mañanero. Una cita que se aguarda con avidez. Pero antes tenía que cumplir mi tarea. Me senté y, en quince minutos, tenía en papel las tres o cuatro ideas que quería hacer circular en el salón de sesiones. Con cautela, naturalmente. En general prefiero no hablar de México, por una forma extrema de reserva o, tal vez, de pudor. No quiero ser considerado un petulante exportador de verdades. ¿Cuáles?, por cierto.
¿Por qué será que aún no me emancipo de una flaqueza que persiste en mí en este país? Quizá porque México es territorio reticulado, no hay espacio libre en el que uno pueda sentirse despreocupado. Todo está ocupado por valores, cultura, tradiciones, códigos, costumbres, rituales. Y, naturalmente, de rasgaduras y destrozos de todo lo anterior, pero incluso las rupturas, individuales o colectivas, están regidas por reglas que no me resultan siempre del todo claras. Y además, es tan profundo, tan enraizado en la cultura colectiva, un sordo descontento frente a las heridas venidas de afuera que el sentirse un intruso se me ha vuelto casi una segunda piel. Un adleriano complejo de culpa, tal vez. Sigo siendo hombre de Occidente y no tiene remedio. Y, por cierto, no quiero que lo tenga. Me ha sucedido en ocasiones escuchar de parte de personas inteligentes justificaciones morales de los sacrificios humanos prehispánicos, como si se tratara de accidentes marginales en una armonía ancestral destruida antes por jinetes aparecidos de la nada, y después por legiones de hacendados, curas y leguleyos de todo tipo. Ya sé que ésta es la manera ingenua, y extrema, de conservar un mito antiguo, pero revela un apego generalizado al pasado como a una ancla desde la cual regresar algún día para saber quién se es, y emprender una ruta distinta. Un deseo de comunidad en medio de una sociedad que la rompe sin destruirla. Lo vientos planetarios han desmelenado un país que tercamente regresa a sí mismo sin encontrarse. Como si cada presente fuera apenas una costra sutil que esconde un pasado mítico y muchos otros sucesivos que no terminan de apaciguarse.
Y el resultado es una desconfianza hacia uno mismo y hacia los demás. Un no saberse que es también un no gustarse. Los italianos pasan el tiempo hablando mal de sí mismos y, a pesar de todo, se aman. Los mexicanos hablan poco (excluyendo mis congéneres académicos) de sí mismos y no se aman. Siempre hay algo aquí que se me escapa. Y no quiero ni hablar de los albures que me son tan vedados como el juego del dominó. Lo scopone scientifico de la que fue mi tierra es un juego infantil en comparación. El haber sido una civilización, y una civilización derrotada, humillada y sojuzgada, produce en este país una necesidad de retorno, puntualmente frustrado, que convierte el presente en un enigma de señales contradictorias. México no es Estados Unidos. Allá se partía de cero y cada uno podía ocupar alguna parte del territorio con la confianza de que no tendría que pelear con viejos fantasmas. Aquí los fantasmas están en todas partes. Allá no hay manera de ser extranjero (a menos que uno sea negro), aquí no hay manera de no serlo, pese a la hospitalidad, que sigue siendo un culto colectivo.
Bajo al gran patio, que por la mañana es tan hermoso como a cualquier hora del día. El aire es fresco. Siento como si entrara en escena, como en mis tiempos de actor proletario. Abajo de un porticado está el buffet sobre una larga mesa cubierta por un mantel excesivamente blanco. Me acerco: una docena de recipientes metálicos relucientes, en medio de panes dulces y salados, frutas cortadas con maestría y largos vasos de jugos de frutas que, en un lecho de hielo picado, se erigen al cielo como multicolores falos vegetales. Me dedico a levantar las tapaderas de todos los recipientes humeantes. El camarero que preside el buffet me observa con condescendencia. Debo parecerle un turista gringo despistado. Me siento como tal vez me sentía de niño en
Están hablando de la huelga en
Pienso en mis tiempos. ¿En que más puedo pensar? Entonces eran (éramos) jóvenes de clase media frustrada que, en el despertar de la universidad de masas, descubrían la necesidad impelente de enterrar liturgias cansadas que venían del siglo XIX. Una primavera de creatividad, de ganas de humillar festivamente a barones académicos llenos de tics y de obsesiones y que, a menudo, preparaban los exámenes como si fueran desquites de clase contra una crecida y fastidiosa masa estudiantil. Una manera de exorcizar y quitarse de encima esa marabunta juvenil que buscaba un lugar en el mundo y comenzaba a sentir que, tal vez, ese lugar no existía. Teníamos un sano deseo de fastidiar al mundo. En pocos meses, el marxismo estaba virtualmente sepultado como ideología de la revuelta, bajo un enredo monstruosamente vital de nuevos caminos e ingenuidades que no nos llevaban a ninguna parte sin que en realidad hiciera mucha falta. Y naturalmente, cuando el marxismo renació, lo hizo bajo las vestimentas más miserables: un pensamiento confusamente dogmático al servicio de un terrorismo de iluminados, prisioneros de pocos y malos libros. Y que sembraba de cadáveres su búsqueda de una simplicidad esencial que habría aclarado todo y que sólo aclaraba, y confirmaba, las razones de una marginalidad desesperada. Cuando el movimiento estudiantil se desinfló, las cabezas pensantes dejaron de serlo. Terminó la fiesta callejera, las grandes asambleas donde corrían ideas buscadas con voluptuosidad vital fueron sustituidas por pequeñas tribus de elegidos. Y todo, inevitable y justamente, se fue a la mierda. Una estación había terminado y comenzaba otra en la que el terrorismo sería el acompañamiento fúnebre de derrotas que ya no serían sólo estudiantiles.
Cuando miro a los huelguistas de ahora se me ocurre que todo es distinto. Mis puntos de referencia han sido barridos. Veo pocas ideas, ninguna verdaderamente nueva, y las pocas que veo no son de ellos: son caricaturas de un pasado mal digerido. Simplificaciones burdas que, me temo, apenas son costras de un inconsciente deseo de suicidio colectivo. No pueden imaginar ningún futuro y artillan un pasado que fue derrotado sin que se enteraran. Están derrotados antes de comenzar la lucha. Sospecho que en
Mis compañeros de mesa, por una mezcla de amabilidad y curiosidad, me preguntan qué pienso acerca del tema incandescente de las cuotas. Confieso que no alcanzo a iluminarme con el asunto. No acierto a ver qué tendría de malo que los jóvenes de mayores ingresos contribuyeran al sostenimiento de la universidad. En mis escasamente sofisticadas volutas cerebrales, no veo razones para que el derecho a una buena educación pública tenga que implicar educación gratuita para aquellos que, sin gran esfuerzo, podrían parcialmente financiarla. Era fácil garantizar educación gratuita cuando la población universitaria era de pocos miles de individuos. No es lo mismo cuando son centenares de miles. No puedo ver un problema de justicia social en el principio de las no cuotas. ¿No podrían haberse negociado dos cosas y evitar ese rito de irracionalidad principista? Primera: que quedaran exentos de cuotas todos los muchachos con un ingreso familiar inferior a cierta cantidad, relativamente amplia. Segunda: que se formara una comisión permanente de estudiantes y profesores para decidir el uso de esos recursos: se me ocurre, sobre todo, para becas, apoyo para la compra de libros y comedores decentes. Pero no, la furia sagrada de un principio entregó
Eso les digo, mientras mis interlocutores me miran como si miraran a un cándido extraterrestre caído del cielo e ignorante de los sofisticados vericuetos de objetivos e intenciones de la vida universitaria. Pero hay algo más que quiero decirles, mientras hago un esfuerzo para refrenar mis inestables humores. El problema no son los estudiantes. Cada generación tiene que inventarse su prueba heroica, necesita ese momento de excitación colectiva para ponerse a prueba, reconstruir la tribu fragmentada, tenerse un poco más de respecto a sí misma y, posiblemente, acelerar la caída de vetustas hojas que afean el panorama. Y aunque me siento incómodo frente a un movimiento estudiantil en el que sospecho una desesperanza social sin perspectivas y sin ideas, creo que el principal problema son los profesores.
Aún recuerdo, no hace mucho, a mi hija que se levantaba antes de la seis, se duchaba como si tuviera el diablo en el cuerpo y salía disparada para tomar colectivos y metro en una ciudad que despertaba de malhumor, para llegar a tiempo a la universidad a la primera clase de ocho u ocho y media. Llegaba ahí y encontraba que el maestro no estaba. No había llegado. Y la experiencia se repetía varias veces a la semana. O encontraba, peor aún -suponiendo que sea posible encontrar algo peor que un profesor que trata su responsabilidad con tan impúdico desaliño-, un profesor que ha dejado de estudiar por años y encarga a los muchachos bibliografía con un olor inconfundible a
Sé que la universidad no se limita a profesores ausentistas y a otros, atados a letargos sacralizados que no aciertan a renovar, pero mucho me temo que su presencia es suficiente para establecer, sobre todo en algunas facultades y escuelas, un clima mixto de salvación ideológica y de irresponsabilidad a secas. Un camino esplendoroso al desempleo y a la marginación intelectual. Desde lo alto de mi ignorancia, sólo puedo ver tres consecuencias y eso digo a mis compañeros de mesa. La primera: la concentración de la demanda de trabajo en los egresados de las universidades privadas y, cuando la demanda viene del Estado, la conformación de una creciente capa de funcionarios que cargan, con conciencia o sin ella, un irreprimible sentido de superioridad frente al mundo entero que no tuvo bondadosos papás adinerados. De los sueños ideológicos derrotados a las ensoñaciones tecnotrónicas de dirigentes que aún no han hecho todo el daño que pueden. La segunda: el cierre de la universidad pública como instrumento de ascenso social. O sea: un mundo de licenciados públicos con un prestigio social inexistente y con capacidades técnicas y culturales no muy distintas. La tercera: el deterioro de la universidad pública en su función de irradiadora de cultura viva.
¿Tiene esto algún remedio? No lo sé. Lo que sí sé es que, si no lo tuviera, vamos hacia líos mucho mayores que los actuales. Por desgracia, me digo, la izquierda coquetea condescendiente con esos hijos, en parte suyos, mientras les construye puentes de oro(?) hacia la marginación.
Como de costumbre. O no hablo, o hablo demasiado. Es hora de acercarnos al salón de reuniones.
El tercer acto
estaba a punto de iniciar. Como disciplinado seminarista, cada quien toma su lugar. Toca el turno al Economista Postpopulista. Como el Historiador Bermejo, él tampoco siente la necesidad de formular sus pensamientos de manera suave. Su argumentación no se propone reducir poco a poco las distancias de percepción entre las nuevas necesidades y los viejos reflejos. Se pone en el centro de sus ideas y desde ahí (¿un punto de llegada?) revela a los presentes la extendida llanura entre su lugar y la plétora de circunloquios que constituyen los códigos tradicionales de la izquierda. Una pedagogía de la impaciencia frente a un universo de ideas de izquierda que avanza lentamente. Más que un diseño, hay aquí un temperamento. Una impaciencia sin excesivas preocupaciones pedagógicas. La primera afirmación es perentoria: la comunidad no excluye la dominación. Interpreto: el futuro no está dormido en el pasado en espera de que el Príncipe Azul lo despierte. Inclemente, pregunta: ¿qué buscamos, una sociedad justa o una comunitaria? Una izquierda en el poder, más que disruptiva tiene el deber de enfrentarse a disyuntivas complejas que podrían romper las armonías comunitarias míticas que persisten en un estado de semihibernación en una parte importante de la cultura de izquierda.
Está tocando un punto sensible en la piel ideológica de la izquierda. Trato de decirlo con mis palabras. El gran diseño marxiano suponía un retorno desde las fragmentaciones sociales hacia una comunidad restaurada sobre nuevas bases: ya no la tradición como cimiento comunitario sino el empuje colectivo hacia nuevas realizaciones. Comunismo como comunidad moderna. Marx estaba dividido entre una historia real, que debía ser objeto de reflexión científica, y un futuro lejano, cuyo cuidado era entregado a la filosofía, que pretendía haber enterrado. Sin embargo, el gran viejo perdió algo. Cuando la comunidad se restablezca sobre las ruinas de la sociedad de clases, ¿qué impedirá que la sociedad renazca a través de los empujes en diferentes direcciones producto de individuos que buscan dar al futuro distintos significados? Hacer convivir, en la historia, una ciencia del presente y una filosofía del futuro no es tarea cómoda, suponiendo que sea posible. El hecho es que persiste en amplios sectores de la izquierda un finalismo donde la última parada es la de la armonía, donde la sociedad vuelve al antiguo cauce de esa comunidad que fue una infancia de la que salimos traumáticamente. El deseo de retorno comunitario no haría mucho daño si sólo fuera una necesidad de consuelo. El problema es que esa imagen de salvación laica produce en el presente lecturas deformadas, mitos de consonancia y deseos de unanimidad que, desde la ideología, transforman a las personas reales en actores griegos enmascarados, y alimenta una búsqueda de ingeniería social perfecta y definitiva. Frente a este reflejo antiguo, un clásico del movimiento estudiantil italiano decía, con el desparpajo con que a veces es oportuno decir ciertas verdades necesarias: tenemos que acostumbrarnos a vivir en el temblor. O sea, en la sociedad. O sea, en un universo de conflictos sin fin. Ahí la izquierda está obligada a reinventarse cada día para construir y reconstruir convergencias, para romper unanimismos sofocantes, para decidir qué rescatar y qué enterrar del pasado, como una incansable Penélope que teje su tela en un mundo de intereses que cambian de piel y crean necesidades y problemas nuevos que imponen respuesta inéditas. Sería consolador que la izquierda fuera la administradora de verdades últimas encerradas en un escriño de purezas comunitarias inalterables. Una izquierda de este tipo sería perfecta en un mundo perfecto. Mientras no sea así, ni por un lado ni por el otro, corremos el riesgo de que la idealización de la comunidad sea un escape que amenaza convertir el discurso progresista en una jaculatoria redentora. Con el riesgo de que la realidad se vaya por otro lado, sin una orientación que, desde la política, pueda humanizarla. Gobernar la realidad significa, me vuelvo a poner sentencioso, empujarla hacia mayores grados de civilización en la convivencia colectiva sin escapes hacia redenciones comunitarias. La tarea es gobernar el conflicto, no eliminarlo en nombre de la comunidad o de lo que sea.
Las clases medias, sigue el Economista Postpopulista, no son corporativizables como lo fue la clase obrera. Y ahí no tenemos respuestas canónicas. Este es un rasgo propio de la transición mexicana, declara. Y sin preanuncio, deja partir una saeta inesperada: todo mundo trajo aquí
A los periódicos, como a los partidos y a cualquier otra actividad humana, les puede suceder que el éxito los orille a atarse a la fórmula conocida (cuya vitalidad se extravía irremediablemente en el camino) y pierdan la capacidad de aprender sobre la marcha, de sentir la necesidad de renovarse para conservar el contacto con el mundo.
La transición es más fácil, concluye el Economista Postpopulista, cuando en el pasado hay una dictadura. Es más difícil cuando en el pasado hay redes corporativas capilares. Probablemente tiene razón, salvo que me asalta una duda: que las transiciones de los demás siempre son más fáciles que las propias. Las propias duelen más y requieren un desgaste de inteligencia mucho mayor respecto a las experiencias ajenas que, como es natural, vistas desde lejos, adquieren una coherencia absoluta post factum y la bendición de la historia.
Toca el turno al Ciudadano Imaginario. Ha llegado la hora de las ONG. De vez en cuando, Deo Gratias, la academia rompe el círculo de sus elucubraciones. Sin faltarle el respeto a mi profesión, tengo que reconocer que, a menudo, me parece ser un buey uncido a la noria en un movimiento eterno que en lugar de moler trigo, pulveriza y vuelve a pulverizar sustancias más etéreas, sobre cuya utilidad mis dudas no son poco frecuentes. Queda la esperanza de que a fuerza de mezclar las mismas sustancias tantas veces pueda producirse la sorpresa, alguna combinación inesperada. El Ciudadano Imaginario es buey de otra noria, y la diferencia se nota de inmediato. Los códigos comunicativos cambian. El Ciudadano Imaginario está, evidentemente, más interesado en la realidad y en sus alteraciones humorales que en los Grandes Diseños. Aun cuando él también tenga un gran diseño, aunque sea con minúsculas. La nuestra, dice, es una sociedad corporativizada y envejecida. Sin embargo, las cosas se mueven y, al margen de los vínculos instrumentales entre fragmentos de sociedad organizada y Estado, algo comienza a cambiar. Está hablando del lento nacimiento del ciudadano. Aunque el asunto quizá sea menos lineal de lo que él imagina -otra vez mi noria quisquillosa.
Se dedica a un rápido ex cursus histórico. Entre el 17 y el 40 se establecieron las bases del corporativismo a través de símbolos que daban una sensación de continuidad histórica renovada. Los ritos sexenales, dice, fueron entonces un refrendo del nuevo contrato social. El 68 se presenta como el castigo (¿sacrificio humano?, se me ocurre pensar) por la insolencia contra esos ritos. De ahí hasta 1982, sigue el Ciudadano Imaginario, aparecen en la sociedad mexicana periferias radicalizadas. Me gusta, pienso para mis adentros, la expresión periferia radicalizada. Me hace pensar en las oscuridades a las que no llegan los reflectores de los ritos colectivos y en exclusiones que exigen ser miradas a los ojos. Después de 1982, con la reducción de las responsabilidades sociales por parte del Estado –menciona el sismo de 1985 como un momento de protagonismo desde abajo- surgen nuevos imaginarios: el cardenismo y la sublevación indígena. Y a mí se me ocurre pensar que los países no hacen casi nunca otra cosa que inventar futuros a partir de los propios pasados. Nada se crea y nada se destruye, decía Lavoisier. Frente a este escenario, el Ciudadano Imaginario establece la clave del futuro que considera necesario: el nacimiento del Poder Ciudadano. Evidentemente, piensa en algo similar a lo que el Viejo Honorable había indicado en el primer acto: la necesidad del ciudadano situado que, desde la óptica de sus intereses (no estrictamente económicos), se convierte en una condicionante estructural de las decisiones políticas generales. Concluye, pro domo sua, ponderando la necesaria consolidación de una red nacional de ONG que pueda articular diferentes ópticas e intereses.
Sigo esta intervención con interés. Lo concreto me gusta. Y sin embargo, el buey metafísico que soy me sugiere algunas dudas. ¿Es lo mismo construir al ciudadano que al Poder Ciudadano? Lo primero me hace pensar en un ladrillo elemental, e individual, de la democracia. Lo segundo, en una presencia organizada desde la sociedad de individuos que encarnan intereses comunes. Obviamente, no es lo mismo. A comienzos del siglo XX, cuando comenzó a difundirse en Occidente el sufragio universal, muchos creyeron que los ciudadanos con derecho a voto serían la campana a muerto de la burguesía y sus privilegios. Y entre ellos estaba nada menos que el vice-clásico, o segundo violín, según sus propias palabras: Engels. Se descubrió después que no siempre los ciudadanos reconocían sus intereses, o tenían intereses más complejos que los imaginados. Y de pronto se reveló el dilema del huevo y la gallina. La democracia requiere ciudadanos, pero sin ciudadanos no hay democracia. Para destrabar el asunto lo más lejos que hemos llegado ha sido un giro verbal: la democracia como pedagogía ciudadana. En 1791,
Yo creo en el poder pedagógico de la política, pero (será mi materialismo vulgar) sigo pensando que si uno no come tres veces al día, piensa mal y opera peor. El ciudadano no se construye sólo en la política, se construye liberándolo de la miseria. Que, después, el bienestar pueda adormilarlo nuevamente, es tan cierto como que en Estados Unidos y en Colombia el abstencionismo alcanza proporciones similares. Pero ésa es preocupación que vendrá después. Lo único que quiero decir es que el ciudadano se hace en el desarrollo y es exactamente ahí donde las ideas de la izquierda siguen siendo dramáticamente frágiles.
Sin considerar el otro punto. Aunque sea cierto que de un lado está el ciudadano como individuo y, del otro, el ciudadano como grupo organizado fuera del Estado, el Ciudadano Imaginario tiene razón en lo que no dijo y que, sin embargo, tal vez piensa: como individuo el ciudadano es la mitad de sí mismo. Sólo cuando sale de su costra y mira a su alrededor, cumple el ciudadano consigo mismo. Realiza su naturaleza. Pero me inquieta una pregunta: ¿será posible, desde el subdesarrollo, cumplir todas estas tareas al mismo tiempo? ¿No estamos obligados a establecer algunas prioridades? Prefiero no pensarlo para no llegar a conclusiones que me resultarían demasiado incómodas. Pero sobre algo no tengo dudas: seguiremos necesitando corporaciones, si es que ésta es la palabra correcta. Como instrumentos de aglutinación de intereses, diría algún politólogo de paso. Aunque el abate Sieyès probablemente no estaría de acuerdo, entre el Estado y los ciudadanos, se necesitan cuerpos intermedios. Obviamente el problema es que el Estado juegue limpio y no pretenda meter sus manos en los mecanismos sociales de construcción de consensos voluntarios.
Para concluir la sesión, un profesor nos alecciona: la democracia es proceso de politización y de movilizaciones. De acuerdo, pero...
La discusión (3)
comienza acto seguido. Nos hemos vuelto una bola de stakhanovistas. Comienzo a sufrir por la falta de cigarro. El vicio se ha reencendido con un vigor insospechado. Como dice mi mamá, las recaídas son peores que la enfermedad originaria. Ni modo, todos mis colegas siguen aquí disciplinados y sufriendo en silencio por la falta del aporte nicotínico. No puedo romper la solidaridad de grupo. Canalizo la ansiedad pidiendo a las solícitas edecanes un suministro continuo de café. He desayunado muy bien, pero la angustia requiere ahora una procesión de café y de dulces y galletas que los organizadores nos pusieron misericordiosos sobre la mesa. Me atasco de ciruelas pasas, caramelos de menta (deliciosos) y demás confitería de apoyo. Afuera, el día es espléndido.
La balacera comienza con el Viejo Honorable al cual el Economista Postpopulista se atrevió a picarle la cresta. La pregunta es sencilla: si izquierda es disrupción, ¿qué ocurre cuando está en el poder? La respuesta está construida más con giros verbales que con una argumentación sólida. Pero por palabras no vamos a parar y el Viejo Honorable saca del sombrero una de efecto seguro, y de significado nebuloso: contrapoder.
El Ex Subsecretario habla de aparatos verticales de control corporativo, de presidencialismo y demás. Y también concluye con una pregunta: transición sí, pero ¿hacia adónde? El punto de partida está (relativamente) claro, el punto de llegada lo está menos. Obviamente. Cuando se viaja, fallo, caben siempre dos posibilidades: naufragar o llegar adonde no se imaginaba. Si alguien llega donde suponía que debería llegar ha de ser por falta de fantasía. México es un gran país y se me ocurre pensar que esto también significa dos cosas. La primera es que es incomprensible, como todos los países que llevan a la espalda herencias civilizatorias que son continuidades enigmáticas. La segunda es que seguirá siendo lo que es; las grandes culturas ni se inventan ni se desvían tan fácilmente de sí mismas. El punto -y aquí es donde la izquierda puede interpretar un papel positivo que sólo ella puede desempeñar- es encontrar rumbos que al recorrerlos, ella misma se desprenda de su costra de agitación mesiánica para ocupar su lugar en un proceso general de transformación, de invención de la democracia que le corresponda. Izquierda es muchas cosas, y quizá sea sobre todo un estado de ánimo, pero lo que necesitará el país será más solidaridad, más visiones generosas de inclusión, más espacios para las distintas voluntades ciudadanas y me resulta difícil imaginar que todo ello sea posible sin la extensión de una cultura laica y progresista vital. Mirar desde afuera el banquete de una modernidad excluyente produce inevitablemente una costumbre al anuncio de catástrofes y una proclividad mesiánica. Todos los desafíos están en el tapete: el centralismo, un aparato de administración pública que está lejos de ser lo que debería, una agricultura que es zona de desastres desde hace siglos, el problema de un creciente acercamiento con Estados Unidos que será fuente de beneficios y muchos dolores de cabeza. Sobre algunos de estos temas tengo mis opiniones, que no diré aquí para no sobrecargar más estas páginas. Ya he ido bastante lejos al intercalar recuerdos e ideas sueltas de esta reunión, como para suponer que lo que más falta sea un manifiesto pipitonista que, además de risible, no tendría la esencial virtud de la eufonía, sin considerar la inevitable, y caudalosa, cascada de albures.
Los balazos siguen cruzando el espacio estrecho de la sala. Uno de los asistentes habla de intelectuales corporativizados y de que incluso los medios necesitan voces críticas para ser creíbles. Pero en los partidos, señala, los intelectuales no son mucho más que adornos. Punctum dolens, pienso yo como buen discípulo del Don Abbondio manzoniano. Mi impresión, y no es mucho más que eso, es que en la política son escasos los intelectuales, tanto en México como en general en este subcontinente, y las experiencias de injerto desde afuera lo son aún más. ¿Por qué será así? Habría que pensarlo. Confieso que la idea del filósofo rey no forma parte de mis predilecciones. Tengo más confianza en los políticos pragmáticos -pienso en Roosevelt (Franklin Delano)- que en aquellos que, desde algún virtuoso principio intentan convertir sus sociedades en dóciles conejillos de indias. Tener el morral ligero ayuda a los que escalan. Y a veces los intelectuales cargan morrales con yunques de plomo, condensación maciza de certezas. Sin embargo, y aunque no estén en la sala de mando, los intelectuales constituyen un vínculo necesario entre quienes toman las decisiones y las sociedades dentro de las cuales se toman esas decisiones. Quizá sea saludable no dar demasiado poder a los intelectuales, pero usarlos como floreros me parece francamente excesivo. En la historia política mexicana, y sobre todo en relaciones exteriores y en educación, los intelectuales han desempeñado un papel más que digno. Pienso en Torres Bodet, en Vasconcelos (antes de que el aislamiento lo refundiera en una crisis mística y lo llevara a sus desvaríos filonazis), en Alfonso Caso, en Alfonso Reyes y en tantos otros.
El Historiador Apache, que ya mencioné antes, dice algo muy sensato y embarazoso. A veces sucede que los movimientos extrapartidarios -que surgen en los espacios que los partidos o no ocupan u ocupan mal, asfixiando la necesidad de democracia- reproducen lo peor de las prácticas de los partidos: líderes eternos, clientelas, nepotismo y falta de control por parte de las bases. Otro punctum dolens, sigo yo con mis latinajos de escuela secundaria. Se ha utilizado demasiada retórica, se han dicho demasiadas estupideces sobre la muerte inminente de los partidos. Hasta ahora no hemos inventado nada mejor (ni peor, para no olvidar la otra mitad del cielo) para aglutinar voluntades ciudadanas y convertirlas en programas de gobierno. Así que la crisis de los partidos, a menos que haya otros al relevo, es casi siempre una crisis de ciudadanía.
El Historiador Bermejo retoma el tema transición y partidos. Y dice: la transición es un cambio de relaciones entre sociedad e instituciones. Y en este tránsito, añade, los partidos son esenciales. Atacarlos desde la sociedad civil es un acto autolesivo. Los partidos deben reformarse, cuando es posible y, cuando no lo es, deben ser enterrados para abrir espacio a otros. Pero, mientras no inventemos algo mejor, lo que no parece estar a la vuelta de la esquina, hay que seguir con ellos. Me parece una sana y sabia advertencia. Me sigue asombrando como hay jóvenes, y el Historiador Bermejo lo es, sabios. Me paso la vida rodeado de una juventud académica que vive entre modas demasiado ligada al presente: jóvenes que, a menudo, parecen banderolas al viento en espera de algún Rasputín científico capaz de saciar su hambre de novedad sin centro, con un par de teoremas bien armados y la justa dosis de desparpajo. La frivolidad como programa científico. Redescubrir que, no obstante los vientos cruzados de este tiempo, hay jóvenes capaces de reconocer continuidades necesarias sin renunciar a criticar lo que el entendimiento permite discernir, aplaca mi descontento con el mundo.
Alguien habla de jerarquizar actores y ejes de movilización, y dejo de escuchar. Tengo una sensibilidad de rechazo bastante desarrollada hacia las ideas que buscan formatos consagrados. Y tengo un prejuicio: me cuesta imaginar que las viejas formas puedan hospedar contenidos nuevos. Y así, apenas escucho algo que me suena a liturgia, mi mente se va a otra parte. Lo mismo que me ocurría cuando de niño mi tía me arrastraba a
Yo
soy el que sigue. Y soy el último antes del intermedio. Me gusta hablar en público. Debe haber ahí alguna vanidad que espero no llegue a la fatuidad. Pero ése no es el punto, ahora. El punto ahora es que tengo cinco minutos para decir lo que tenga que decir y para eso he preparado unas notas. No tendré, literalmente, ni un minuto que perder en envolver el asunto en papel para regalo ni tampoco para dar vueltas, más o menos elegantes, alrededor del tema. Ya, ¿cuál es el tema?
Agradezco al Gran Arquitecto que me haya invitado a esa oportunidad de conocer y aprender. Y lo digo sinceramente. Por mi condición de eremita light y de herético, espero hard, no tengo sobradas ocasiones para encontrarme con mis congéneres. Y las conferencias que me ayudan a mantener alma y cuerpo juntos difícilmente podrían compararse con ese tour de force alrededor del planeta izquierda. Pero eso no lo digo. Y entro en materia.
En este fin de siglo estamos en un cementerio de verdades de izquierda dramáticamente envejecidas (me gustan las frases redondas; tal vez me gustan demasiado): el comunismo, las experiencias guerrilleras y el populismo. Y esto ocurre en un ciclo de aceleración del tiempo histórico que altera valores, comportamientos, sentidos de pertenencia y de identidad. Y mientras la globalización revela que el capitalismo, lejos de ser perro muerto, atraviesa una fase de vitalidad inédita. Moraleja: la izquierda está prisionera del pasmo de sus derrotas justo en el momento en que es más esencial la necesidad de nuevas ideas.
(Hasta ahora no he dicho nada ni nuevo ni asombroso. Sólo quise poner en evidencia que hay períodos, y éste es uno de ellos, en los que el contraste entre ideas viejas y realidades nuevas constituye un reto monstruosamente complejo y urgente para aquellos que, no pudiendo detener el mundo, sólo disponen de otro camino: renovar lo más rápidamente posible sus patrimonios ideales para seguir en contacto con él. La coherencia puede ser un suicidio colectivo si, para seguir siendo fiel a uno mismos, se renuncia a estar en el mundo. Y además, debe de haber formas de seguir siendo fiel a uno mismo sin hacer de la nostalgia una justificación de la impotencia. Sigo.)
La izquierda necesita repensar toda su historia para establecer nuevos cimientos culturales y políticos. O lo hace o se convertirá en dos cosas que podrían ser su eutanasia: un muro de lamentaciones y buenos deseos (y aquí me deslizo hacia la búsqueda de efectos fáciles y hablo de "lloriqueos impotentes frente a la historia") o cíclicas explosiones de ira irracional y mesiánica. (Estoy lejos de suponer que la ira sea siempre irracional, pero encontrar en la vida expresiones de una ira fría que no renuncie a pensar mientras mantiene encendida su llama, no es una tarea de las más fáciles. Esto no lo digo). En ambos casos nos enfrentaríamos a un minoritarismo autoderrotado. O sea, vencido antes de las operaciones bélicas.
En los países en desarrollo (la fórmula litúrgica me sirve aquí, confieso con cierta vergüenza, para no entrar en detalles engorrosos que me harían perder tiempo), hay obstáculos en la cultura de la izquierda que se presentan como inercias glorificadas por la memoria mítica de las derrotas previas. Y menciono dos casos. El primero es la separación, la mutua desconfianza, entre política e intelectuales. Entre una política que a menudo es expresión de reflejos envejecidos (cito: liderismo, estatismo, corporativismo y añado un etcétera para no alargarme demasiado) e intelectuales que, en el encierro de las cumbres etéreas del pensamiento, a veces se convierten en vestales de cultos retóricos alrededor de verdades eternas, aburridas y triviales (no reparo en gastos tratándose de adjetivos). El segundo obstáculo está en la idea peregrina de que la protesta sea un programa de gobierno in nuce (no digo, in nuce). Como si se tratara de voltear un calcetín: es suficiente hacer exactamente lo contrario de lo que hacen los gobiernos de derecha para estar del lado de la virtud y la verdad. No es necesario tener programas, basta con tener enemigos y hacer lo contrario de lo que ellos harían. Sigo.
Antes que cualquier otra cosa, se trata de desandar ese camino y asumir que la principal obligación de una izquierda que quiera serlo es pensar en estrategias de desarrollo originales en un contexto histórico original. Estrategias que deben tener dos objetivos irrenunciables. (Y aquí me vuelvo sentencioso, bajo el manto encubridor de la estrechez de tiempo). No hay desarrollo sin instituciones públicas eficaces y socialmente creíbles. No hay desarrollo con agriculturas desestructuradas que producen interminablemente miseria, urbanización salvaje, ignorancia, desesperación y formas recurrentes, regularmente frustradas, de mesianismo laico. Y añado: en Asia Oriental se encontró un camino al desarrollo con formas políticas autoritarias. En América Latina este camino nos está vedado: ya hemos intentado a lo largo de dos siglos todas las formas posibles de autoritarismo y los resultados están a la vista. A veces los padres de la patria pueden producir crecimiento, pero nunca desarrollo, o sea convergencia de las sociedades hacia la formación de maquinarias sociales de desarrollo capaces de sostenerse en el tiempo.
El moderador me muestra su fatídica cartulina. Me falta un minuto. Y todavía hay algo que quiero decir. Y lo digo.
En los años sesenta, la nueva izquierda (soy condescendiente conmigo mismo y no profundizo), pese a sus esfuerzos de renovación de lo que desde entonces a muchos nos parecía inaceptable, y que después se llamaría socialismo real, no pudo detener una marcha de la historia que conduciría a la derrota global del socialismo. No fuimos lo suficientemente lúcidos, inteligentes, valientes o previsores y el barco que se hundía nos arrastró también a nosotros que, desde las chalupas, nos entreteníamos en insultar al comandante y a los oficiales del buque insignia (ahorro la metáfora a los oyentes). Hoy tenemos otra oportunidad de refundación (uso una palabra que no me gusta) que, si fallara, condenaría la voluntad progresista a la impotencia frente a las nuevas formas de integralismo simbólico del capitalismo y frente a explosiones cíclicas de iras más o menos minoritarias y más o menos iluminadas (quisiera añadir, y no lo hago: por los resplandores siniestros de la autoinmolación). Concluyo: el tiempo es nuestro factor más escaso.
Sólo me falta añadir: que Dios nos proteja. Pero no lo digo, porque cuando el susodicho repartió la fe, se le olvidó entregarme mi cuota y, además, porque los fatalismos no van con quienes pretenden, si no gobernar la historia, por lo menos evitar que les pase encima como una motocompresora. He dicho. Y la sesión ha terminado. Los académicos intelectuales se lanzan en tropel hacia la puerta que las edecanes abren para evitar infortunios.
está a pocas cuadras del lugar donde nos encontramos. Y hacia allá me lleva la mano firme del Ex Subsecretario, quien decidió que yo debería conocerla. Tenemos apenas quince minutos y habrá que ir y regresar casi de carrera. Un par de mis congéneres se me acercan para felicitarme pero no hay tiempo, el Ex Subsecretario exige mi atención hacia Santo Domingo. La idea no me molesta, al contrario. Tal vez prefiera no saber qué clase de reacciones pudo haber producido lo que acabo de decir. El Ex Subsecretario me quiere asombrar y yo soy materia dispuesta. Una iglesia iniciada en el siglo XVI y terminada en el siguiente es una buena manera de restablecer el contacto con los tiempos largos, después de los problemas que nos crean los cortos. Nos vamos.
Las calles están atestadas de gente. La ciudad de Puebla es contaminada, ruidosa, sin descanso entre automovilistas histéricos que a la menor oportunidad sienten el deseo de envenenar el aire con sus claxonazos irritados. Caminamos entre joyas coloniales barrocas asfixiadas entre un enjambre de espantosas construcciones de la segunda mitad de este siglo. Puebla, declarada patrimonio de
Estamos apurados y debemos parecer un par de judiciales en persecución de algún ladronzuelo, mientras zigzagueamos entre una población sabatina que pasea sin prisa. Las agujetas de mis zapatos están sueltas y no tengo tiempo de abrocharlas. Espero no pisarlas y quedarme tendido en el suelo. Por suerte, mi Cicerone sabe cuáles caminos recorrer o, por lo menos, ésa es la impresión que me da. Toma una calle a la derecha, cruza con seguridad un pasadizo, después otra calle a la izquierda, y finalmente pierdo la orientación y no puedo hacer otra cosa que seguirlo dócilmente. En el trayecto le repito un par de veces que tenemos que apurarnos para regresar a tiempo. Me tranquiliza diciéndome que el lugar está a un par de cuadras. Desconfío. Cuando un mexicano dice un par de cuadras es como si dijera ahorita: dimensiones indefinidas del espacio y del tiempo. Recuerdo la molestia que me producían mis hijos pequeños cuando les decía que debían arreglar sus cuartos, y me contestaban ahorita. Un sinónimo coloquial de nunca.
Me siento nervioso por el barullo urbano que nos rodea sin escampo y por el poco tiempo a disposición. Entramos a la calle 5 de mayo, una de las pocas que tienen nombre "de gente" en esta ciudad de indicaciones geográficas, y de pronto estamos frente a Santo Domingo. En su tiempo la iglesia era parte de un conjunto conventual que ocupaba varias cuadras. El segundo convento dominico fundado en
La madre del futuro santo de
Entramos a la iglesia. Y de inmediato se me vienen encima dos cosas: el techo del coro poblado por racimos de uvas y ángeles y el retablo del ábside, al fondo, cargado de santos en medio de un delirio de oros. Santo Francesco y Santo Domingo ocupan el centro. El primero con su sayo bruno, símbolo de humildad, y el otro con la capa oscura y la túnica blanca, símbolo del contraste entre el bien y el mal. Otra vez, pienso en la izquierda. En sus dos almas: al lado de los pobres y en combate entre el bien y el mal.
La iglesia es luminosa. El Ex Subsecretario y yo avanzamos con circunspección hacia el altar mayor. Debo confesar que cada vez que entro en una iglesia no puedo liberarme de la impresión de ser un transgresor. Entrar sin fe a un templo de la fe, me hace sentir vagamente culpable. Culpable por meter mis pies agnósticos donde todo es trascendencia y, tal vez, culpable por no tener fe. Para mí las iglesias son museos vivos, nada más, y no hay nada que pueda hacer para remediar el asunto. Avanzamos y no sé aún lo que me espera. Cuando llegamos, por el lado izquierdo de la nave, cerca del altar, descubro
Y otra vez experimento esa mezcla de admiración y extrañeza que el barroco siempre me produce. No siento a Dios. No lo siento como deseo. Es una fe demasiado rica que me parece diseñada para abrumar, apabullar al feligrés recordándole su irremediable pequeñez frente al Padre Divino. Una pedagogía autoritaria, asfixiante, que por la voluntad de explicar todo, corta el camino individual a Dios. Me vienen a la mente esas pequeñas iglesias románicas de bajos techos del Valle d'Aosta, envueltas en una oscuridad severa. Con pocas luces que apenas alumbran el altar y las lajas de piedra irregulares que recubren los techos. Ahí cabe la posibilidad de sentir antes de creer. Aquí, siento que la fe es casi una obligación frente al despliegue de la magnificencia arquitectónica. Experimento una mezcla de admiración y de desconfianza.
Pasando del coro al Trono de
Me reconcilia con el ambiente la visión de las paredes de la capilla recubiertas a media altura de espléndidos azulejos turquesa, azules y amarillos. Y otra cosa me resulta agradable, aunque menos que los azulejos, reconocer la variedad de influencias: flamencas, mudéjares, platerescas, toscanas. Una globalización ante litteram de la que los dominicos dan testimonio antiguo.
Cuando salimos, le digo al Ex Subsecretario todo mi asombro frente a la maravilla dorada que acabamos de visitar. Es lo mínimo que se espera de mí. Me guardo para mí mi mayor admiración para los templos dominicos de
En el camino de regreso le digo al Ex Subsecretario que estoy pensando en la posibilidad de escribir este libro. La noticia no le merece el menor comentario. Debe pensar que el mío es un desplante de fanfarronería, tan típico de los ambientes que él y yo frecuentamos.
Sigue el Tercer Acto
y nosotros hemos regresado apenas a tiempo.
Lo que está diciendo es claro: la izquierda sigue planteándose los problemas de la confrontación entre nosotros y ellos sin percibir que el nosotros es mucho más complejo y variado de lo que la tradición sugiere. Y el ellos también, por cierto. Las fronteras se han alterado y ya no está del todo claro si el obrero xenófobo y que golpea a la esposa tiene que estar de este o del otro lado. Sin considerar que del otro lado hay un florecer de figuras y necesidades que sería ridículo considerar adversarias en bloque. No estoy del todo seguro de entender sus intenciones, pero sospecho que lo que
Hubo un tiempo en el que las cosas eran más fáciles: entre las clases que conservaban fronteras reconocibles y un marxismo que daba sentido de dirección, no se trataba tanto de inventar las bases de la propia sobrevivencia sino de aplicar correctamente un recetario bendecido por un futuro necesario en el sentido hegeliano, o sea, inevitable. El nuevo escenario es, al mismo tiempo, fascinante y angustioso: necesitamos ser hoy mucho más inteligentes que ayer. Ayer la historia parecía estar a nuestras espaldas impulsándonos, como un barco con viento en popa. Ahora los vientos se han estancado y reunir las flotillas dispersas, enfrentar los líos en cada uno de los buques, veleros y trajineras supone un desgaste de energías y de creatividad inmensamente superior. ¿Podremos? Lo único seguro es que el futuro ya no está asegurado. Por lo menos uno que valga la pena.
La edad de la inocencia ha quedado atrás. Ser de izquierda ha dejado de ser una luminosa opción de campo. Es obvio que solidaridad, laicismo, democracia siguen siendo valores esenciales, pero los temas religiosos reaparecen en el tapete y presentan desafíos inéditos junto con las disyuntivas éticas de los avances de la biología y, sobre todo, de la genética, con los retos de las convivencias multiétnicas, y sepa Dios lo que se nos vaya acumulando. Las respuestas seguras sólo pueden conservarse con una condición: su reducción a la trivialidad.
El siguiente orador no contribuye a reforzar el regocijo. Entre citas de McPherson y de González Casanova, prefigura una posibilidad de transición conservadora. Estamos en una situación anómala, dice, entre un DF alrededor del cual sigue girando un país cuyas múltiples provincias están condicionadas por una cultura conservadora en la que el catolicismo asume, a veces, las formas de un conservadurismo agresivo. Saco mi moraleja: México es muchos méxicos.
Alguien intenta mejorar el pliegue que ha tomado la discusión y declara: no creo que haya riesgo de una restauración autoritaria, la marcha del país hacia mayores espacios democráticos es irreversible. Yo también lo creo, lo espero. Y aún así, no será un camino sobre pétalos de rosa. Pero no puedo evitar pensar que éste es un país incomprensible, suponiendo que haya otros transparentes. Un país que ha removido de su seno el conflicto por tanto tiempo es un sujeto que se mira al espejo y experimenta la curiosa sensación de reconocerse y desconocerse al mismo tiempo. ¿Quién hubiera dicho que después de la disolución de
El Politólogo de Sólidas Raíces Históricas, que el día anterior había dicho cosas sensatas, dice ahora algo que no puedo entender. Mejor: que no quiero entender. No se puede pensar en cambio sin ideología. Frases de este tipo tienen el poder de abatirme y hacerme sentir la nostalgia de mi acostumbrado encierro cuajimalpense. Siento olor a incienso y no me gusta, es más, me produce una instintiva reacción de rechazo. ¿Cuál bendita ideología? ¿Necesitamos suspender la historia, mientras algunos sabios se reúnen para definir las verdades eternas que deberán guiarnos, una vez que premiemos al mundo con nuestro retorno a él? ¿No es éste un tiempo en el que el palo necesita torcerse por el lado opuesto, o sea el reconocimiento de la realidad? Es obvio que todos necesitamos brújulas, pero ¿tiene sentido mirar obsesivamente el cuadrante cuando a simple vista resulta evidente que estamos atascándonos en bajos fondos? Y además ¿una ideología? ¿No será que necesitamos una red comunicativa entre culturas distintas que exigen ser escuchadas, que necesitan construir entre sí convergencias políticas? La palabra ideología me enerva: me hace pensar en estructuras de pensamiento cuyas buenas intenciones encubren su naturaleza de fantasmas consoladores. ¿Qué sentido tiene una armazón reluciente para proteger un cuerpo evanescente? Me viene a la mente el Caballero inexistente.
Concluye el Tercer Acto
y ya comienza a notarse cierta premura por terminar. Estamos cansados y con ganas de regresar al hotel para el chismorreo y la comida. Una combinación seductora entre la estimulación de las papilas del gusto y las otras, de los pensamientos inmisericordes sobre la estulticia ajena. Una fogata en la selva o en el desierto, con individuos alrededor comiendo un conejo desprevenido o un viejo reno y chismorreando sobre la maldad del mundo, sigue siendo un arquetipo humano fundamental. Platicar mientras se come sigue siendo un poderoso rito de la especie. Al resplandor de las fogatas, los seres humanos hemos construido nuestras identidades y nuestras paranoias.
Uno de los ponentes, con los cuales se inauguró la sesión de la mañana, suelta uno de esos disparates que, por desgracia, no pueden achacarse al cansancio: la izquierda es agente de cambio, la derecha no. ¿De dónde habrá salido una enormidad de esta clase? En un intento de salvamento in extremis, podría decirse que sólo los cambios positivos pueden achacarse a la izquierda. Los otros, por exclusión, a la derecha. Pero ni así el disparate deja de serlo. Mi cultura historiográfica no me sirve para entender las leyes de la historia, suponiendo que sean entendibles, y, sobre todo, que haya algo en ella que merezca el sustantivo jurídico, pero sí me funciona a las mil maravillas para encontrar siempre dos mil excepciones (tal vez, menos) a cada certeza formulada con tono definitivo. ¿La restauración Meiji, que saca a un país amodorrado por trescientos años de aislamiento internacional, fue de izquierda? ¿O no merece el título honorífico de cambio? ¿Y las políticas de desarrollo acelerado de la edad guillermina, no cambiaron nada? ¿Y Mahatir Muhammad de
Vuelve a hablar el Ciudadano Imaginario y volvemos a una izquierda capaz de mirarse con menor complacencia. Dice: el corporativismo, como cultura de control político sobre distintos grupos sociales, se ha transferido a la izquierda. Critica al movimiento indígena insurgente por sus exclusivismos y señala la tarea de recoger agendas diversas de distintos grupos de la sociedad para buscar construir la unidad posible a través de la diversidad. Es evidente su preocupación de que lo diverso se convierta en una masa indiferenciada de retóricas hueras que sólo resuelven los problemas en forma discursiva y que no unen nada y confunden todo. Ese individuo me gusta, tiene la terquedad del que se ha fijado un rumbo: la construcción del ciudadano a través de sus múltiples intereses, y las grandes palabras, que a menudo son chantajes intelectuales, no lo hacen arredrarse frente al objetivo. Y su objetivo es la pluralidad que se conserva, para volver a Hegel, mientras trasciende hacia la unidad. Sostiene que los partidos son necesarios pero, también lo son sus distintas contrapartes sociales. Mientras lo escucho me surge una duda: el camino de las contrapartes ¿no es el camino de la desconfianza frente a partidos considerados irremediablemente monolíticos? ¿No se corre el riesgo de que sean cada vez más necesarias las contrapartes de contrapartes de contrapartes?
Para él, también, se plantea un problema de transición y su idea es la construcción de un poder desde abajo que permita acompañar la transición política con una "transición social". Y aquí el realista político que traigo adentro respinga. A mí sólo se me ocurren procesos de transición por el lado conservador o, para decirlo de otra manera, de apertura conservadora. Después de décadas de vivir en un ambiente de remoción patriótica del conflicto -después del recuerdo de los dolores de un golpe militar exitoso, de una dictadura o de una revolución posteriormente institucionalizada-, ninguna sociedad acepta una transición democrática cuyas promesas de cambios profundos puedan materializar el fantasma del retorno a antagonismos irreconciliables. Son las derechas ilustradas las que dan garantías de apertura con seguridad. Después, una vez consolidada la transición, resurgirá el gusto por el conflicto democrático. A final de cuentas los seres humanos siempre tenemos buenas razones para odiarnos. Pero el camino va de Suárez a Felipe González. No al revés. Lo que dejan los regímenes que se han conservado por muchos años es, sobre todo, una cosa: temor y, especialmente, temor de que la democracia pueda ser el disparador de un nuevo ciclo de inestabilidad. Por eso la idea del Ciudadano Imaginario me huele a buenos deseos. No se pasa de un solo salto de una democracia simulada, o de la estricta ausencia de ella, a una democracia con poderes sociales fuertes. La historia contemporánea cuenta otro cuento. Obviamente, la historia no es norma, pero obviar sus, llamémoslas, enseñanzas no es lo más sabio que pueda hacerse.
El Economista Postpopulista insiste en lo mismo. La transición democrática requiere ciudadanos y aún no los tenemos. Bonito rompecabezas. Pero, sentencio para mis adentros, para eso sirve la política, para destrabar lo que la lógica no puede. Y a propósito del dilema lógico indicado, la respuesta política es obvia: o se matan a ambos pájaros de un solo tiro o ninguno de los dos caerá. Metáfora venatoria bastante fuera de lugar, pero me aclara lo que pienso. Suponer que es factible construir primero la democracia y después el ciudadano, o al revés, nos entrega a un dilema irresoluble. Y si ninguna de las dos posibilidades es válida, o posible, por y para sí (como diría el Clásico), no queda sino una alternativa: hacer ambas a la vez. ¿Cómo? Y sobre eso cada país necesita encontrar su propia respuesta. He dicho. Nos vamos a comer.
La comida
es el momento de las afinidades. Pero, accidente o no, ahora somos más. Los camareros nos acomodan en una mesa grande en el interior. Un lugar bañado de luz con paredes cargadas de antiguos retablos y efigies de santos, vírgenes y obispos que nos observan desde las paredes. Conversación animada e ironías cruzadas sobre nuestras razones de estar juntos. Llega la voz de que la nuestra ha sido bautizada como la mesa de la izquierda "ilustrada". Lo que estimula mi vanidad y, al mismo tiempo, una sensación de marginalidad. Pienso en Vasconcelos, Secretario de Educación, con sus centenares de miles de ejemplares de Homero a la sombra de Obregón. Y me siento en compañía no de quienes hacen la historia sino de quienes están al margen, como el grillo parlante de Pinocho o como ese fantástico cuervo de Uccellacci e Uccellini que, encarnación de la sabiduría histórica del PCI, Totó, aburrido de tanta sapiencia, se come al final de la película de Pasolini.
La idea no me encanta pero tengo que sentarme a la cabecera de la mesa; nadie quiso ocupar ese lugar prominente. A mi izquierda está el Historiador Bermejo y a mi derecha el Gran Arquitecto, además de
El Historiador Bermejo hace notar que, cuando va a Estados Unidos, a menudo no sabe como comportarse para mimetizarse en un politically correct que con frecuencia no es menos imbécil que aquello que intenta enmendar. Hace años me decía un amigo, con una desarrollada sensibilidad hacia las formas femeninas, que en Estados Unidos vivía la frustración permanente de no poder voltearse en la calle a echar una última añorante mirada a unas formas femeninas gloriosas con las cuales acababa de cruzarse. De hacerlo, se hubiera sentido un salvaje. Con toda razón, añado yo que soy un puritano. Y en una ocasión en la que no pudo controlarse, decidió hacerlo usando como estratagema la simulación de ajustarse las agujetas y tener la posibilidad de voltearse sin violar el tabú.
Sigo siendo un ratón sabaudo. Aunque pague
En la mesa hay un conflicto de opiniones entre
Cuando estamos ahí, entretenidos en mostrarnos nuestra amplitud de criterio y en parlotear con ese sosiego que caracteriza a las personas que se otorgan recíprocamente un estatuto de cultura y de valores, o reflejos, comunes, hace su aparición un muchacho que debe tener poco más de veinte años. Se pone al lado del Gran Arquitecto, que está comiendo, y le pregunta en voz baja si puede hablar un momento con él. El Gran Arquitecto se levanta y lo sigue. Regresa diez minutos después y nos informa. Era un joven del consejo de huelga de
La comida ha terminado. Hay que regresar a la reunión. El Gran Arquitecto,
Hablamos de librerías en Boston y en París. Y de pronto me sale toda la ira reprimida. Me explico. En
Entré con la emoción de un niño que hace su ingreso en una tienda de juguetes. Y me encontré en un ambiente que estaba a mitad de camino entre la sala de espera de un aeropuerto y un supermercado. No podía creer lo que mis ojos veían. El segundo piso era un galerón con un techo de seis o siete metros. ¿A quién demonios se le ocurre que los frecuentadores de una librería deban ser alpinistas? Maldije a los arquitectos que proyectan un teatro como si fuera un mercado de frutas y verduras, o al revés. No puede ser, pensé, que un arquitecto esté tan dramáticamente desprovisto de sentido común. Una librería es un laberinto de ambientes reducidos, con los techos bajos para poder alcanzar los libros de los estantes más elevados. ¿A quién, dotado del menor sentido común, se le pudo haber ocurrido ese ambiente de supermercado? A pesar del despecho, compré un libro (sigue siendo la librería más barata de la ciudad, aunque eso de barato ya no se refiera exclusivamente al precio) y me salí casi corriendo. Con mi compañera, mujer -o como se diga en las venas de un politically correct que siempre existió- y que estaba conmigo, intentamos varias hipótesis para explicarnos aquel estrago. ¿Un arquitecto bisoño? ¿O, tal vez, no obstante los consejos del susodicho, el propietario impuso sus certezas descarriadas de hombre de negocios exitoso? Nos fuimos con la cola entre las patas y refunfuñando contra el maldito éxito económico que a veces trastorna las mentes. El sueño de una gran librería de
Comenté el asunto a mis dos acompañantes y, con sumo placer, descubrí que habían experimentado mis mismas impresiones al visitar la tienda recién inaugurada. Una frustración más para confirmar que la ley de Murphy es una perversa fatalidad. Para mis adentros, produje otro filosofema de esos de a cinco centavos el kilo: los seres humanos te sorprenden sólo cuando te esperas lo peor de ellos. Cuando todo parece encaminado en el justo sentido, normalmente, te desilusionan.
Habíamos llegado a la entrada del edificio. El último acto iba a comenzar.
El Cuarto Acto
está a punto de comenzar. Hemos llegado al final. Hasta ahora ha pasado un día y medio y confirmo de estar satisfecho de haber venido. Sin embargo, todavía no sé lo que me espera. Para tirarla a lo trágico, me pregunto si habría más o menos suicidios si los seres humanos conociéramos el futuro. Un tema abierto. En este punto, el único optimismo que me queda es saber que los suicidios no son muy frecuentes, que yo sepa, entre los dioses, que son los únicos que saben todo desde siempre. No estoy diciendo que de haber sabido cómo concluiría la reunión, me hubiera cortado las venas; pero me habría marchado sin esperar el último acto y con un mejor sabor de boca que el que tendré en pocas horas. Me consuelo con otro filosofema barato: lo bueno sin lo malo no tiene sentido. Obviamente, no me convenzo.
Comienza el Ex Subsecretario, que nos habla de
Sigue el Profesor Mediático. Y, de entrada, nos propone este pequeño tema: la necesaria reconstrucción cultural de lo público en un contexto global. Todavía somos una izquierda gutenbergiana, nos informa. ¿Será cierto? Me quedo pensando. Sigue: el desinterés hacia la industria cultural por parte de la izquierda es comparable con una falta de interés similar que pudiera haber ocurrido un par de siglos atrás hacia la revolución industrial. Comparaciones de estos vuelos cargan siempre una gran dosis de aproximación, pero tiene razón. Registra la dramática ausencia de la figura de un ombudsman para proteger los derechos de los telespectadores. Una ausencia que grita. En México, y me imagino que en el resto de América Latina y en otras partes, la televisión es una feria circo de imbecilidad que devuelve a quien la mira una imagen de sí mismo, de la que decir caricaturesca es decir poco. Y lo peor, como en todos lados, es que quienes más tiempo pasan frente al aparato de la televisión son las mayorías pobres. Precisamente los que requieren construirse identidades colectivas capaces de operar con alguna coherencia dentro de un mundo revuelto, son los que reciben el peor impacto. La televisión es el anuncio de una vida social cada vez menos viva y cada vez más mediatizada por las imágenes que la traducen. Y si el traductor se dedica sistemáticamente a deformar el mundo, es evidente el riesgo de una disociación creciente entre la máscara y el rostro que oculta. Abrirse al mundo a través de la televisión es ampliar la visión y, al mismo tiempo, perderse a sí mismo.
El Profesor Mediático concluye su registro de una izquierda poco interesada en un tema que condiciona la vida de todos, auspiciando un espacio audiovisual latinoamericano, al estilo del europeo. La idea me gusta, pero, otra vez, registro la distancia creciente entre una realidad que corre a la velocidad de la luz y una voluntad que avanza a la velocidad del sonido. Estrechar las distancias no será tarea sólo de la izquierda sino de todos. A la izquierda le toca la responsabilidad de ser recordatorio de una tarea incumplida, aunque no tenga respuestas adecuadas al tamaño de los retos que los fuegos artificiales de la imbecilidad electrónica ocultan. Si la izquierda no es la mala conciencia que arruina el festejo, no es nada. La idea de un espacio audiovisual latinoamericano me gusta, sólo me aterraría una posibilidad: que a fuerza de quenas y charangos los espectadores se vieran obligados a una disyuntiva desastrosa: aburrirse siendo ellos mismos o evadirse intentando ser otros. Y no estoy diciendo que el Profesor Mediático cuando piense en un espacio audiovisual latinoamericano reduzca las cosas al folklore. Es sólo que soy un poco desconfiado.
El orador que sigue nos receta un desfile de frases canónicas: globalización elitista, excluyente y mercantilista, además del ritual ensalzamiento del levantamiento indígena. Lo conozco, aunque no recuerdo donde nos hemos conocido. Con él desayuné por la mañana y me pareció que mis alegatos en contra de las huelgas estudiantiles, convertidas en ritual de autodestrucción, encontraban un interlocutor, si no anuente, por lo menos receptor. Veo que sigo siendo un ingenuo: el diálogo puede producir a veces imágenes distorsionadas. Al final de cuentas, cada quien sigue siendo lo que es. La amabilidad mexicana es en ocasiones una barrera invisible a la penetración de las razones ajenas.
Estoy un poco aburrido, tal vez cansado, y todavía no sé lo que me espera. Había notado la presencia de un individuo de unos sesenta años, piel blanquecina, camisa blanca de mangas cortas, cabellos plateados cuidadosamente peinados y la cara apacible de uno de esos predicadores protestantes que, con una batería de plumas y bolígrafos alineados en el pecho, a veces tocan la puerta para venderte la paz interior bajo el signo de los mormones, los cuáqueros o los adventistas del séptimo día. Ahora le toca a él. Es europeo y se me revela de inmediato como el Ángel Exterminador que cualquier conjunto humano requiere como instrumento para canalizar el frenesí colectivo, del deseo de salir de la realidad para llegar de un solo salto a la salvación. Comienza a hablar y de inmediato me doy cuenta de que la apariencia candorosa esconde un monolito de certezas sin mella. El tono es de quien alecciona e increpa a alumnos un poco retrasados. Sólo le falta el pizarrón. No debe tener una sobrada confianza en la capacidad de entendimiento de los presentes y organiza su sermón, para nuestra mejor asimilación, en tesis enumeradas que deben ayudarnos a no desviar la atención de las diferentes piezas de un cuerpo doctrinario de coherencia marmórea. Las enumera, las tesis, como si desgranara la mazorca de la verdad revelada. Habla de prisa, con tono duro y voz estentórea.
El comienzo es al estilo del Libro de
Sigue: la civilización capitalista-burguesa ha entrado en una crisis sistémica existencial. Y comienzo a sospechar que los redactores de
Todavía no termina. La economía de mercado adolece de cuatro (evidentemente al Angel Exterminador, como a Pitágoras, le gustan los números) deficiencias sistémicas: es un sistema caótico, asimétrico, monopólico y "nacional-etnocéntrico". De lo cual colijo que su persistencia por tantos siglos es la prueba irrefutable de la existencia de Dios. Que además de existir es, lógicamente, neoliberal. Pero todo esto es diagnóstico científico, falta la terapia. Hela aquí: la civilización burguesa será sustituida por una economía democráticamente planificada "sobre la base tecnológica de las computadoras" y "el principio operativo del valor objetivo". Y concluye in crescendo: el ADN de la evolución está totalmente claro. "Tal es el curso de la evolución histórica observable". Amén.
Entiendo perfectamente que en este punto el lector pensará que a ese humilde cronista, como se dice científicamente, se le botó la canica o exagera para mostrar sus habilidades de cuentista o para crear efectos especiales grotescos. Pues no. Al contrario, necesito confesar toda la fragilidad de mis instrumentos narrativos para reproducir en el papel el tamaño del delirio. Pienso en el Gran Arquitecto y me convenzo de que es un genio diabólico: evidentemente quiso que los asistentes a la reunión organizada por él tuviéramos una pequeña muestra de las locuras que la izquierda conserva en su seno. Estoy anonadado: ni en los tiempos de un movimiento estudiantil que era un carnaval había asistido a delirios de estas dimensiones. Con la diferencia que entonces las locuras me divertían, ahora no. Intento imaginar de dónde pueden venir. Y sólo se me ocurre una respuesta: evidentemente existe una intelectualidad extramarginal que convierte sus locuras silenciosas en una acumulación de delirios, cuya única sublimación es una mezcla de catastrofismo y de anuncio del paraíso a la vuelta de la esquina. Una especie de cátaro-marxismo. Se me ocurre pensar en la ultraderecha americana, prisionera de sus paranoias y de sus certezas de virtud. Bien, acabo de escuchar una versión "roja". El Gran Arquitecto será un mago pedagógico, pero me pregunto qué estoy haciendo allí.
Y aún no termina. Le toca el turno al Obispo Rojo. Es una de esas personas cuyo curriculum, me imagino, debe de tener un tamaño apenas inferior al de uno de esos gruesos tomos que normalmente asustan por el tamaño a los comunes mortales. Tiene una cara que me recuerda vagamente a la de mi papá y una edad que no debe de estar lejos de los ochenta, aunque cargue sus años con desenvoltura y sin achaques visibles. Una cara agradable de anciano aunque con ciertas expresiones que revelan una dureza que no se cuida mucho en ocultar. Tenerlo de adversario no debe ser placentero. Va a hablar.
El también comienza declarando la crisis del neoliberalismo. Parece que ya es una forma canónica, como introito en Misa. A mí obviamente se me perdió algo y mis escasas luces me hicieron ver la crisis del socialismo en las últimas décadas. Tengo la impresión, pero, insisto en que deben de ser mis escasas luces, de que pocas veces como en estos años el capitalismo goza de tan asombrosa y cabal salud, aunque, evidentemente, no pueda decirse lo mismo de todos los que siguen atrapados en su universo. Nos informa que está interesado en una historia universal de la caridad y de la mentira. No entiendo si, en sus intenciones, es una sola historia o son dos. Después de la intervención anterior, no estoy en el punto más alto de mi lucidez.
Se envuelve en la bandera patriótica y habla de un aporte mexicano a la historia mundial: la revolución democrática. Sigo sin entender de qué habla. Y no es que no entienda, porque no me parezca atractiva la idea de una revolución democrática, sino porque no la veo a mi alrededor. Si las fórmulas lingüísticas fueran soluciones reales, compartiría el entusiasmo del Obispo Rojo, pero puesto que no me parece que sea así, las formulas lingüísticas me siguen pareciendo fórmulas lingüísticas, y me quedo frío frente a su evidente entusiasmo. Pero apenas entramos en tema. El orador nos aclara otro aporte mexicano fundamental al mundo y dice que es el levantamiento indígena, y otra vez en el terreno de la democracia. Cuando todavía no me repongo, añade: lo mismo que hicieron los mayas. Me siento un burro redomado. Me había quedado en el conocimiento astronómico, en el cero, en las técnicas de canalización y el uso de las aguas. Pero ¿democracia? ¿Los mayas como ejemplo mundial de democracia? Hasta donde llega mi lábil memoria, recuerdo aristocracia teocrática y sacrificios infantiles. A menos que el Obispo Rojo y yo, cuando decimos democracia hablemos de cosas distintas, me cuesta pensar que mi vaga idea de democracia tenga algo que ver con lo que dice. México ha dado aportes varios al mundo, desde el maíz hasta Octavio Paz, pero tengo serias dudas de que en el terreno de la democracia haya en la historia de este país algo que merezca el título rimbombante de "aporte mundial". O no entiendo nada o alguien está delirando.
Siguiendo las indicaciones que le vienen del levantamiento indígena del sur de México, el Obispo Rojo, que avanza entre iluminaciones y una clara voluntad de pluralismo, llega a la conclusión y propone la siguiente pregunta: ¿cómo se pasa de la construcción del poder a la toma del poder? Y añade: no lo sé, hay que discutirlo. Yo estoy mucho peor que él, no sólo no sé la respuesta, tampoco entiendo la pregunta. Lo que sí entiendo es que eso de "toma del poder" me sigue pareciendo un reflejo antiguo que debería comenzar a desterrarse de la cultura de la izquierda. Hasta donde hemos llegado como humanidad en la experimentación democrática, me parece que el poder no se toma, sino que se conquista provisionalmente el gobierno. Toma del poder sugiere algo definitivo: el comienzo de una nueva ingeniería social que, hasta ahora, ni el Obispo Rojo ni nadie, que yo sepa, ha mostrado como puede evitar caer no hacia el futuro sino hacia el pasado respecto al liberalismo político.
¿Por qué demonios tendrá la izquierda que regalar a la derecha la responsabilidad de esa democracia representativa que contribuyó a crear con la lucha por el sufragio universal, la división de poderes, etc.?, me resulta francamente misterioso. Una forma absurda de desconocer los resultados positivos de generaciones de políticos, intelectuales y trabajadores que se movían en el universo de la cultura laica y progresista. Una cosa es que la democracia realmente existente esté muy lejos de liberarse de simulaciones y ritualismos, que no pueda considerarse el final de la historia. Otra, es suponer que sea sensato confundir la pólvora con el uso inadecuado que los seres humanos podamos darle en ocasiones. Persiste entre los intelectuales de izquierda, por lo menos entre algunos de los reunidos en Puebla, la idea de que el poder se toma, lo cual es correcto sólo con una condición, que se le añada "prestado". Sin ese participio pasado, volvemos a caer en la misma trampa de la que estamos tratando de salir. ¿O es que el derrumbe moral y político del socialismo real no nos dice nada? ¿Y seguimos dando vueltas por el mundo con una sonrisita idiota en los labios sin haber entendido que estamos rodeados de los escombros de un sueño convertido en delirio? La alternancia en el poder es, debería ser, un valor esencial que la izquierda no solamente debería asumir sino que debería convertir en un valor irrenunciable. Una bandera, para decirlo sin retórica.
En este punto, mi tolerancia ha llegado al límite. Sé que una intervención más que siguiera las huellas de las últimas dos me entregaría a una espesa desesperanza. Mis interpretaciones sociológicas sobre los delirios como extramarginalidad intelectual no se aplican al caso del Obispo Rojo. Qué pudo haber pasado aquí para transformar a un crítico en un místico de izquierda, está más allá de mi capacidad de comprensión. No entiendo y punto. Siento la imperiosa necesidad de fumar un cigarro. Me levanto para ganar la balconada interior que ha sido escenario de los intermedios. Y pierdo así la intervención del Viejo Honorable que, me dirán después, dijo varias cosas sensatas. Voy al baño, fumo otro cigarro. Hago todo lo que hace alguien que no quiere volver donde tiene que volver. Me decido y regreso a mi lugar en la gran mesa rectangular de las sesiones.
Todavía no se termina pero el Gran Arquitecto, para evitar la ceremonia de las palabras finales, ha decidido pronunciarlas antes del final. Lo escucho con atención. Dice un par de cosas que mi diligente libreta apunta. Primera: el capitalismo está en auge. Saludable recordatorio. Si no partimos de ahí, corremos el riesgo de que los molinos de viento, con todo respeto y cariño al Caballero de
Al final
yo también debo intentar un balance. ¿Qué he aprendido en dos días de palabras: diálogos, desencuentros, enfrentamiento civilizado entre opiniones y actitudes divergentes? ¿Qué sé ahora que antes no sabía? Voy a tratar de resumirlo en sus mínimos términos.
El punto de arranque es, siempre, la virtud incontaminada. En algún momento de nuestras vidas nos sentimos encarnación de una causa impoluta. Después viene el contacto con el mundo. Y ahí descubrimos que no hay ángeles. Pero el problema no es sólo privado. La realidad es más compleja que las verdades que pretendían encerrarla en una cuadrícula en que todo tendría una explicación, un sentido. Y el resultado de este doble reconocimiento es el cinismo. Me convierto en pieza de algo que he dejado de entender y que, sin embargo, mientras ando por ahí como sonámbulo, me dice cuál es la dirección correcta. De ahí en adelante, el proceso es un declive dramático. Quien sigue el camino puede convertirse en fanático de una causa que exige olvidar los escrúpulos que son mi contacto inconsciente con el mundo. Y, al final, quien siga el camino puede convertirse en guardián de un campo de concentración. El peldaño más bajo de la condición humana. El olvido de la humanidad a favor de la causa. No pretendo decir que ese camino de la virtud incontaminada al guardián de un campo de concentración sea un camino necesario. Sólo digo que es un camino posible.
Así como es posible otro. Me explico. Estamos otra vez en el punto de arranque: la virtud incontaminada. El paso siguiente, para mi confesión de parte, ascendente, es la conciencia de que el mundo es más complejo de lo creído inicialmente. Un descubrimiento que me envuelve en ideas que no pueden empalmar de manera decente con la necesidad de entender el mundo del que soy parte. Y a partir de aquí se abren dos opciones. La primera que va hacia el conservadurismo, como reconocimiento de que el mundo no tiene remedio. Un conservadurismo que puede tener una variedad de claves: el cinismo como afirmación del carácter irremediable del mundo; una certeza de trascendencia que me hace observar lo que aquí ocurre como un tránsito que no merece toda la atención; o como liderismo (carismático o tecnocrático) que parte de la idea de que las sociedades deben ser arrastradas hacia el lado que sea, por falta de una inteligencia colectiva incorporada e ellas. Mulas ariscas de la historia.
Pero, obviamente, de la conciencia de la complejidad del mundo no se deriva exclusivamente la opción conservadora. Se puede derivar el camino de una refundación de la izquierda. O sea, del sector político que sigue buscando poner el sueño de la perfectibilidad humana dentro del mundo. Un camino que supone hoy el reconocimiento de nuestras pasadas responsabilidades.
refundación de la izquierda
Siendo que, a veces, me sale el economista que tengo adentro, si bien, debo decir, bastante controlado, necesito esquematizar todo ese circuito complejo de derivaciones. Simplifiquemos así:
conservadurismo
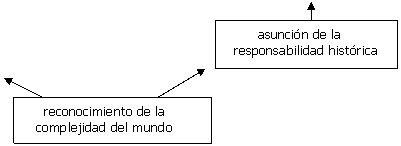
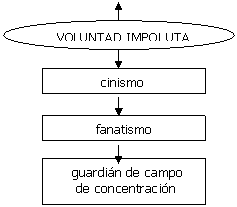
Esto es, más o menos, lo que he entendido. Naturalmente las cosas son más complejas que mi esquematización. De cualquier modo, no me parece un ejercicio trivial. Cada uno de nosotros debe hacer un ejercicio de honestidad intelectual y ubicarse –con todas las salvedades ligadas a recorridos personales únicos- en ese entramado de posibilidades.
Eso he entendido. Y mi impresión es que la intelectualidad de izquierda de este país se encuentra entre la incapacidad de mirar críticamente su pasado y la debilidad para generar ideas políticas originales. Una forma de no entender que la entrada de aire fresco en un cuarto , si bien puede desordenar papeles, vuelve el ambiente más habitable para hospedar nuevas empresas. La autocrítica, una seria posibilidad de reforzamiento de una cultura de izquierda libre de mitos, que se resiste a cumplirse, no es sólo un cierre hacia el pasado, es, sobre todo, una renuncia al futuro.
Me despido de
Como epígrafe retardatario
quiero registrar un villancico que acabo de descubrir. Lo escribió Sor Juana Inés de
Dejen que el Sol llore;
pues aunque al nacer
también llora el Alba
no llora tan bien:
¡dejenlé!
que es el llanto del mal
Aurora del bien.
Lamentar (y tratar de entender) el mal pasado es el único camino que puedo imaginar para no volver a repetirlo. Las certezas envejecidas no son ni auroras ni crepúsculos, son sólo una persistente impotencia, una manera de ir, con una sonrisa seráfica, hacia peores derrotas de las de donde venimos. Afortunadamente, Puebla no fue sólo eso.