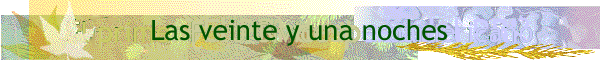
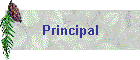
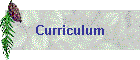



LAS VEINTE Y UNA NOCHES
(Diálogos en Granada)
Ugo Pipitone
Cuajimalpa, México
La noche anterior a la primera: el encuentro 1
1. Público/privado (K) 14
2. El síndrome japonés (L) 25
3. Club Med (M) 37
4. Progreso y relojes orientales (K) 50
5. Un anuncio (L) 62
6. La Bohème en Australia (M) 74
7. Ser jefe (K) 85
8. Urbi et Orbi (L) 96
9. Mujeres (y hombres) (M) 108
10. Pensar/escribir (K) 119
11. ¿Cuánto capitalismo? (L) 130
12. Transeúnte en México (M) 141
13. Nova(e) Scientia(e) (K) 154
14. Caso y verdad (L) 165
15. Libros necesarios (M) 177
16. Angelus Novus (K) 190
17. ¿Ser italiano? (L) 200
18. Tiempo mexicano (M) 213
19. La diferencia (K) 226
20. Ciudades, naciones, regiones (L) 237
21. El árbol de la vida (M) 248
La noche anterior a la primera
Domingo
Carlos Fuentes
El encuentro
Comenzaba a anochecer y la luz ya no delineaba con nitidez el perfil de las cosas. Un impreciso bienestar y una sensación de prescindencia recorrían la mente del señor K al observar las franjas escarlatas y amarillas entrelazadas en el cielo hacia Antequera. El crepúsculo lo aquietaba, como si algo volviera a componerse dentro de él. Desde hace años tenía la costumbre de salir de casa a la puesta del sol. Caminaba absorto entre colores que, en la noche, se disgregaban en distintos tonos negruzcos. Es curioso, alguna vez había pensado, que mientras los colores se adormecen en la oscuridad, los olores se despiertan. Como si la naturaleza tuviera un plan humano, como una compensación. Tomaba una revista, un libro, lo primero que encontraba a punto de salir, bajaba las dos rampas de escaleras de su departamento y estaba en la calle. Caminando por el Albaicín, el viejo barrio árabe, su atención era atraída por los aromas de las huertas cuyos ramajes desbordaban a los callejones empedrados. Intentaba descifrar los olores, pero se confundían entre sí. La albahaca era fácil de adivinar pero cuando iba mezclada con romero, limón, menta o perifollo, ya nada era evidente. Caminaba como si él mismo quisiera disolverse en olores y sombras, pero algún pensamiento siempre le llegaba imprevisto a deshacer sus intentos de entenderse con el mundo sin la necesidad de ideas. Ni la penumbra ni los vericuetos del viejo barrio podían protegerlo de sus propias dudas, fastidios o ansias, según días o años. A veces, los niños (así seguía llamando dentro de sí a sus hijos ya grandes) se le asomaban en una mezcla de remordimientos y orgullos inexpresados en un enfadoso desorden de recuerdos. A veces, la súbita impresión de su vida como de una fatalidad cumplida. Pero ya entramos en intimidades y todavía no conocemos el señor K.
He aquí las coordenadas: relojero, de unos cincuenta años, o por ahí, granadino. Se irritaba en ocasiones a la vista de un montículo de basura dejado en un rincón o frente a un foco fundido del alumbrado público. Un inesperado descontento guiaba entonces sus pasos. En cuanto a su trabajo, no iba ni bien ni mal. El tiempo seguía descomponiéndose con reconfortante regularidad en los relojes de sus conciudadanos. Sus necesidades no eran muchas, excluyendo algunos viajes esporádicos que con el tiempo se habían reducido a excursiones cercanas. En algunas mañanas de invierno, se iba al mar por los rumbos de Vejer de la Frontera. Sentado en la playa y enfundado en su abrigo, se quedaba ahí mirando el mar. A veces llevaba consigo algún libro que apenas hojeaba. Miraba el mar. La resaca, las gaviotas, que a veces olvidaban dejarse llevar por el viento y tenían crisis de vuelo, las nubes grises que proyectaban una luz como de plomo sobre las aguas del océano. Decíamos que no eran muchas las necesidades del señor K. De escaparse de vez en cuando, acabamos de decir. Una u otra novela o algún libro de historia que lo atraía de pronto por el título o la portada en los escaparates de las pocas librerías de su ciudad. Saber de vez en cuando que sus hijos estaban bien. Necesitaba una mejor opinión de él y del mundo. Pero en sí mismo, tal vez como profilaxis, el señor K no pensaba mucho, y acerca del mundo... lo miraba, cuando lo hacía, poco y a debida distancia con una mezcla de interés y de recelo. Al señor K, su propia existencia le parecía una secuencia de accidentes sin una gran congruencia entre unos y otros. Como las esferas de acero que rebotan de un lado a otro en esos viejos juegos eléctricos en los que la bola se demora, dependiendo de la pericia del jugador, mientras desciende entre luces brillantes y ruidos de descarga eléctrica, chocando con obstáculos que la envían en direcciones siempre imprevistas, mientras la fuerza de gravedad la guía hacia el hoyo en el fondo de la caja luminosa de vidrio. Hacia los intestinos de la máquina de la que algún otro jugador sacará la misma pelota condenada a otros trayectos, iguales y diferentes. Una interminable secuencia de reencarnaciones. Al señor K le ocurría a veces pensar que su vida no había sido verdaderamente suya, como si alguien vagamente familiar se la hubiera vivido. Y ahora que la observaba en bloque, desde las alturas de su medio siglo cumplido, la veía sin desagrado pero sin encontrar en ella especiales razones de orgullo. Nunca había tenido un plan, o por lo menos ninguno que recordara.
Aquella noche, paseando por el Albaicín, seguía pensamientos que, apenas tomaban forma, se abrían a otros en un encadenamiento embrollado. Como si su cerebro fuera un depósito de cosas acumuladas por personas diferentes que en distintos momentos de sus vidas hubieran convenido llamarse con un mismo nombre: el suyo. Su mente se extraviaba en los corredores interminables de un edificio donde cada puerta llevaba a otra y ésa a otras más, mientras se desvanecía el recuerdo del lugar desde donde el camino había iniciado. Y el porqué. El relojero se preguntaba si podía llamarse a eso, pensar.
Amaba su ciudad, aunque a veces, y habría que decir que cada vez más a menudo, sentía cierta molestia por tantos turistas que nunca la dejaban en paz. Sabía que gran parte de la conservación de sus sitios históricos se debía al dinero de los visitantes que venían de todos los rincones del mundo. Pero esa ininterrumpida humanidad de parejas burguesas de Francfort desconcertadas frente a una Alhambra sin fachada principal, hippies en versión New Age, émulos de Teófilo Gautier y de Washington Irving sedientos de exotismo, en ocasiones lo llegaba a enfadar. Y recordaba una frase de García Lorca a propósito de Granada: el invierno es su mejor vestido. ¿No se refería el poeta a que en invierno, con pocos turistas, Granada deponía sus ropajes exóticos para volver a la condición de mudo recuerdo de una posibilidad extraviada? Subiendo por la Cuesta de Goméres o callejeando por el Albaicín desierto, fantaseaba sobre lo que debía haber sido la ciudad en los siglos anteriores a su caída. Una multitud de árabes, sirios, bereberes, judíos, refugiados cordobeses y sevillanos, negros sudaneses y hasta hindúes y turcos. Una confusión de culturas alrededor de los palacios nazaríes. Y ahora era casi exactamente lo mismo, un hormiguero de turistas de todo el mundo. Con dos diferencias. Los turistas visitaban Granada, pero no eran Granada. Y los antiguos palacios ya no estaban vivos, eran fantasías lejanas convertidas en esqueletos que permanecían tercamente de pie. Cada una de las palabras en las inscripciones de la Alhambra podía ser clara, pero su sentido hace tiempo se había perdido. Nunca era sencillo, pensaba el relojero, remontarse desde las piedras sobrevivientes a las ideas que en algún momento las habían tallado. Los muros seguían devolviendo enigmas sin soluciones canónicas. Y, tal vez, sin soluciones y punto.
La historia de la Granada nazarí era una afición del señor K, que la veía como un enjambre de muchos diálogos que a veces terminaban a golpes o a cuchilladas, pero siempre volvían, de alguna manera, a empezar de nuevo. Hasta 1492, cuando las voces disonantes comenzaron a apagarse. Una ciudad que había sobrevivido por más de dos siglos entre creencias iracundas: los meriníes africanos al sur y los castellanos al norte. Y la ciudad aliada a veces con los primeros, para detener la marcha de los segundos, y después vasalla de Castilla, para evitar que unos nómadas fanatizados subieran de los desiertos de Africa y convirtieran a sus habitantes en víctimas de recurrentes anhelos de pureza. Que siempre alguno bullía, exigiendo santidad a los seres humanos, debajo de las arenas ardientes del Atlas y del Sahara. El señor K sabía que su ciudad nunca había alcanzado el esplendor intelectual de la Córdoba de Averroes, Maimónides y Góngora. Y sin embargo, entre la Córdoba califal y la reconquista cristiana, Granada le había dejado al mundo, además de un hervidero de palabras en varios idiomas, jardines sensuales, palacios asombrosos y barrios donde lo público se volvía intimidad.
El relojero granadino se entretenía a veces pensando en el destino de los nazaríes, entre Ibn Ahmar, el primer príncipe de la dinastía, que había consolidado su poder con una infamia contra su fe, y Yusuf, el emir que había concluido la Alhambra para caer asesinado en una mezquita. Ibn Ahmar, convertido después en Muhammad I, puso quinientos jinetes del Islam bajo las ordenes de Fernando III y los guió en el cerco de la Sevilla musulmana, caída finalmente, después de quince meses de lucha, un 22 de diciembre de 1248. El reino de Granada tuvo que cumplir esta infamia contra sus hermanos de fe para sobrevivir al desmoronamiento del imperio almohade. De regreso a la ciudad, Ibn Ahmar fue recibido por los granadinos con aclamaciones de ¡vencedor! ¡vencedor! Y él, presa tal vez de una súbita vergüenza y como queriéndose quitar de encima la responsabilidad última de lo que había hecho, respondió: Wa la galiba illa-llah. No hay más vencedor que Allah. Una forma piadosa para renunciar a entender el significado de las acciones humanas y, en particular, las suyas; para quitarse de encima un fardo. Y ése sería el lema nazarí repetido miles de veces, obsesivamente, en las letras cúficas en los estucos de la Alhambra. Una afirmación fervorosa nacida de una vergüenza inconfesada. Un siglo después, Yusuf, el constructor de la puerta de la Justicia, sería alcanzado por los cuchillos de fanáticos que lo asesinaron en nombre del mismo Dios que había recibido la ofrenda de una victoria embarazosa ciento seis años antes.
Frente al resto de Andalucía, que produjo filósofos como Ibn Massara de Almería, Avempace de Zaragoza, Ibn Tufayl de Guadix, para no hablar de los cordobeses, Granada podía responder con su Ibn al-Jatib, pero, para ser honestos, no estaba ahí su fuerte. La ciudad había sido dos cosas únicas: palacios fantásticos bordados de inscripciones ambiguas y un diálogo precario entre razas y credos en medio de certezas fanáticas. Una ciudad con los pies en Europa, la cabeza entre Africa, Arabia y Castilla y el alma, sepa Dios dónde. El diálogo nunca había sido fácil. En el siglo XIII se obligaba a los judíos de la ciudad a usar una gorra amarilla en lugar del tradicional turbante. Pero las palabras se cruzaban entre religiones y culturas, aunque a veces fueran insultos, y a nuestro relojero esto le parecía infinitamente superior a la orden de demolición de la judería granadina emitida por el muy católico Fernando de Aragón, en 1492.
No lejos de donde el señor K avanzaba por los enmarañados callejones del Albaicín, entre pensamientos que sin orden alguno pasaban de su vida a la de su ciudad, otra persona vagaba por los mismos rumbos. El señor L aparentaba una edad cercana a los ochenta. Jubilado y de vacaciones, dedicaba la mayor parte del tiempo a pasear por la ciudad. Visitaba museos, leía el periódico en las bancas públicas o en los bares de la Carrera del Darro y, sobre todo, miraba alrededor de sí con una voracidad desacostumbrada en una persona de su edad. Comía con gusto los platos de la cocina andaluza, a pesar de su combinación no favorable de hipertensión, diverticulosis y colesterol elevado. Se entretenía charlando con interlocutores ocasionales. Cosa, esta última, que no presentaba dificultades insuperables. Al señor L los andaluces le parecían individuos en busca de un oyente, pese a esos aires de suficiencia que dejaba en algunos la conciencia de ser objeto de tanto interés foráneo. El, por su parte, era materia disponible, como una especie de Ibn Battuta que almacena en tierras extrañas todo lo que ve y escucha, descubriendo en sí mismo resonancias inéditas.
Por muchos años, mientras había sido un dirigente intermedio del Partido Comunista Italiano, se había sentido como un viajero que recorre un camino. No era necesario que él decidiera dónde ir, el camino decidía por él. Su opción era moralmente superior, porque encarnaba la marcha de la historia. Algo enfático, podría haberse dicho. Pero el énfasis no era una culpa para los que, como él, habían estado en medio de gran parte de las locuras del siglo XX, entre banderas, balazos, atrocidades y uno que otro robo de cartera. ¿Acaso la verdad sólo podía ser sobria y mesurada? Sin embargo, con el pasar del tiempo, sus certezas se habían deteriorado como un muro encalado expuesto demasiado tiempo a la intemperie. Las ideologías se gastan con el uso, sospechaba ahora recordando algo que había leído tiempo atrás. En un ensayo de crítica a Spengler, en 1921 Musil escribía: materializar una idea significa destruirla parcialmente. Muchas cosas habían ocurrido y se sentía ahora falso cuando decía, o pensaba, lo que siempre había dicho o pensado. Tramo a tramo, el camino se estaba disolviendo en un sambódromo atestado de enanos con sombreros de sonajas, napoleones andróginos, muchachas espléndidas que tal vez no eran ni una cosa ni la otra. Los jóvenes se habían vuelto conservadores y los viejos parecían vestales de un dios aburrido, hacedor de acertijos triviales. Algo se había averiado en la historia, pensaba el señor L, ya que ni ella sabía lo que hacía. Habiendo llegado a esta conclusión a una edad tardía, el viejo comunista descubría tener ahora muchas preguntas y poco tiempo para las respuestas. Sin considerar que las dudas políticas tenían ahora la enfadosa propensión a convertirse en temas existenciales. Si la historia se había equivocado, su propia vida corría el riesgo de volverse a sus ojos en una feria de malentendidos e ingenuidades culposas. Y sentía que, por respeto hacia sí mismo, tenía que seguir haciéndose preguntas incómodas mientras trataba de no convertir su propio yo en un sambódromo.
La noche había caído en la Plaza de San Miguel el Bajo del Albaicín. En la penumbra circundante, las luces de las farolas alumbraban en círculos borrosos el empedrado. Sentados alrededor de las mesas metálicas del café que ocupaba un extremo de la explanada, los parroquianos charlaban. Otros, sentados en las bancas públicas, observaban el paso de los escasos transeúntes. Algunos, con las sillas al costado de la puerta de sus casas, disfrutaban el aire refrescado de la noche.
Llegando a la bocacalle, K, el relojero, tuvo un momento de indecisión. Después de la intimidad de los callejones del Albaicín, la plaza lo obligaba de pronto a la conciencia de sí mismo, a cierta compostura. Miró alrededor indeciso y, finalmente, se encaminó hacia un café cuyo nombre le parecía atractivo: La Romería. El local había invadido parte de la plaza con sus mesas alrededor de una verja metálica que encerraba un gran crucifijo de hormigón. Sólo quedaba una mesa libre, justo al lado de la valla y debajo de un tilo, y ahí se sentó. A la camarera, una joven de ojos negros, le pidió unas aceitunas y una copa de Valdepeñas. Echó una mirada a los parroquianos, estiró las piernas debajo de la mesa, abrió su libro, desdoblando el pliegue en el extremo superior de una hoja, y se puso a leer.
-Oiga señor, disculpe.
Sin separar los ojos de su libro, el relojero escuchaba que alguien se dirigía a una persona que no escuchaba o que fingía no hacerlo. Mientras seguía su lectura de Auto de fe, en alguna parte de su cerebro se formó una idea: es fea la sordera. Restarle a uno el derecho de escuchar a los otros o no hacerlo es un acto de tranquila crueldad de la naturaleza. La naturaleza no es democrática, se dijo, cerrando el tema y volviendo a su lectura. Y escuchó otra vez.
-Oiga usted.
Percibió que el tono de la voz femenina traslucía ahora cierta irritación. Levantó por curiosidad la mirada para ver al individuo que no atendía la demanda de atención de la voz. Y ahí, frente a él, estaba la joven camarera de ojos negros que lo miraba impaciente. K le devolvió la mirada interrogativo. Y en cuanto la muchacha volvió a hablar, reconoció la voz y entendió que era a él a quien había estado dirigiéndose inútilmente.
-¿Le molestaría -dijo la joven- si el señor se sienta a su mesa? Está todo ocupado.
-No, claro que no -contestó el relojero.
Con un apresurado intercambio de sonrisas, K y L dieron por terminadas las cortesías entre comensales involuntarios. El viejo comunista pidió la carta y ordenó una pescada a la vinagreta y una copa de Rioja. Abrió una revista que llevaba consigo y también se puso a leer. Algún tiempo después, al levantar sus vasos, las miradas de los dos hombres se cruzaron y el silencio se hizo insostenible. Luego de las palabras de circunstancia, el señor L preguntó al otro qué estaba leyendo. K mostró la portada del libro y farfulló Canetti. Pasaron algunos instantes que en literatura suelen llamarse de embarazoso silencio. Pero la conversación regresó inesperada y L descubrió que K era de Granada, que ahí vivía desde siempre, que tenía tres hijos, el mayor de 25 años. Y K supo que L era italiano, pensionado, que tenía una hija de 52 y un nieto. Que hablaba español desde la infancia por una nana marroquí, que llegada a la casa siciliana de sus padres, ahí se había muerto medio siglo después. Por ella, el señor L conservaba un español fluido, herencia de la infancia.
La conversación que siguió quedó salpicada de fragmentos biográficos. L descubrió que K había sido hijo único de una familia de profesionales granadinos, que una enfermedad juvenil le había impedido realizar estudios regulares, convirtiéndolo en autodidacta, que su matrimonio, concluido en divorcio, había disipado gran parte de su patrimonio familiar, que una de sus aficiones (los relojes) se había transformado, bajo el apremio de la necesidad, en su profesión, y que su vida de autodidacta lo había convertido en una especie de iluminista desencantado. Cualquier cosa que pudiera eso significar. Por su parte, K se enteró de que L había sido el hijo mayor de una familia de clase media siciliana, con bienes raíces que se habían volatilizado entre guerras y accidentes varios. Graduado en agronomía tropical en Florencia a comienzo de los cuarenta, L renunció a expatriarse (única posibilidad para entender realmente lo que había aprendido) y, afiliado al Partido Comunista después de la guerra, se convirtió en un funcionario medio hasta llegar a la jubilación. Desde hacía medio siglo, L vivía en Piamonte y ahora, de viejo, había tomado la costumbre de viajar casi todos los veranos a su pueblo de origen, cerca de Trapani. Sentía la necesidad de ver de vez en cuando a los amigos que le quedaban y reconfirmar que el mar de su juventud seguía ahí. Sin embargo, cada regreso a Turín era para L un momento crítico. Lo irritaba haber reencontrado en Sicilia un fatalismo que le parecía una antigua herencia árabe, le molestaba saber que alguna parte de esa añeja extenuación estaba también dentro de él y le irritaba volver a Piamonte, donde todo era claro y racional y lo que no lo era no debía ser objeto de preocupación. K escuchó las dudas de L acerca del comunismo: se preguntaba si era honesto añadir, aún sin abjuraciones, un ex a una fe derrotada. De algo, sin embargo, estaba seguro: ésa era la derrota final; la suya por razones cronológicas, la del comunismo por razones que debían estar en algún lugar entre la moral y la política. L confesó que comenzaba a entender a los indios de América, cuyos dioses derrotados habían dejado a sus fieles una no muy buena opinión de sí mismos.
Se hizo tarde. La plaza estaba ya casi despoblada. El anciano político y el no tan joven relojero seguían sentados a la misma mesa. Desde su lugar, se observaba una difusa luz rojiza tras la puerta del restaurante. En esa luz, nebulosa por el humo de los cigarros, algunos parroquianos jugaban brisca entre exclamaciones que llegaban sofocadas a la plaza. Pidieron la cuenta. K se sintió desilusionado al ver acercarse a un camarero que había sustituido a la joven de ojos negros, quien, vista la hora, debía de haberse marchado. A punto de despedirse, algo vino a su mente y dijo:
-Antes de irnos quisiera confesarle una sensación que tuve esta noche hablando con usted. No sé como decirlo así que discúlpeme la brusquedad: se me ocurre que somos animales en vía de extinción. Y no estoy pensando en nuestras edades. Aunque en realidad, no sé bien en qué estoy pensando. ¿Le molesta si nos quedamos todavía un momento?
-¿Por qué no? -contestó L. Cualquier cosa para retardar el cumplimiento del destino.
-Se me ocurre que las especies que desaparecen -siguió K- han de ser las que ya no pueden adaptarse a un ambiente que cambia demasiado aprisa. De pronto hace demasiado frío o demasiado calor. Las presas acostumbradas alteran sus rutas migratorias. Los árboles que producían ciertas bayas ya no están donde solían estar. El entorno se hace extraño. Algunos individuos intentan comportarse como siempre, aunque ya nada sea como siempre: en medio del juego, sin previo aviso, cambiaron las reglas y mucho de lo que antes era seguro se vuelve incierto. Y se me ocurre pensar que hay momentos de aceleración de la historia en que algo similar le pasa a la gente. Las novedades se vuelven tan frecuentes que el esfuerzo para vivir el presente termina por ser extenuante. Como si tratar de mantenerse a flote fuera ya la única cosa verdaderamente esencial. Ante ese frenesí, algunos, yo a veces, descubren una fatiga inédita, como un deseo de ir más despacio mientras todo corre alrededor. Quisiera más tiempo para pensar.
Después de una pausa, así siguió K:
-Tengo una propuesta que hacerle.
-Escucho –respondió un L intrigado.
-Mientras usted sigue en Granada, ¿qué le parece si nos vemos de vez en cuando para charlar? Mi televisión está descompuesta y me gustaría dejarla así por el momento. Y además, quiero decirle que no hay mejor lugar para dialogar que este Albaicín, que de noche se vuelve respirable. Hace ocho siglos, en estas laderas se asentaron los árabes expulsados por la reconquista cristiana de Baeza. Y en medio de estos cármenes, nació Granada, entre refugiados que levantaron un laberinto de calles que no iban, y siguen sin ir, a ningún lado. ¿O quién sabe? ¿Puede haber mejor lugar para dialogar?
El señor L había escuchado con curiosidad. Su estadía andaluza duraría algunas semanas más. Y no estaba ahí por casualidad. Había llegado por un viejo deseo de conocer el lugar donde judíos y árabes alguna vez vivieron, si no en armonía, por lo menos el uno al lado del otro. Y una vez ahí, Granada no tuvo que hacer nada más que ser lo que era, un cruce de historia y leyenda, para seducirlo. Respiraba en Andalucía el aire de una Europa ya casi fuera de sí misma, que desafiaba su piel a riesgo de desgarrarla. Una Europa africana, con un aire de Sicilia, de Grecia o de Líbano. Un encuentro de Oriente y Occidente en un lugar que no era ni lo uno ni lo otro. Necesitaba hacer las cuentas con una vida, la suya, que no le resultaba ya del todo transparente. Le hacía falta ordenar ideas para salirse de ese girar alrededor de la noria moliendo fantasmas en que estaba entretenido desde hace tiempo. ¿Podía hacerlo solo? Y dijo:
-¿Por qué no? A mi edad, dormir ya es un despilfarro. Pero tenemos un problema. Para sondear los embrollos presentes, que a veces nos resultan incomprensibles, nos hace falta un conductor juvenil. Una especie de Virgilio dantesco que, al contrario del original, sea más joven que nosotros. El presente es su dominio. Usted naturalmente no tiene mis años, pero no es suficiente.
-Un joven -K pensó en voz alta-, es posible. Sin considerar que, para dialogar, tres es mejor que dos. Dos es número de alternativas cerradas, como crudo o cocido, frío o caliente, bien o mal. Tres es número abierto. No sé por qué se me ocurre pensar en infierno-paraíso-purgatorio o Padre-Hijo-Espíritu Santo.
-Sus ternas son religiosas. Curiosa casualidad para un iluminista. Déjeme emparejar sus números místicos con unos laicos, como centro-derecha-izquierda. O Los tres mosqueteros.
Y después de un momento de silencio, añadió:
-Recuerdo ahora que las antiguas operaciones alquímicas debían realizarse siempre por una o por tres personas, nunca por dos. Alguna razón debía haber.
-Hace años –era K de nuevo-, vi un cartel publicitario. Era de la Savonnerie des Travailleurs en el París de fin del siglo XIX. Había un obrero, un campesino y un minero y el cartel anunciaba el jabón de los tres ocho: ocho horas de trabajo, ocho de tiempo libre y ocho de sueño. Todo un programa político jabonero. Bien, basta de divagaciones. Estoy de acuerdo, necesitamos un tercero. Y que sea joven. Ya sólo queda saber dónde encontrarlo. Y además ha de ser un joven especial, que sea reflejo inteligente de su tiempo, si no es mucho pedir. Si fuera absolutamente típico de su generación sería irrelevante, a menos que lo usáramos como objeto de estudio. Y sin embargo, de algún modo debe ser característico. ¿De qué nos serviría un guía que no conoce los vericuetos de su propia generación? No será fácil: necesitamos alguien que esté adentro y afuera de su generación. Bueno, busquémoslo, si es que existe. Pies a la obra.
Medianoche había pasado cuando, dejando a sus espaldas la Plaza de San Miguel el Bajo, K y L se dirigieron al centro de la ciudad. Sus pasos se amplificaban en los callejones oscuros del barrio árabe. En el camino, echaban miradas ocasionales a los jóvenes que esporádicamente cruzaban. Después de andar un buen rato y ya algo cansados, decidieron entrar a un café que seguía abierto en Plaza de la Trinidad. Debía de ser la una, o poco menos. Apenas traspasado el umbral vieron al fondo del local, un joven que no debía superar los treinta. Estaba solo y leía unas hojas fotocopiadas frente a una cerveza disminuida. Sin pensarlo dos veces se dirigieron hacia él y el primero en hablar fue L, quien, por cierto, después de la caminata sentía la necesidad urgente de tomar asiento.
-¿Podemos hablar un momento con usted?
El joven -por la simetría lo llamaremos M- no tuvo tiempo de reaccionar. K y L se habían sentado a su mesa. Entre la sorpresa y el recelo, M miraba a esos dos individuos aparecidos de la nada. L comenzó a explicar sus razones mientras K, el relojero, observaba la escena con una leve sonrisa, confirmando que los abuelos siempre tienen una comunicación más fluida con los nietos que los padres con los hijos. El tiempo no pasa inútilmente, sólo lentamente, se dijo para sus adentros. La explicación del anciano fue breve y no del todo clara. No era sencillo mezclar coherentemente especies en extinción, cambios climáticos, relojeros granadinos que querían pensar en voz alta, comunistas o ex comunistas confundidos con el presente, moros, judíos y cristianos que hablaban entre sí, y a veces se degollaban, y otras cosas sobre las cuales tenderemos aquí un velo de clemencia. En su explicación, L añadió un elemento nuevo: la propuesta que cada noche se abriera con un prólogo de parte de uno de los tres, para concluir con la discusión. Y la moraleja final: necesitamos a un joven para que tres generaciones puedan hablar y, de ser posible, sin aburrirse.
-Y por eso lo abordamos. ¿Es usted la persona que buscamos? –preguntó L, concluyendo.
-A ver si entendí bien -M trataba de reponerse de la sorpresa. Ustedes quieren formar un círculo nocturno en el que tres personas, ustedes dos y un joven, actúen por turnos como una especie de Sherezade que un pò per celia e un pò per non morire (en el tono de la voz se traslucía la ironía) busca desentrañar el sentido del tiempo en estos tiempos. Y necesitan a alguien que tenga menos de treinta años para que los guíe en un bosque en el qué temen perderse. Lo que más claro me queda es lo misógino del asunto. Una Sherezade masculina en el teatro Nõ.
M, en realidad, no sabía qué decir y tenía muchas cosas en que pensar por su cuenta: su tesis y después la decisión sobre quedarse en España o regresar a México eran sus preocupaciones inmediatas. Ah, porque, todavía no hemos mencionado, el señor M era mexicano. Y ahora esos dos curiosos individuos que le proponían eso. En un mundo-zoológico, donde cualquiera podía proponer en la calle a cualquiera participar en una película pornográfica, asesinar al secretario de las Naciones Unidas, distribuir drogas frente a una primaria o integrarse a una secta coreana encargada de salvar el mundo, la propuesta que acababa de escuchar tenía por lo menos la virtud de no prometer ni recompensas ni salvaciones. No obstante, M tenía la fuerte tentación de pedir a los dos que se esfumaran y lo dejaran en paz. Sin embargo, entre el no, que es expresión infrecuente en boca mexicana, y una insana curiosidad, dijo:
-O sea, según entiendo, en cada encuentro uno de los tres debería ser Sherezade y los otros dos, una especie de Sultán bicéfalo. Y todo eso para entretener a un doble sultán que tiene dificultades en conciliar el sueño. ¿Es así o me equivoco en algo?
-Sí y no -respondió K. Necesitamos a un joven pero ¿cómo decir? Debería ser un guía desconcertado y no un joven ideólogo de la juventud. La juventud no es una virtud, es sólo ese momento de la vida en que uno tiene poco pasado y mucho futuro; al contrario de lo que nos ocurre a mí y a L. Cada uno de los tres introducirá un encuentro nocturno y a usted, en su turno, le tocará seleccionar los temas que le interesan. No le pediremos un manifiesto juvenil, ni iluminaciones asombrosas para engañar el sueño de dos ancianos. En fin, tres personas que hablan de noche. De día, cada uno tiene sus menesteres. Y además, en este julio granadino el calor es brutal y apenas en la noche se medio respira. Para dar una forma clásica al asunto, llamémoslo diálogo. Hablar y escuchar, nada más. ¿Le interesa? -Así había rematado K.
Antes de contestar, M aún no sabía qué habría dicho. Y se escuchó decir:
-Podría ser. Durante el día normalmente estoy ocupado en mi tesis, pero por las noches me gustaría quitármela de la cabeza.
-Bien, es un trato – se apresuró L a cerrar el pacto. Sólo queda una cosa. Nosotros le hemos contado quiénes somos. Ha llegado el momento de que usted haga lo mismo.
Siguió una descripción de M por parte de M. Veintisiete años, mexicano y estudiante becado de un doctorado en Filosofía Política de la Universidad de Sevilla. Estaba a punto de titularse con una tesis sobre el pensamiento político del visir Nizam el Molk. Se ocupaba de ciencias políticas, pero no terminaba de entender cómo podía la política ser una ciencia. ¿Basta el método para convertir un saber en ciencia? Recordó al coronel Buendía amarrado al árbol (para controlar sus iras), cuando le propusieron jugar ajedrez: ¿qué sentido tiene -replicó- enfrentarse a alguien y aceptar las mismas reglas? Jugar con las mismas reglas -precisó M- sería comprensible sólo en un mundo donde ganar o perder fuera lo mismo. Mientras no sea así, las reglas se aceptan sólo cuando se es débil. Será cínico, pero las reglas son el seguro social de los débiles. En el estado actual de evolución de la especie, los fuertes siguen teniendo la tentación, y a veces la posibilidad, de imponer las suyas propias. ¿Cómo construir una scientia sobre estas bases? A lo mejor sería posible una ciencia del gobierno ¿pero de la política? Y así había concluido la biografía de M contada por M.
El mexicano no dijo casi nada de su vida. M había llegado a un momento en el que, justo cuando estaba a punto de convertirse en un profesional autorizado a dar respuestas con licencia del Estado, sus propias preguntas y perplejidades se multiplicaban peligrosamente. Como un flaquear de la fe precisamente en el momento de la ordenación. Y volvió a tomar la palabra.
-Sólo quiero decir algo sobre el asunto de la extinción. Se me ocurre que puede suceder de dos maneras: porque los individuos no se adaptan al ambiente o porque se adaptan a un ambiente maligno. Adaptarse puede ser tan nefasto como no hacerlo. Y debo confesar que, en lo que me concierne, no estoy preparado aún para adaptarme, ni para lo contrario, cualquier cosa pueda ser. Y, cambiando de tema, ¿han pensado en los significados del número tres?
K y L se miraron de reojo e hicieron una mediocre representación de extrañeza frente a una idea peregrina.
-El rosario islámico -siguió M- tiene 33 cuentas. Son los tres tiempos de la historia según Vico: el divino, el heroico, el humano. Y además el tres es número mexicano: madre india, padre español e hijo mestizo que rompe la dualidad.
K y L intercambiaron otra mirada.
Sólo quedaba diseñar la arquitectura de sus próximas noches. Era entonces, para la crónica, el primer domingo de julio. En realidad no, a aquella hora ya era lunes. Las siguientes tres semanas, veintiún días, a las diez en punto, cuando la noche comienza a caer en ese período del año, se reunirían en la Plaza de San Miguel el Bajo, al lado del Cristo de las Grapas. Alguna vez se explicará el porqué de las grapas. Así que la cábala sería la siguiente: cada uno debería ser por siete veces Sherezade y en catorce ocasiones, sultán. Uno de los tres introduciría cada noche la reunión con un cuento que podría ser una apología, una anécdota, un recuerdo, una fábula, un sueño, una obsesión, una confesión, una duda, una declaración de principios, un resentimiento, una fantasía, una desafección. El cuento podría ser sobre temas literarios, científicos, autobiográficos, históricos, filosóficos, morales, antropológicos, oníricos, lingüísticos, o lo que se le ocurriera a la Sherezade en turno. Después de lo cual se abriría la discusión, o sea, el diálogo que concluiría la noche.
Acordaron que la primera Sherezade sería el señor K, como un privilegio, o una obligación, por su calidad de anfitrión. Pidieron tres finos, que tomaron con cierta solemnidad como sellando un compromiso. Se volverían a ver al día siguiente. Hoy más tarde, corrigió L, que añadió levantándose:
-VITRIOL.
-¿Perdón? -preguntó M.
-Nada importante, es sólo una vieja fórmula alquímica –contestó el anciano sin mverse del lugar. Parecía tener algo en la cabeza que sólo la inmovibilidad del resto del cuerpo podía conciliar. Sus dos compañeros se le acercaron justo a tiempo para escucharlo preguntar:
-¿Se han dado cuenta de los números?
Frente a la mirada desconcertada de los demás, añadió:
-Sí los números. Las nuestras serán 21 noches, a diferencia de Boccaccio que dividió su
Decamerón en cien cuentos contados por diez diferentes personas durante diez días. Y cien debía ser número mágico, porque ya Dante había dividido su Comedia en cien cantos. Sin embargo, veintiuno es número más abierto que el perfecto 100 romano-cristiano. Me parece. Esperemos que sea un augurio.
-De toda manera -dijo M- contar un cuento al día para cada uno de nosotros habría sido excesivo. ¿No creen?
El consenso no fue entusiasta, pero, tal vez, fue sólo una impresión.
La noche anterior a la primera había concluido.