
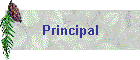
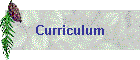



REFLEXIONES SOBRE UN PRESENTE ACELERADO
Introducción
Entre pasado y futuro
1. Ciudades, naciones, regiones
2. Un paréntesis sobre filosofía de la historia
3. Tres decadencias hegemónicas
En el hemisferio occidental
4. América del Norte: una promesa de regionalismo
5. América latina: entre democracia, desarrollo y
otras tareas incumplidas
En el subdesarrollo
6. Tres estampas
7. Siete caminos para salir del atraso
En la izquierda
8. Europa, América latina
9. La necesaria refundación
INTRODUCCIÓN
En este cambio de siglos, como siempre, el tiempo está hecho de transformaciones y persistencias. Sin embargo, es suficiente plantear las cosas de esta manera para que resulte evidente una dificultad. ¿Con qué reloj medir el tiempo? Usar uno solo implica imaginarlo en Nueva York, en Tokio o en Bruselas y con la capacidad de fijar el ritmo de las transformaciones que, antes o después, condicionarán el mundo entero. El tiempo, entonces, como un viento que barre una superficie planetaria que sin ser homogénea tiende a devenirlo. Usar varios relojes, en cambio, implica la renuncia a pensar en una historia universal para replegarnos en diversidades que encarnan sustancias ni homologables ni convergentes. Insistir en la unidad es una simplificación, incluso una deformación, pero no necesariamente una falsedad. Insistir en las diferencias tiene también muchos argumentos a su favor aunque implique concentrar la vista más en el árbol que en el bosque. La unidad, casi siempre, necesita ser pensada. La diferencia no, es evidente a ojo desnudo.
En medio de una dificultad (¿un reloj o varios?) que no tiene soluciones canónicas, parecería legítimo mirar la actualidad como un tiempo de aceleración de la historia. Lo cual puede interpretarse de dos maneras. La primera: las transformaciones (técnicas y económicas) del presente aceleran la obsolescencia de estructuras, valores y comportamientos tradicionales en las sociedades avanzadas. La segunda: los contagios entre sociedades se multiplican restringiendo la posibilidad de que algunas entre ellas se marginen de un intercambio de productos e ideas que no puede ser detenido sin pagar costos elevados. De cualquier lado venga el impulso, los tiempos de propagación se acortan. El cambio de siglo y de milenio sólo añade la magia de los números a una aceleración de la historia que empequeñece el presente, como espacio al interior del cual es posible asumir la persistencia (y reconocibilidad) de aquello que, igual a sí mismo, es considerado importante, para bien o para mal, en la vida de individuos y sociedades.
Tal vez sea justamente el afán de futuro, encarnación del espíritu juvenil de este tiempo, lo que explica el resurgimiento de resistencias que se manifiestan como retorno de religiosidad, de necesidad de identidad étnica o de patriotismos pequeños. Un deseo de continuidad en medio de turbulencias que amenazan alterar en forma irremediable valores y estilos de vida. Así que, cuanto mayor sea el entusiasmo con que se penetra en el futuro, tanto mayor será la reluctancia de muchos a abandonar elementos del pasado considerados como definitorios de identidad. Comenzamos hablando de transformaciones y persistencias en tanto que universos independientes y acabamos de descubrir que son, en cambio, piezas de una misma ingeniería. Llamemos esta ingeniería, simplificando cosas e ideas, nuestro tiempo.
Pero, en esa masa de elementos que presionan en direcciones contrarias -ninguna de las cuales, por cierto, puede ser considerada como un simple desacierto (de la historia o de la consciencia)- hay otra forma para mirar la convivencia de cambio y continuidad. Entre innovaciones tecnológicas que marcan una época y alteraciones varias en la anatomía y la fisiología de las sociedades más avanzadas, es inevitable reconocer la persistencia de fracturas globales antiguas que con expresión envejecida seguimos llamando Tercer Mundo. Un universo en que abundancia y escasez, democracia (las más de las veces, de fachada) y autoritarismo, mercado y exclusión social conviven a menudo en el mismo tiempo y el mismo espacio. Subdesarrollo no como pasado, sino como un presente que persiste: una actualidad eterna.
De eso y otras cosas se habla en ese libro. Mencionemos otras dos. En primer lugar, el cansancio que en algunas partes del mundo parecería caracterizar a la idea de Estado nacional. Una baja del pathos patriótico que ocurre mientras muchas naciones perciben la necesidad de coaligarse a escala regional para hacer frente a los retos que surgen de las turbulencias de un contexto mundial cada vez más globalizado. ¿Estaremos acercándonos a la conclusión de un largo ciclo de la Edad Moderna en que el Estado nacional fue protagonista central y pasión arrolladora de la historia del mundo? Y si eso fuera cierto ¿qué formas alternativas de organización político territorial se perfilan para el futuro? En segundo lugar, el desconcierto de una cultura de izquierda, que en el mundo desarrollado, frente a los globalismo agresivos del presente, revela una cansada defensa del estado de bienestar sin la aparición de ideas y perspectivas verdaderamente originales, y que, en el mundo en desarrollo, toma a veces la forma de un repliegue hacia fórmulas de guía providencial y populismo cuando no de impotente testimonio moral de la exclusión (el EZLN en México) o de mesianismo homicida (las FARC en Colombia).
Este libro no pretende ser nada más que lo que es: un registro personal (en nueve partes) de un tiempo cargado de futuro en gestación y de nostalgia de lo que fue o no pudo ser. De entusiasmos tecnológicos y congojas místicas. Una reflexión múltiple para no olvidar la historia pasada mientras la historia presente nos enfrenta a retos originales. Un registro de corrientes que se entremezclan en un presente confuso.
EN EL SUBDESARROLLO
El subdesarrollo, esa realidad mundial cuyos rasgos esenciales son la convivencia de opulencia y miseria, de antenas parabólicas y revolución neolítica incipiente, de patriotismo encendido y corrupción institucional, es un Frankenstein proteico de mil caras. Un reto a la inteligencia y, sobre todo, a la capacidad política para encontrar caminos de salida. Un revolucionario ruso de comienzos del siglo XX se preguntaba ¿qué hacer?. Y nosotros, a comienzos del siglo XXI, tenemos que añadir a la vieja pregunta, que sigue sin respuestas satisfactorias, una nueva: ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo será posible conservar aquello que a veces llamamos orden económico o político internacional, en un contexto en el cual la población mundial crecerá en casi el doble en las primeras dos generaciones del nuevo siglo? Una población que en gran medida se concentrará en países que desde el siglo XX cargan con una relación agudamente desfavorable entre población y recursos. ¿Hasta cuando fanatismos religiosos y mesianismos laicos asociados a condiciones de miseria e ignorancia desesperantes seguirán siendo fenómenos nacionales antes de convertirse en oleadas mundiales capaces de hundir esa formas precarias de pluralidad y tolerancia que consideramos requisitos indispensables de cualquier organización social que merezca el nombre de civilizada? Estamos en los albores de una aceleración brutal de la población planetaria y los problemas que no supimos resolver hasta hoy están destinados a agigantarse en el futuro que nos espera. A la pregunta ¿hasta cuándo será posible alguna forma de democracia en un mundo donde la miseria amenaza alcanzar niveles de intensidad y extensión hasta hoy inimaginados?
Organicemos la reflexión en dos aspectos: la descripción de algunas modalidades contemporáneas de esa cosa que, a falta de nombres mejores, seguimos llamando subdesarrollo, y la consideración de los principales obstáculos que deben ser removidos para abrir las puertas a procesos de desarrollo con alguna posibilidad de éxito. Dicho de otra manera. Miremos, para comenzar, algunas estampas nacionales de lo que los organismos internacionales indican, con expresión compasiva, como "países en desarrollo". Y trataremos después de reconocer en el pasado los lineamientos de las experiencias de salida del atraso que puedan tener importancia para pensar en la misma tarea proyectada al futuro.
6. Tres estampas
Venezuela.
Con una mayoría abrumadora, el 6 de diciembre de 1998, los electores venezolanos entregaron la presidencia de la república a Hugo Chávez. Un teniente coronel ex golpista. Millones de electores decidieron así romper con cuatro décadas de un régimen bipartidista que nació con el petróleo y parece encaminarse a su derrumbe por el petróleo. Hugo Chávez estuvo ahí como el único instrumento disponible para que los venezolanos expresaran una mezcla de sentimientos que parecen reducirse a dos: desesperanza y asco. Desesperanza por una situación de crisis económica que dura desde por lo menos una década y media y repugnancia hacia una casta política abarrotada de corruptos, filibusteros institucionales y parásitos que terminaron por cuartear las relaciones entre la sociedad y sus instituciones.
Para explicar el alud de votos a favor de Chávez habrá que descartar de entrada la idea de que la clave haya sido la miseria. Venezuela no es Guatemala. Si usamos como criterio de medición el PIB per capita a paridad de poder de compra internacional, Venezuela llega en 1997 a 8 mil 500 dólares anuales contra los 6 mil de Brasil y los 8 mil 100 de México. Con una diferencia, que la distribución del ingreso es mejor en Venezuela que en los otros dos países mencionados. Marginalmente mejor respecto a México y bastante mejor respecto al tradicional desastre distributivo brasileño. La miseria no explica todo. Si fuera así los brasileños habrían votado por el ex-obrero Lula, máximo dirigente del Partido del Trabajo en las elecciones presidenciales de dos meses antes.
Cada país tiene sus propias fórmulas para el desastre. La fórmula venezolana tuvo fundamentalmente dos ingredientes: una economía monoexportadora que convirtió la riqueza en asunto de distribución más que de creación y una maquinaria pública bipartidista más interesada en conservarse a sí misma que a gobernar un país cuya modernización no podía depender en el largo plazo principalmente del petróleo. Si ampliamos la mirada, habrá que reconocer que el camino venezolano al desastre se empedró desde antes, con los seis años de la dictadura de Pérez Jiménez (entre 1953 y 58) que alimentó una forma autocrática de corrupción. Después vendrían las cuatro décadas de corrupción democrática en que dos partidos produjeron uno de los episodios de despilfarro más notables de la historia latinoamericana. El estado convertido en una organización paracriminal dedicada a repartir favores entre sus notables, entre aquellos que era más fácil corromper que asesinar y, de vez en cuando, entre los sectores de la población cuya agitación pudiera amenazar ese castillo de naipes mantenido en pie gracias a la renta petrolera en manos de una clase dirigente de ínfima calidad.
Con la caída abrupta de los precios del petróleo desde comienzo de 1997 (el precio del crudo pasa de 23 dólares el barril a fines de 1996 a 9 dólares a fines de 1998, para repuntar de ahí en adelante) y trabada la función estatal de distribuidor de prebendas, parecería surgir una nueva modalidad del camino venezolano hacia el desastre. Llamemos provisionalmente esa modalidad: Hugo Chávez. Sin embargo, nada fatal ha ocurrido hasta ahora y el condicional de la frase anterior es obligado no obstante los indicadores que apuntan hacia una evolución política en clave caudillista. Por lo pronto, el actual presidente de Venezuela ha tenido tres ideas interesantes: involucrar el ejército de su país en tareas sociales y productivas de apoyo sistemático a la población; crear un banco público para financiar microempresas e introducir en la futura constitución del país un artículo que prohibe legalmente el latifundio. Pero, frente a estas intuiciones positivas está un liderismo de tintes mesiánicos con signos infaustos para el futuro. El hecho que el padre del presidente sea hoy gobernador de uno de los Estados venezolanos es mal signo, como lo es la propuesta de ampliar el periodo presidencial a seis años con una reelección inmediata y la propuesta de no-financiación pública de los partidos. Si algo hay en común entre todo eso es justamente una clave liderista, que es camino experimentado hacia el desastre.
Para empeorar las cosas, en un ambiente en que la oposición ha sido enterrada bajo montañas de merecido descrédito, poco hay para contrarrestar el diletantismo constitucional de las fuerzas políticas que apoyan a (o que son usadas como instrumentos de la voluntad de) Hugo Chávez. La propuesta de ampliar los poderes tradicionales del Estado a cinco, incluyendo un Poder Moral (?!) y uno Electoral, encargado, este último, de usar el referéndum para destituir los funcionarios que no cumplan con sus promesas, se parece a un delirio pueril de experimentación constitucional. Lo cual no sería grave si se tratara de un muchacho que realizara experimentos con su juguete de laboratorio químico, lo es más cuando el experimentador es presidente de un país que es la cuarta economía latinoamericana. Y, para empeorar todo el cuadro, Hugo Chávez controla el 92 por ciento de una Asamblea Constituyente que a mediados de 1999 el presidente informó que tendría apenas tres meses para redactar la nueva Carta Magna a partir del borrador envíado por la propia presidencia.
Ocurre pensar en el delirio tropical de El reino de este mundo, la novela de Carpentier escrita hace más de 50 años, justamente en Caracas, y que ilustra los fastos, las ingenuidades y las extravagancias ridículas de la corte real haitiana de Henry Cristophe. Un libro símbolo de tantos desvaríos lideristas, comenzados con bombo y platillo, en estas partes del mundo, y terminados entre policía política, corrupción y miseria. Por desgracia, las buenas intenciones nunca son suficientes.
Colombia.
Son dos fotografías y valen más que un río de palabras. En la primera está un hombre que se aleja de un grupo de manifestantes (cuyas razones no sabemos) después de pedirles que dejaran de lanzar objetos contra un edificio en el cual, tal vez, viva o trabaje. En la primera foto, detrás del hombre, aún vivo, se ve al asesino enmascarado que se le acerca por la espalda con un largo garrote listo para ser descargado sobre la víctima. En la segunda foto, el hombre está en el suelo con la boca abierta en un grito desesperado; al pie de la foto, se nos informa que, después del primer garrotazo, el hombre fue golpeado y acuchillado. José Evelio Carmona, así se llamaba, zapatero de 37 años, está muriendo, y gritando, frente a cuatro soldados impasibles como si nada, como si el asunto no les concerniera. América latina, fin del siglo XX.
Si quisiéramos entrar en detalles, podríamos añadir, Colombia, jueves, 24 de junio de 1999. Pero, estos son detalles irrelevantes, salvo para el muerto y sus deudos. Para nosotros, cualquier país y cualquier fecha, en este siglo y en este continente, dan lo mismo; esas fotografías tienen aire familiar. Un horror acostumbrado en sus tres componentes usuales: un delincuente, una sociedad casi siempre indiferente y un Estado que a veces está coludido con el delincuente y otras veces, como en estas fotos, simplemente mira a otro lado para no verse obligado a hacer su deber. Ahí está el juego de las tres cartas que protagonizan, queriéndolo o no, algo así como 400 millones de seres humanos en ese Occidente extremo que llamamos Latinoamérica. Cuando el Estado, en lugar que tutelar la ley, la viola, por comisión o por omisión, ninguna forma social civilizada es realmente posible. Sobre un tejido de disimulos institucionales puede surgir una cultura borbónica de legalidad formalista con florilegio de solemnidades y leyendas consoladoras, pero nada que pueda parecerse a un Estado moderno. Y recordemos lo obvio, para evitar escapatorias demasiado fáciles: el Estado colombiano no será lo mejor, pero seguramente no es lo peor por estos rumbos. Es sólo un Estado construido sobre una aristocracia agraria que con el tiempo diferenció sus intereses, sobre una nomenclatura política hecha de dos partidos acostumbrados por décadas a compartir el poder y sobre un narcotráfico que ahora corroe la medula de un esqueleto quebradizo.
Una de las grandes novelas latinoamericanas de este siglo comenzaba con esta pregunta: ¿Cuándo se jodió el Perú? Una pregunta que cada país, en estas y en otras partes del mundo, debería hacerse periódicamente para evitar vergonzosos patriotismos de cantina. Ocurre la duda de que si pudiéramos dar una respuesta a la pregunta de Vargas Llosa, transferida a Colombia, entenderíamos muchas cosas de América Latina que hoy no sabemos. Una región del mundo capaz de crecimientos notables que nunca se consolidan en sociedades con un mínimo de justicia social, capaz de asombrosas realizaciones culturales en medio de sólidas ignorancias colectivas.
Imaginemos un país donde cada día trae secuestros, asesinatos, ataques guerrilleros, barbarie de paramilitares virtualmente impunes y tendremos una vaga idea de la Colombia actual. 852 civiles asesinados en los primeros siete meses de 1999. Un país en que ha aparecido en las universidades una nueva disciplina científica: la violentología con tanto de violentólogos y demás paramentos académicos. Una realidad en que casi la mitad del territorio está virtualmente bajo control de la guerrilla y de paramilitares para los cuales la vida humana es ya sólo una mercancía de intercambio en una balanza de milenarismos, negocios, venganzas y justicias sumarias. Sería consolador decir que esta locura colectiva es el producto de la miseria y la incapacidad de desarrollo. La verdad es, por desgracia, más compleja. El PIB per capita colombiano, medido según el criterio de la paridad de poder de compra, es superior al de Brasil y apenas inferior al de México. Y si miramos a los últimos veinte años, Colombia creció en promedio a una tasa 60 por ciento superior respecto a la media latinoamericana. El problema no es la miseria sino la combinación de opulencia, indigencia, ritos democráticos hueros y delirios ideológicos. Pero, volviendo a la pregunta del escritor peruano, y si bien en vía de hipótesis, pueden aventurarse tres fuentes que confluyen en ese circo macabro de la Colombia de la actualidad: la debilidad política de las estructuras del Estado, el fanatismo de una guerrilla que pretende encarnar el futuro mientras, en realidad, expresa lo peor del siglo XIX (una mezcla de caudillismo y de marxismo simplón) y la explosión de riquezas asociadas al narcotráfico que han desquiciado una estructura social polarizada y frágil.
En el primer trimestre de 1999, el PIB colombiano experimenta un retroceso absoluto de 6 por ciento, la devaluación del Peso respecto al dólar alcanza el 35 por ciento respecto al año pasado y el desempleo toca uno de cada cinco individuos en edad laboral. Colombia se está acercando a su peor crisis económica (y política) del último medio siglo. Y por lo pronto, en los primeros cuatro meses del año, 65 mil colombianos han abandonado el país por la falta de oportunidades económicas y el miedo a la violencia. Ya nadie cree en el plan de paz del presidente Andrés Pastrana, elegido en junio de 1998. ¿Cuánto falta antes de que la desesperación social produzca el ambiente propicio para un golpe de Estado o el surgimiento de un político de ultraderecha capaz de cabalgar el tigre de un exasperado deseo de orden? Después de décadas de acumulación de problemas que han formado hoy un nudo inextricable, ya no hay respuestas sencillas. Mientras tanto el tiempo trabaja a favor de algún heredero de viejo dictador Rojas Pinilla, cuya aparición concreta podría hacer retroceder la historia nacional varias décadas.
En agosto de 1999, durante el entierro de Jaime Garzón, el último periodista asesinado, Antonio Navarro Wolf, antiguo guerrillero del M-19, dice: "He tenido que enterrar a muchos amigos...la historia violenta de este siglo la hemos hecho todos: la dirigencia liberal, conservadora y comunista; la izquierda y la derecha. Tenemos que arrepentirnos y tomar la decisión de cambiar porque este país está hecho polvo".
Indonesia.
Con 203 millones de habitantes, Indonesia constituye un caso especial entre las economías de Asia oriental. Una comparación entre este país y sus vecinos puede conducir a graves errores de prospectiva. Y no tanto porque Indonesia ha crecido menos que Taiwán, Hong Kong o China sino, sobre todo, porque lo ha hecho mal. Una cosa es crecer, otra cosa es hacerlo poniendo cimientos sólidos de crecimiento ulterior. Tenemos aquí el síndrome de una situación que podríamos definir así: modernidad de escaparate. Pero, en realidad, el síndrome que Indonesia encarna a escala mundial -como engañoso camino para salir del subdesarrollo- tiene muchos ingredientes. Y la mayor parte de ellos coinciden curiosamente con ese paradigma autoritario de desarrollo establecido por Porfirio Díaz en el México de fines del siglo XIX. Los ingredientes son fundamentalmente estos: 1. Una elite pública modernizadora que se convierte en entusiasta vestal de seguridades científicas de reciente adquisición; 2. Un Estado que sustituye la confiabilidad de sus instituciones con un decisionismo cupular-clientelar que se disfraza de eficiencia pragmática; 3. Un cosmopolitismo frívolo que encarga a la inversión extranjera la responsabilidad central de la integración internacional; 4. La incapacidad de imaginar caminos originales construidos en la intersección entre los tiempos del mundo y la propia historia y sus potencialidades; 5. El desprecio fundamental de las elites de gobierno hacia sociedades que habiendo sido manipuladas en el pasado se supone que podrán serlo eternamente; 6. El desarrollo visto como concreción de la "política correcta", o sea: la historia como aventura de la sabiduría de los gobernantes; 7. La incapacidad de aprender de la experiencia (propia o ajena) por la fuerza de seguridades "científicas" consideradas de mayor jerarquía que la realidad misma; 8. La indisponibilidad para buscar amplios consensos sociales, vistos siempre como una pérdida de tiempo y una renuncia a los necesarios rigores de la inteligencia. He aquí -en ese síndrome indonesio- el camino seguro a la modernización del subdesarrollo.
Indonesia es un caso asiático anómalo porque en más de tres décadas de gobierno de Suharto, el país no ha podido construir instituciones políticas dotadas de un mínimo de eficiencia y dignidad públicas. Tenemos aquí uno de los casos más evidentes de corrupción a escala planetaria. Suharto se parece mucho más a Marcos (el antiguo dictador filipino) que a Lee Kwan Yeu, el hombre fuerte de Singapur. La otra anomalía es que el crecimiento indonesio se ha dado sin políticas estructurales de amplio aliento. Para que la diferencia entre este país y el resto de los países de crecimiento acelerado de Asia oriental resulte evidente, sería suficiente mencionar que en 1960 el PIB per capita de Indonesia y de Corea del Sur era el mismo. A fines de siglo el coreano es diez veces mayor.
Más allá de la política económica del viejo régimen de Suharto, lo evidente hacia el final de su ciclo político es la acumulación de desequilibrios derivados de políticas sectoriales condicionadas por una administración pública vorazmente corrupta y que se dedicó, por décadas, a encubrir los negocios privados de la familia gobernante y a favorecer una burguesía empresarial beneficiaria de las triquiñuelas de las instituciones públicas.
Hay algo que hace similares a los regímenes autoritarios: a partir de algún momento dejan de aprender y se convierten en representaciones teatrales, en punto de equilibrio entre una masa inextricable de simulaciones y disimulos. Y de ahí en adelante, gobernar se vuelve arriesgado frente a la tarea suprema de conservarse a sí mismos. Suharto cumplió, antes de su defenestración, seis periodos presidenciales completos. Y durante este largo tramo, Estados Unidos apoyó en forma sistemática a un régimen en el que cualquier ayuda proveniente del exterior iba a engrosar los bolsillos de la familia gobernante en una proporción que, se ha calculado, oscilaba alrededor de 30 por ciento de los recursos externos. Una inmensa cantidad de riqueza escapada de sus usos oficiales y sobre la cual Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial cerraron los ojos por décadas. Suharto y su abundante prole robaban, corrompían y asesinaban a los que no era posible, o no valía la pena, corromper, mientras ni el FMI, ni el BM ni, mucho menos, la Casa Blanca, pusieran siquiera cara de asco. Un país estratégico y dos centenares de millones de habitantes fueron por mucho tiempo razones suficientes para un encubrimiento que fue en realidad una connivencia.
El sueño de la razón crea monstruos, decía Goya. Lo cual es indiscutible, pero es parcial: crea también hipotecas sobre el futuro. Locuras y distorsiones cuyas consecuencias permanecen por mucho tiempo después de la desaparición de sus causas iniciales. La razón que vuelve a despertarse después del sueño está condenada a moverse entre los residuos persistentes de los delirios del pasado. Suharto deja detrás de sí problemas de reconstrucción de las instituciones y de la economía que, con suerte, podrán enfrentarse exitosamente sólo a lo largo de varias décadas por venir.
Hay algo que muchos aprendices de Fausto siguen sin entender en distintas partes del mundo. La modernización autoritaria, para poder funcionar, requiere condiciones que son dramáticamente escasas en el mundo real: estados con una burocracia eficaz y socialmente creíble y líderes capaces de imponer las razones generales sobre las razones específicas de las oligarquías poderosas de sus países. No eran lo mismo el prusiano Bismarck respecto al voluntarioso Alejandro, zar de todas las Rusias. Como la historia posterior hizo evidente.
7.Siete caminos para salir del subdesarrollo.
Las consideraciones que siguen nacen de una sencilla constatación: en el curso de las últimas tres décadas la distancia entre ricos y pobres se ha incrementado a escala planetaria. En 1965 los países de ingresos altos (según la clasificación del Banco Mundial) producían 5.1 veces más que los países de ingresos bajos y medio bajos. Treinta años después el coeficiente se ha incrementado a 6.7 veces. La brecha aumenta y amenaza convertirse en una separación incolmable - tal vez por décadas y quizá por siglos. En la actualidad 900 millones de personas producen casi siete veces más que 4,300 millones que habitan la extendida geografía del subdesarrollo.
Las antiguas seguridades acerca del éxito de estrategias de desarrollo basadas en una industrialización protegida han entrado en crisis hace tiempo y ahora gran parte de los países en desarrollo es presa de una nueva promesa de seguro éxito: el libre comercio. Y a uno se le ocurre la duda que entre las muchas cosas que es, el subdesarrollo sea también esto: una búsqueda ininterrumpida de milagros asociados a una fórmula sencilla y poderosa. Las fórmulas redentoras siguen viniendo de afuera. Y periódicamente los países en desarrollo se convierten en seguidores, al mismo tiempo, exaltados e incondicionales, de las ideas dominantes procedentes de ese universo que, según humor o predilección, llamamos "centro", "primer mundo" u "Occidente". Entendámonos, leerse a sí mismos a través de los otros es siempre un signo de madurez. Pero los problemas de identidad son inevitables cuando a fuerza de verse a través de los juicios y estrategias de los otros, uno deja de tener una percepción clara acerca de sí mismo.
Frente a los resultados de las estrategias de desarrollo del pasado y del presente, tal vez no sea inútil hacer un esfuerzo de memoria y recordar qué hicieron y en cuales circunstancias los países que, en distintos momentos de sus historias, de una forma u otra dejaron de estar "en vía de desarrollo" para convertirse en realidades que la inadecuación del léxico consuetudinario indica como "desarrollados". Comparar estrategias y trayectos exitosos podría revelarse un ejercicio de cierto interés. A este recurso comparativo estamos en parte obligados ya que las teorías del desarrollo no han dado en las últimas décadas grandes pruebas de éxito. Frente a los resultados insatisfactorios (a veces, desastrosos) de sus estrategias, los economistas tienen generalmente muchas coartadas que van de la realidad impredecible a la supuesta o real pusilanimidad de los políticos que se asustan frente a las dosis prescritas de medicinas naturalmente amargas. Y ni vale la pena mencionar a los gobernantes. La autoabsolución (ayudada por la desmemoria) en los países que aún no encuentran un camino fuera del atraso es todo un género, una de las bellas artes en las cuales la dialéctica, en su versión de arte de la fuga, ocupa, al lado del cantinflismo, un lugar de honor.
Pero, volviendo a teorías y estrategias, la verdad es que cuando se pasa del describir al prescribir el salto resulta siempre más complejo, arriesgado e incierto de aquello que los economistas (u otras especies académicas del abigarrado jardín de la Scientia - habrá que recordar que esta voz latina viene justamente del deseo de anticipación del futuro, de la presciencia, el vaticinio) están normalmente dispuestos a reconocer. Periódicamente, apenas una corriente de pensamiento económico alcanza los laureles de la dignidad académica se siente obligada a transmutar su (siempre precaria) capacidad de entender en deber de preceptuar. Otras veces ocurre que una experiencia nacional exitosa se convierta en paradigma, en camino obligado, para cualquier otro país que pretenda salir del atraso. Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Suecia, Japón, Corea del sur o Malasia: nunca faltan los modelos a seguir. Y así, de una manera u otra - en virtud de alguna teoría que pretende para sí la condición de destilado definitivo de las enseñanzas de la historia o de alguna experiencia concreta convertida en regla universal - la historia y la geografía son expulsadas de la reflexión como estorbos innecesarios y, obviamente, molestos. El deseo de certezas categóricas parecería ser enfermedad incurable, o por lo menos recurrente, en los territorios del pensamiento económico. Y con angustiosa regularidad, asistimos a la aparición de recetarios prodigiosos, y valederos en todo tiempo y todo espacio. La única, endeble, defensa es el sentido común que nos dice que necesitamos teorías para evitar que la inteligencia y la voluntad se ahoguen en océanos de datos, y sin embargo, necesitamos al mismo tiempo guardarnos de las teorías que explican demasiado y que esclarecen tanto como aprisionan cíclicamente al mundo en algún estrecho corset interpretativo.
Si bien es cierto que en estas últimas décadas del siglo las distancias entre ricos y pobres crecen tanto al interior como entre los países, también es cierto que ha habido entre fines del siglo pasado y fines del actual algunas experiencias exitosas de salida del atraso económico. ¿Por qué entonces no comparar estas experiencias y tratar de descubrir algún aspecto común que, repetido varias veces, podría sugerir alguna regularidad digna de consideración? Para comenzar ¿cuáles son estas experiencias? Si miramos a fines del siglo pasado Suecia, Alemania, Japón, Dinamarca. Si miramos al final de este siglo, Corea del sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong. ¿Por qué no intentar una comparación y llamar la atención sobre los rasgos comunes a estos dos grupos de experiencias? Esto es lo que vamos a hacer aquí y lo haremos concentrando la atención en siete puntos.
Pero antes de entrar en materia, aclaremos algo: el proceso de desarrollo es siempre un proceso único, como únicas son las naciones que lo protagonizan en tanto que patrimonios de culturas, valores y comportamientos que se mueven, y cambian, al interior de ese fluido nunca visible y siempre rigurosamente medido que llamamos tiempo. Dicho de otra manera: por tan fuerte que sea la tentación de convertir las experiencias en normas, es esta una tentación que es oportuno contrastar con cierta dosis de sana desconfianza. Eppur si muove, decía hace cuatro siglos alguien cuya combinación de empirismo metódico e íntima terquedad fue un acto fundacional de la ciencia moderna. Así que aún entre originalidades irreductibles, en medio de circunstancias históricas irrepetibles e inimitables, es necesario sondear y reflexionar sobre los rasgos comunes de las experiencias exitosas de salida del atraso. Señalaremos aquí estos rasgos con humildad intelectual, como coincidencias que quizá no sean casuales.
Tal vez sea cierto que nunca nadie cruza el mismo río dos veces, como decía el aristocrático Heráclito de Efeso, pero estirar la cuerda demasiado por el lado de la unicidad convierte al mundo en una maraña caótica de excepciones en cuyo interior ninguna experiencia resulta relevante. El hecho es que el río sigue ahí y muchos países aún no logran atravesarlo. Entender como lo hicieron aquellos que lo cruzaron, tal vez no sea tiempo perdido. Siempre y cuando se tenga clara conciencia que los nadadores de mañana atravesarán corrientes distintas y dispondrán de técnicas de natación propias, adecuadas a las características físicas de cada individuo.
Como quiera que sea, es siempre saludable tomar distancia de las modas intelectuales del momento. Frente al viejo recetario de la industrialización a toda costa, se yergue hoy la nueva promesa de progreso y bienestar: privatización y libre comercio. Tal vez no sea mala idea descubrir que los procesos exitosos de salida del atraso, del pasado y del presente, fueron y son algo más complejos que estas simplificaciones sospechosamente ideológicas. Veamos entonces estos siete rasgos comunes - esos puentes silenciosos entre ayer y hoy - que deberían convirtirse en otros tantos temas de discusión acerca de las disyuntivas actuales del subdesarrollo.
---- o o o ----
Uno: Del atraso o se sale rápidamente o no se sale.
No existen experiencias nacionales de salida del atraso construidas sobre una lenta acumulación de esfuerzos transferidos sucesivamente de generación en generación. Si comparamos a Suecia, Japón o Dinamarca de fines del siglo pasado con Corea del sur, Taiwán o Singapur de las últimas décadas del presente, una cosa resulta clara: la salida del atraso económico ocurre en un tiempo históricamente breve, generalmente en dos generaciones, entre cuarenta y cincuenta años. La magia del interés compuesto nos dice que si el PIB per capita crece a una tasa media de 3 por ciento anual, esto significará multiplicar por cuatro veces el nivel inicial del PIB en menos de medio siglo. Y puede ocurrir así que alguien nacido en un país con ingresos como Guatemala o Argelia termine su vida con ingresos similares a Inglaterra o Italia. Algo similar ocurrió en el pasado en Escandinavia y en Japón y vuelve a ocurrir hoy en varios países de Asia oriental. En los casos mencionados se mantuvo un crecimiento medio anual entre 2 y 4 por ciento del PIB per capita a lo largo de cuarenta años o más. Después de eso los juegos estaban hechos: los países estaban del otro lado.
Salir del atraso supone activar procesos tumultuosos de crecimiento capaces de alterar equilibrios socioeconómicos tradicionales y construir nuevas pautas de comportamiento para individuos, clases sociales, empresas e instituciones. Todo lo cual no es posible en medio de procesos ordinarios de acumulación. El proceso de desarrollo que se proyecte a sí mismo por muchas décadas hacia el futuro corre el riesgo de soslayar lo esencial: el desarrollo como ruptura de equilibrios existentes y construcción de otros nuevos, como solución de continuidad. Después de mucho tiempo es posible que los vivos ya no conozcan, ni les interese conocer, el rumbo supuestamente trazado para ellos por los muertos. Sin considerar que, después de mucho tiempo, no sería racional (suponiendo que sepamos el significado de esta palabra, nunca obvia y tan usada, a propósito y despropósito, a últimas fechas) que los vivos dieran más peso a los proyectos ya borrosos de sus ancestros que a las realidades que los rodean en el presente. Keynes decía que en el largo plazo estaremos todos muertos y era algo más que una boutade; era el reconocimiento que los proyectos de una generación son más relevantes cuanto más concentrados estén en el tiempo, cuanto menos le exijan a los nietos comportamientos determinados. Mejor no sobrecargar las espaldas de aquellos que aún no nacen. Hitler prometía un tercer Reich de mil años y el resultado fue que comenzó a alejarse imperceptiblemente, día con día, del presente que lo estaba derrotando sin que él llegara a darse cuenta. Dicho de otra manera: vivir en el futuro puede volver incomprensible el presente, producir un desapego que lo vuelve indescifrable o, peor aún, moralmente anestesiado.
El subdesarrollo es un castillo que no se rinde ante un largo asedio sino sólo por asalto; o sea en tiempos históricos restringidos. Obviamente cuarenta o cincuenta años pueden parecer mucho tiempo en la vida de un individuo; en la historia de las naciones es generalmente poco más que un parpadeo. Como quiera que sea, la experiencia esto indica: vencer el subdesarrollo supone poner en acción motores poderosos de cambio, sin los cuales no podrá vencerse la fuerza gravitacional de segmentaciones tradicionales que son inercias, privilegios, costumbres que oponen resistencia a su eliminación. Ocurre a menudo que aquello que no se pueda hacer en diez o veinte años menos aún podrá hacerse en cien o doscientos. Crecer rápidamente es condición necesaria, si bien, naturalmente, no suficiente. Pero es necesario establecer una salvedad: un crecimiento acelerado que conserve desgarramientos e intereses arraigados es generalmente el camino, no infrecuente, de la modernización del subdesarrollo. Es decir, un crecimiento que, a partir de algún momento, deja de ser sustentable, por las incoherencias y heterogeneidades heredadas de un pasado que no se supo, o no se pudo, reformar en función de las nuevas necesidades.
Dos: Sin cambio agrícola las puertas están cerradas.
A este propósito los lejanos orígenes de la modernidad refrendan la historia contemporánea. Digámoslo en forma apodíctica: no existen casos de salida del atraso en presencia de estructuras agrarias de baja eficiencia y elevada segmentación social. Y tampoco nos entrega la historia, por lo menos desde la baja Edad Media, ningún caso de desarrollo económico sostenido en el tiempo que no haya tenido en la modernización de la agricultura uno de sus soportes. Quitemos del terreno una posible fuente de ambigüedad: la centralidad agrícola no es tema de edades lejanas de la historia del capitalismo, es asunto de persistente actualidad, excluyendo obviamente casos como Hong Kong o Singapur donde, por carencia de tierra, no podía haber agricultura alguna. Los procesos de desarrollo acelerado que terminaron por ser viables a largo plazo, generalmente presentan en sus fases iniciales profundas transformaciones agrarias. Desde la Dinamarca del conde von Reventlow a fines del siglo XVIII que sobre las antiguas comunidades rurales crea un tejido de productores independientes, pasando por la abolición de la servidumbre en Suecia en 1878 y las enclosures, que crean ahí un amplio cuerpo de pequeños propietarios agrícolas y por el Japón Meiji que desde 1868 comienza su curiosa experiencia de reforma agraria por decreto imperial, hasta llegar a las reformas agrarias, con asesoría estadunidense, de Corea del sur o de Taiwán entre fines de los cuarenta y comienzo de los 50 de este siglo. Y eso sin mencionar las transformaciones agrarias de China, Tailandia y Malasia en los años posteriores.
No ha sido de la agricultura de donde han surgido los mayores aportes del desarrollo económico de los últimos dos siglos y sin embargo, aunque una agricultura eficiente no cumpla generalmente un papel de acelerador del desarrollo, sin ella es como si fallara un factor capaz de consolidar a los cambios derivados del dinamismo de las actividades manufactureras. El proceso de desarrollo es siempre mucho más complejo que aquella industrialización que por décadas fue considerada su sinónimo. Un ejemplo: el grado de industrialización de Brasil (la relación entre la producción industrial y el PIB) es desde hace tiempo considerablemente superior al de Holanda. ¿Cabe alguna duda acerca de cual de estos dos países tenga que considerarse subdesarrollado?
¿Cuáles son las tareas que en las fases iniciales de aceleración del crecimiento debe cumplir la agricultura y que, de no cumplirse, amenazan la sustentabilidad misma del proceso? Hay varias tareas y todas ellas esenciales. La generación de ahorros para comenzar. Una agricultura que supere una realidad de excedentes concentrados en pocas manos (que a menudo dan lugar a consumos suntuarios o a fuga de capitales) y de subsistencia precaria sin posibilidad de ahorro, es una agricultura capaz de generación de ahorros que pueden canalizarse a otras actividades: financiamiento de infraestructura, modernización educativa, industrialización. Además de los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, que convierten al propio dinamismo agrícola en factor de impulso (vía demanda de bienes de consumo o de capital) para las otras actividades productivas; la posibilidad de obtener divisas vía exportación de productos agrícolas; la generación de empleos regionales que evitan procesos irracionales de urbanización salvaje; la conversión del espacio rural en un laboratorio de cultura y experiencia empresariales que pueden transferirse desde ahí al resto de la sociedad; la consolidación de economías locales con fuertes sinapsis intersectoriales, etcétera.
La historia no nos dice cuáles son las estrategias y los modelos de transformación agraria que aseguran el éxito en cualquier tiempo o latitud; en realidad los modelos exitosos han sido y son varios. Lo que sí nos dice es que las agriculturas que conserven estructuras altamente polarizadas - síntesis de esporádicos casos de eficiencia microeconómica rodeados de una multiplicidad de situaciones de escasa eficiencia y difundida miseria social - constituyen una pieza esencial en el camino de agudas distorsiones macroecómicas (bajo nivel de ahorros, elevados desequilibrios externos, etcétera) y graves tensiones sociales que a largo plazo hacen del subdesarrollo una realidad de partenogénesis o, como se diría hoy, autorreplicante. En el universo rural eficiencia productiva e integración de un tejido social sin excesivas polarizaciones, constituyen dos condiciones que o se acometen simultáneamente o ninguna de las dos podrá ser alcanzada exitosamente. Esto, por lo menos, es lo que nos dicen, en formas distintas, casos como los de Suecia en Europa y Corea del sur en el extremo Oriente.
Tres: El desarrollo como reto nacional y como autodefensa.
En los comienzos la política es siempre más importante que la economía. Aún reconociendo que la salida del atraso no puede reducirse a estrictos actos de voluntad política (sin la tierra adecuada incluso las semillas seleccionadas fallan), en el origen están con frecuencia dos circunstancias: la respuesta a un reto y un acto de orgullo nacionalista. Y a menudo las dos cosas se reducen en la realidad a una y la misma. Tal vez tenga razón Toynbee al vincular el nacimiento de las civilizaciones con desafíos específicos (del ambiente natural o de la historia) que requieren el despliegue de prácticas sociales hasta entonces ignoradas. De manera no muy distinta debe proponerse el tema de los factores iniciales detonadores de procesos de salida del atraso: como reconocimiento de que un nuevo tipo de peligros obliga a las viejas clases dirigentes (o a algún sector emergente entre ellas) a renovar profundamente pautas de comportamiento tradicionales en política y en economía.
Los campesinos daneses crean sus cooperativas rurales (sin las cuales la Dinamarca moderna sería inconcebible) a fines del siglo pasado como respuesta al invento de un separador de crema que amenazaba con reconcentrar las tierras en pocas manos. El Japón Meiji nace sobre la base de una consigna: occidentalizarse para defenderse de Occidente. Y si vamos hacia atrás habrá que recordar que la Ley de navegación de Cromwell de 1651 (que convierte el desarrollo económico en urgencia política y en tema de orgullo nacionalista) ocurre inmediatamente después que los holandeses se rehusaron a integrarse a una federación política con Inglaterra y decidieron seguir siendo una potencia comercial autónoma. ¿Y la Alemania a fines del siglo XIX que busca crecer para no caer en el campo gravitacional del poderío inglés? Y llegando al Oriente de Asia en la segunda mitad de este siglo ¿no es el sentido de precariedad del autoritarismo político tradicional, enfrentado al reto comunista, aquello que aguijonea la búsqueda de legitimación social sobre la base de nuevas formas de desarrollo económico? Sin la amenaza China (magnificada o no, poco importa) tal vez la reacción desarrollista de Corea del sur y de Taiwán no habría sido posible. Y algo similar ocurrió probablemente en Malasia y Tailandia después de la derrota estadunidense en Vietnam, con lo cual resultó evidente que sin reformas agrarias internas y un desarrollo económico sostenido, el solo apoyo militar de Estados Unidos habría sido insuficiente para evitar un ciclo de antagonismos políticos con graves amenazas a la estabilidad institucional.
En ausencia de peligros (internos o externos) nunca existen razones poderosas para cambiar de ruta y experimentar nuevos caminos. La paradoja es obvia: no hay desarrollo posible en condiciones de aguda inestabilidad de las instituciones. Pero cuando las instituciones (y las amplias redes de intereses económicos que las sostienen) son demasiado fuertes, y no advierten peligros a su solidez, puede faltar aquella percepción de riesgo inminente sin la cual no existen normalmente estímulos suficientes para experimentar nuevos rumbos distintos de la tradición consolidada. Sin considerar que es en condiciones de emergencia que a menudo es posible tomar decisiones, con el necesario consenso social, que en otras condiciones podrían resultar simplemente utópicas.
Cuatro: La desgracia de las seguridades ideológicas.
Sin confianza en sí mismos, como aconseja un psicologismo bastante primario, no se va a ningún lado. Lo que vale probablemente para los individuos como para las naciones. Pero hay que extremar cautelas cuando se hable de confianza a propósito de una nación y reconocer que tenemos aquí un síndrome proteico, un equilibrio móvil entre esperanzas, certidumbres y orgullos que cruzan a las sociedades entre clases sociales, generaciones, estamentos políticos, y en medio de conflictos, intereses (divergentes o complementarios), percepciones, fantasías o delirios de unos y otros. Es casi imposible convertir la confianza en una pieza analítica inequívoca y más aún en categoría económica. Sin embargo, si es permitido un comentario prosaico, el agua mojaba incluso antes que se conociera su composición química.
Y otra vez el problema es de más y menos; de cantidades variables de la misma sustancia que, como en homeopatía, pueden curar o matar. El punto de equilibrio, más allá del cual lo benéfico se vuelve una amenaza, difícilmente puede definirse en abstracto: la referencia al individuo (persona o nación) es ineludible. Dosis insuficientes para algunos pueden resultar mortales para otros. En resumen: sin certezas sobre el camino escogido todo puede desmoronarse a las primeras dificultades; con demasiadas certezas las dificultades en el camino pueden parecer accidentes fortuitos que no motivan revisión alguna del rumbo emprendido.
El desarrollo, sobre todo en las iniciales fases críticas de transformación profunda de las estructuras económicas preexistentes, significa surgimiento de tensiones inesperadas, problemas inéditos, desequilibrios nuevos sin remedios canónicos. El proceso de desarrollo es un aprendizaje en tiempo real que impone ajustes sobre la marcha, correcciones de rumbo, capacidad autocrítica y una rara mezcla de inteligencia y competencia para conservar el sentido del rumbo no obstante un permanente zigzaguear entre las corrientes de lo imprevisto o lo indeseado. En las fases iniciales de desarrollo acelerado los accidentes no son la excepción, son la regla, aunque se trate de una regla curiosa que, como la muerte, es impredecible en tiempos y causas.
Es así como una intuición estratégica que pudiera haber sido correcta puede convertirse en un factor de rigidez capaz de hundir un proceso inicialmente exitoso, si no va de la mano de una sana dosis de pragmatismo, con la capacidad suficiente para adaptarse a las circunstancias y encontrar entre ellas las líneas de menor resistencia que permitan alcanzar los objetivos deseados. Los aranceles selectivos, la capacidad para combinar estrategias de sustitución de importaciones y de promoción de exportaciones, el uso de tecnologías intermedias mientras se avanza en la investigación tecnológica de punta, la estatización de los bancos mientras se promueve la iniciativa privada, la planificación estratégica al tiempo que los precios relativos se convierten en criterio de eficiencia competitiva: todos estos criterios opuestos, y varios otros, han convivido por años en las recientes experiencias de desarrollo de Asia oriental.
Las certezas ideológicas que convierten a menudo los instrumentos en principios, favorecen la incrustación de rigideces que han producido actitudes conservadoras normalmente atraídas por la tentación autárquica frente a las dificultades sin respuestas canónicas. Es esta una historia de impotencias, rigideces, burocratismos con no pocos punto de contacto entre la ex URSS, y varios países de América Latina y de Africa septentrional. O sea, la incapacidad de aprender sobre la marcha, de abrir espacios a la experimentación de alternativas inéditas. Moraleja: certezas y confianzas son esenciales, pero en proporciones excesivas suponen un velo entre voluntad y realidad. Saber hacia donde se va es esencial; saberlo demasiado bien puede ser una forma de desdeñar los obstáculos en el camino y seguir una marcha en que la desatención hacia la realidad y el alegato ideológico (obviamente autoabsolutorio) se vuelvan las dos caras de una misma moneda.
Cinco: La política económica no es todo.
La ley de probabilidades impide excluir que un país pueda encontrar en algún momento (o incluso en varios) la clave correcta de estrategias económicas destinadas a promover cambios positivos en sus curvas de eficiencia y bienestar de largo plazo. Pero es mucho más probable que un país acierte la política económica correcta (la combinación apropiada entre voluntad y circunstancias) a que construya los instrumentos adecuados para que esta política pueda ser orquestada con eficacia. Nunca se trata simplemente de ideas, sino de la conjunción de éstas con los aparejos institucionales capaces de favorecer el milagro de la transubstanciación del proyecto en realidad, de la idea en hecho. La historia (y naturalmente no sólo la del desarrollo) desborda de ideas correctas naufragadas en los escollos de instrumentaciones inadecuadas. Esto son en el fondo las utopías: ideas que no pueden pasar de su necesidad a su experimentación y persisten congeladas en eternos prototipos, como las máquinas de volar del italiano Leonardo o del portugués Lourenço.
Para ser eficaz la política económica requiere de dos condiciones que son externas a sus ideas rectoras: un aparato técnico-administrativo de instrumentación eficiente y un alto grado de credibilidad pública de las estructuras del Estado. Y en ambos terrenos estamos evidentemente muy lejos de las profecías autorrealizada y aún más de la racionalidad novohispánica del Obedézcase pero no se cumpla. Digámoslo en una forma tal vez demasiado contundente: ninguna política económica puede ser exitosa si los organismos públicos encargados de su implantación resultan erráticos y poco eficientes y, aún más, si están corroídos por la corrupción, el patrimonialismo, las obsesiones personales de dirigentes estatales sin control social o burocrático. Una política económica que quiera contar con algunas posibilidades de éxito necesita construirse sobre (o simultáneamente con) una administración pública profesional, con un alto espíritu de cuerpo, independiente de los vaivenes de la política y con mecanismos estandarizados de promoción de los funcionarios. Nada original a final de cuentas: sólo aquellos requisitos elementales (y tan difíciles de cumplir en la realidad) que Max Weber señalaba desde comienzo del siglo.
Y no se trata de democracia o dictadura: se trata de algo más simple y más complejo al mismo tiempo: de eficacia y credibilidad social del Estado. A fines del siglo pasado la democracia resultó, en el norte de Europa, un instrumento político adecuado para sostener amplios procesos de modernización y salida del atraso, mientras que en Japón el autoritarismo Meiji dio pruebas de similar eficacia. A finales de este siglo son los regímenes autoritarios de Asia oriental los que han dado pruebas importantes de éxito económico en la salida del atraso. Pero ya sea democracia o dictadura, una cosa es obvia: no hay casos de éxito en condiciones de estados dominados por la corrupción, la ineptitud técnica o la baja legitimación social. Ningún Estado puede pedir sacrificios y racionalidad a los agentes económicos si se comporta hacia sí mismo como hacia un montón de cargos y prebendas objeto de rapacidades, burocratismos irracionales y enriquecimientos inexplicables. De ahí a la conclusión el paso es corto: la política económica requiere siempre un paso previo (o simultáneo), la refundación -en eficacia técnica y legitimación social- del Estado. Una historia antigua y moderna, que va de la ley inglesa de Reforma de 1832 al golpe de estado contra Syngman Rhee o, si se prefiere, desde las Provincias Unidas de Johan van Oldenbarneveldt al Singapur de Lee Kuan Yew, cuatro siglos después. Y otra vez, para usar el lenguaje del presidente Mao: la política al puesto de mando. El primer acto de una política económica con esperanzas de éxito es, casi siempre, la reforma del Estado.
Seis: El éxito requiere ejemplos regionales exitosos.
Requiere que alguien antes de nosotros haya recorrido exitosamente el camino y que esté suficientemente cerca en geografía, historia y cultura para que las enseñanzas ajenas alimenten la confianza en que seguir un camino similar producirá resultados comparables. No es lo mismo penetrar a un espacio donde nadie ha puesto pie anteriormente que seguir las huellas de alguien que nos antecedió. El éxito es contagioso - como el fracaso - a escala regional. Insistamos sobre la dimensión regional para evitar trasnochadas hipótesis de convergencia universal, que no son otra cosa que ideologismos econometrizados. Insistir en la importancia de disponer de un ejemplo exitoso cercano es reconocer que cuando los países, por su cercanía, frecuentación y similitudes, disponen de materiales primarios análogos (en cultura, tradiciones, comportamientos) tienen serias posibilidades que el éxito en uno de ellos termine por contagiar a los otros. En Asia oriental el éxito japonés desde fines del siglo pasado, incluyendo su séquito imperialista, creó tensiones, rencores por humillaciones nacionales sufridas y, después de la segunda Guerra Mundial, una voluntad de imitar al modelo dominante para defenderse de él. Si Japón tuvo que occidentalizarse para defenderse de Occidente, Taiwán, Corea del sur, Malasia y Singapur tuvieron, en años recientes, que imitar a Japón para protegerse de los riesgos de quedar atrapados en una nueva forma de colonialismo económico japonés. E imitar a Japón significó el impulso a políticas de reforma agraria, construcción de aparatos administrativos de gran eficacia, planeación estratégica consensual entre Estado y empresas, promoción de las exportaciones mientras se conservaba hasta el límite de lo posible la exclusividad del mercado nacional. La experiencia japonesa previa dio a muchos países cercanos urgencia, confianza e inspiración para seguir un camino similar.
La cercanía geográfica ha fracasado como conductor de emulaciones exitosas en dos casos muy notables: entre Europa occidental y Africa septentrional y entre Estados Unidos y México. Tanto el Mediterráneo como el río Bravo han revelado ser fronteras mucho más poderosas de lo previsto. Evidentemente la cercanía geográfica es factor de contagio sólo cuando se da simultáneamente con una sustancial homogeneidad cultural entre los países involucrados. Si esta homogeneidad no existe no queda a los países atrasados sino el reto de inventar su propio modelo de desarrollo a partir de sus datos culturales e históricos específicos. Tal vez el edificio final pueda ser similar, pero cuando los materiales de construcción son distintos habrá que poner en acción distintas técnicas de construcción, distintas maquinarias y diferentes ingenieros.
Siete: La distribución del ingreso no es sólo cuestión de justicia.
El debate a este propósito viene por lo menos desde que Simon Kuznets formuló su hipótesis que el crecimiento acelerado inicial de un país implicaría el costo de una mayor polarización del ingreso. En realidad esta afirmación está lejos de haber sido demostrada. En el caso de los países escandinavos y de Japón a fines del siglo pasado, muchos indicios parecerían indicar lo contrario. Y a juzgar por la historia reciente de Corea del sur y compañía, otra vez se tiene la impresión que la realidad vaya en dirección exactamente contraria a la suposición del economista estadunidense. Aceleración del crecimiento y mejora distributiva parecerían compatibles. De cualquier manera, no debería descartarse a este propósito que no exista una ley universal, por la cual el crecimiento acelerado en las fases iniciales de salida del atraso tenga que significar en todos los casos una mejora o un empeoramiento en la distribución del ingreso. Pero hay dos aspectos sobre los cuales no es posible tener dudas.
El primero es que en el largo plazo, una de las características de una economía que alcance la madurez es justamente una mejor distribución del ingreso respecto a sus etapas anteriores. El subdesarrollo no es solamente el lugar donde se produce menos riqueza (con igualdad de factores en uso), es también el lugar donde aquella riqueza se reparte en formas más polarizadas. Eficiencia y equidad no son dimensiones recíprocamente independientes. La segunda es que si comparamos las economías de América Latina y de Asia oriental en el curso de las últimas tres décadas, descubriremos que al elevado ritmo de crecimiento de la riqueza de las primeras corresponde una distribución considerablemente equitativa. Mientras que en América latina al bajo crecimiento correspondió la conservación de una agudísima polarización del ingreso. Lo más significativo es que en los últimos treinta años no han existido a escala mundial casos de crecimiento acelerado en condiciones de aguda polarización de la riqueza. No se ha observado un solo caso de crecimiento acelerado a partir de una distribución tan polarizada como la brasileña, para entendernos. ¿Una casualidad? Difícil creerlo.
La conclusión es virtualmente inescapable: una mejora en el tiempo en el reparto de la riqueza no es solamente una cuestión de justicia, es sobre todo una condición de viabilidad del desarrollo económico ulterior. Digámoslo en una forma intuitiva: no se pueden tener estructuras productivas del siglo XX con una distribución del ingreso del siglo XVIII. Cuando esto ocurre las estructuras productivas modernas terminan por no ser viables. Y el subdesarrollo asume sus inconfundibles rasgos frankensteinianos: convivencia en un único cuerpo de organos pertenecientes a tiempos y geografías que no pueden convivir sin ruidos de fondo que amenazan su solidez.
Tanto en Asia oriental hoy como en los países escandinavos de fines del siglo pasado, la mejora en la distribución estuvo asociada sobre todo a procesos de desarrollo que implicaban un acercamiento progresivo al pleno empleo de la población activa. No es posible tener una distribución del ingreso apenas decentemente equitativa en condiciones en que cuotas importantes de la población están al margen de la producción ejerciendo desde ahí una presión silenciosa contra los salarios existentes y, a través de esto, contra la modernización tecnológica. El capitalismo a final de cuentas es la carrera ininterrumpida entre salarios y utilidades y cuando esto no ocurre algo enfermo se desarrolla en su seno. Llamemos esta enfermedad, subdesarrollo.
----- o o o -----
La observación del pasado, reciente y lejano, sugiere que la ruptura de las inercias del subdesarrollo implica una serie de tareas y de condiciones sin las cuales el crecimiento económico podrá ocurrir pero sin el tránsito a una nueva anatomía de estructuras productivas ni a una nueva fisiología de comportamientos socioeconómicos capaces de alimentar una elevación de largo plazo en la eficiencia y el bienestar. Sin embargo, las siete tareas-condiciones indicadas aquí necesitan ser contextualizadas para evitar suponer que constituyan, en bloque, una especie de fórmula taumatúrgica independiente del tiempo y el espacio. Habrá que reconocer dos limitaciones al discurso que se ha desplegado aquí.
La primera es obvia: la observación del pasado es siempre decisiva para evitar errores ya cometidos, y a menudo olvidados, pero sus enseñanzas no pueden convertirse en un canon cerrado cuando se proyecta la mirada al tiempo por venir. Y sin embargo, me atrevo a creer que el catálogo de siete puntos que aquí se ha delineado tendrá que corregirse, mirando al futuro, más por adición que por substracción. Resulta difícil imaginar que alguna salida del atraso sea posible con estructuras estatales ineficaces y sistémicamente corruptas o a través de crecimientos lentos y erráticos, o en medio de situaciones agrarias arcaicas o de políticas económicas incapaces de flexibilidad frente a circunstancias internacionales cambiantes - para sólo mencionar algunos elementos. Tal vez no sea insensato decir que la historia, o, para decirlo en forma más laica, el tiempo que pasa, añade más retos que los que resuelve en su movimiento espontáneo.
Pero existe un segundo problema. Los siete puntos discutidos en este ensayo no constituyen una especie de heptateuco del desarrollo, en el cual cada punto tenga una importancia similar. La historia real de los países que encontraron su propio camino para salir del subdesarrollo indica que en cada uno de ellos los elementos aquí mencionados (y, naturalmente, otros más) operaron en un cruce de espacio-tiempo irreproducible. Los siete puntos indicados no tienen ni las mismas características ni el mismo peso específico en todas las experiencias concretas. Pero resulta tentador pensar que ahí donde haya fallado alguna de las condiciones indicadas, otras tuvieron probablemente que aumentar su importancia para compensar una función (o condición) que no pudo cumplirse adecuadamente. El desarrollo es siempre un esquema de imitaciones e invenciones, de compensaciones y suplencias. En el universo capitalista, que constituye el ámbito en el cual los procesos de subdesarrollo y de desarrollo han definido sus perfiles modernos, se llega a la meta común de la eficiencia y el bienestar con una mezcla de imitación e innovación que es inevitable, considerando los diferentes recursos materiales, culturales, estructurales y políticos a disposición de cada país específico. En conclusión: no hay caminos - fórmulas o recetas que quiera decirse - seguros. Pero hay requisitos que de alguna manera deben cumplirse. Los mismos vientos pueden impulsar la navegación de un buen barco y hundir otro armado con maderamen de baja calidad. Ningún armador es responsable de la dirección y la intensidad de los vientos. De la calidad del barco, sí.