
Ugo Pipitone
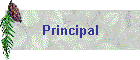
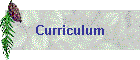



1. Estado y agricultura: el doble fracaso.
Hay por lo menos dos aspectos de ese universo de historias que llamamos América Latina sobre los cuales la contundencia es inevitable: el fracaso a lo largo de casi dos siglos de vida independiente en los territorios del Estado y la agricultura. Fracaso es palabra obviamente demasiado estruendosa pero, tal vez, no del todo inadecuada para sintetizar recorridos históricos que no depositan, en estas partes del mundo, instituciones públicas y estructuras agrarias capaces de sostener (e interactuar con) procesos de desarrollo de largo plazo. Hace ya muchas décadas Latinoamérica se ha vuelto símbolo mundial de aquello que, con fina ironía, el lenguaje diplomático define "países en vía de desarrollo". Símbolo de un camino (hasta ahora) sin fin que contrasta con las experiencias de salida del atraso que, en Occidente y en Oriente, no han requerido más de dos generaciones. Esta, por lo menos, es la historia que nos cuentan Suecia, Dinamarca y Japón a fines del siglo XIX, y Corea del sur o Taiwán a fines del siglo recién cerrado. Pero entre el río Bravo y el Cabo de Hornos, la historia es diferente. Tenemos aquí un viajero que recorre la "vía del desarrollo" cargando, y transfiriendo de una generación a otra, dos bolas de hierro amarradas a los pies. Denominemos una, Estado, y la otra, Agricultura. Dos siglos de construcciones nacionales que, sin exagerar mucho, bien podrían ser descritos como La danza inmóvil de Manuel Scorza: un moverse en círculo alrededor de dos tareas sustancialmente irresueltas. ¿Cuáles tareas? Digámoslo brutalmente: convertir la socialidad institucionalizada más en un estímulo que en un obstáculo a la creatividad de los individuos; hacer del mundo rural un espacio recorrido por los dos signos de la modernidad: innovación técnica y construcción del ciudadano. El incumplimiento satisfactorio ( ) de estas tareas ha significado, por siglos, un arcaísmo social (de obvias bases rurales) productor de una infinita variedad de arcaísmos políticos e institucionales.
Y como es obvio el máximo símbolo de un ya lejano fracaso rural son hoy esas megalopolis latinoamericanas (producto de generaciones de campesinos que escapan de las miserias de la vida rural) donde delincuencia, opulencia, pobreza y modernidad conviven hasta convertirse en símbolo estético (Blade Runner docet) del futuro temido: una especie de utopía negativa cumplida en América Latina antes que en otras partes. A través de sus grandes ciudades, Latinoamérica indica al mundo hacia donde no hay que ir. Y si a eso añadimos geografías nacionales a piel de leopardo, con zonas modernas y dinámicas y enteras regiones dejadas a una miseria consuetudinaria, se tendrá el cuadro, más o menos completo, de lo que llamamos subdesarrollo.
Una parte no pequeña de la fragilidad de las instituciones en estas partes del mundo constituye el reflejo de la impotencia nacional en construir estructuras agrarias modernas, capaces de productividad y de integración social. Y será respondiendo a las crispaciones y sacudidas asociadas a una pobreza en gran medida de origen rural que América Latina tendrá instituciones cíclicamente recorridas por caudillos iluminados, presidentes grises en entramados de compromisos paralizantes, golpistas como redentores de la patria, sofocantes redes clientelares y cíclicas iluminaciones tecnocráticas. Una eterna nueva fundación. Un interminable, y normalmente frustrado, re-comenzar a la búsqueda del milagro decisivo.
Ninguna democracia puede construirse sólidamente sobre la exclusión de grandes grupos sociales. Todo proceso de desarrollo es proceso de integración social o no es. Lo que no constituye una vaga afirmación ideológica sino una repetida, y antigua, enseñanza histórica que viene desde la Holanda del siglo XVII hasta Corea del sur o Malasia en las décadas finales del siglo XX. Y el primer paso hacia la formación de tejidos sociales capaces de moverse hacia una creciente integración interna, es, justamente, la modernización de la agricultura y la activación de nuevas energías productivas en las economías locales. Fallar ahí es poner las condiciones para fallar sobre todo lo que siga. Los ejemplos de universos rurales que no encuentran a lo largo de periodos históricos prolongados un rumbo sostenible de modernización están a la vista: antes Rusia y después la URSS, el sur de Italia, España, etcétera. Y no será ahí donde el Estado adquiera rasgos de transparencia, eficacia y legitimación social, para no hablar, obviamente, de probidad de la administración pública. América Latina pertenece, por su desgracia, a este universo de experiencias de modernización agraria frustrada: una mezcla de rigideces y fragilidades preparadora de muchas otras. Una tarea incumplida que traba y deforma los esfuerzos generales de desarrollo construidos sobre esta ausencia.
Por tan determinista que parezca, no sería fácil imaginar la energía nuclear sin la aritmética que la hizo posible. Y más arduo sería imaginar el renacimiento del comercio en la baja Edad Media sin el descubrimiento previo de la rueda. De la misma forma, no es fácil imaginar procesos de salida del atraso con instituciones frágiles, agriculturas poco productivas y universos rurales altamente segmentados. La historia moderna no nos indica caminos de este tipo. Hablar de prerrequisitos es siempre peligroso por la reducción de la historia real a una ingeniería sistémica de ingredientes intercambiables. Pero, determinista o no, la experiencia de otras partes del mundo sugiere que no hay camino a la modernidad sin instituciones de "buena calidad" capaces de generar un entorno de legitimación social y dignidad sustancial del Estado (más allá de los oropeles cívicos y la inagotable retórica patriótica) y sin realidades rurales altamente productivas y socialmente integradas. No poder cumplir satisfactoriamente estos dos requisitos ha llevado varios países a perderse en ese laberinto de impotencias cruzadas que (a falta de precisión científica y fantasía léxica) llamamos subdesarrollo: una persistencia de rasgos institucionales y económicos incompatibles con la puesta en movimiento de las múltiples acciones y reacciones sociales propias de los procesos exitosos de desarrollo.
Dicho lo cual, es necesario precisar de inmediato que el desarrollo es siempre una fórmula química única: política, cultura, comportamientos colectivos y circunstancias externas se mezclan formando combinaciones nacionales irrepetibles. Pero, aún en medio de una inagotable heterogeneidad, instituciones y agricultura son condiciones insalvables. La historia del capitalismo es historia de construcción institucional y no solamente de mercados, competencia e innovación tecnológica. Y, por otro lado, no existen caminos exitosos de industrialización que se hayan construido sobre estructuras agrarias atrasadas y de escaso dinamismo. Si la historia dice algo, el mensaje parecería ser bastante obvio.
Retrocedamos en el tiempo. Es en estos dos espacios (instituciones públicas y agricultura) donde comienza a despuntar la modernidad desde las ciudades mercantiles de la baja Edad Media: la búsqueda de formas eficaces de autogobierno (que quedará frustrada al interior de las murallas urbanas) y la superación de los arcaísmos (sociales y técnicos) asociados a comunidades rurales solidarias y cerradas y a latifundios semiserviles. Quien quedará al margen de esa corriente histórica de cambio (las llanuras rusas y la península ibérica, Escandinavia y el sur de Italia) pagará altos costos seculares en términos de 1. mutua y arraigada desconfianza entre sociedad e instituciones (desde el absolutismo del ancien régime hasta el comunismo soviético) y 2. persistencia de una sociedad rural envuelta en miseria, ignorancia y recurrentes explosiones de ira colectiva. En el escenario mundial algunos países llegaron antes y otros después en cumplir uno u otro (o ambos) requisitos. Los países que no pudieron hacerlo quedaron atrapados en la danza inmóvil del subdesarrollo. Sin instituciones eficaces y socialmente legitimadas cualquier posibilidad de transformación agraria queda anulada en las redes de la corrupción institucional y de poderes oligárquicos que hacen del control social un sustituto de la innovación tecnológica. Un Estado débil tiende a confirmar estructuras agrarias arcaicas, y esas mismas estructuras acentúan la debilidad del Estado. Un persistente, y paralizante, círculo vicioso.
El atraso social y productivo de la agricultura recorre el cuerpo de las naciones latinoamericanas como una falla geológica sobre la cual se han construido instituciones fatalmente frágiles. Las tareas incumplidas permanecen como un fondo de fallas sistémicas que impiden a lo nuevo (venga de donde venga: de la industrialización o del comercio exterior) desplegar sus potencialidades positivas. Una vieja enfermedad que contagia lo nuevo reclamándole, silenciosa o estruendosamente, sus problemas irresueltos. Una enfermedad que no impide lo nuevo, simplemente lo deforma. En una palabra: el subdesarrollo. Tenemos aquí un calvario secular de reformas agrarias fallidas, ausencia de reformas agrarias (con Brasil como máximo ejemplo hemisférico), olvidos del mundo rural, montañas de retórica, ingenuidades milenaristas, oligarquías como hipotecas sobre el futuro, matanzas que a veces llegan a las primeras páginas de los periódicos y millones de muertes silenciosas, clientelismos políticos locales y sepa Dios qué más. Inútil decir que cuando lo anterior se mezcla con problemas indígenas, lo peor de lo peor: explotación inverecunda, marginalidad, muertes infantiles decretadas por la miseria y la enfermedad antes de la concepción, uso político del campesinado para llenar plazas y racismos persistentes bajo la costra nacional-patriótica.
¿Cómo se gestó este inacabado desastre regional? Queda abierta aquí una tarea de reflexión histórica en gran parte por hacerse. América Latina es una y muchas y las variantes nacionales alrededor de la misma falla sistémica de construcción nacional son muchas. La fórmula latinoamericana al subdesarrollo (una modernización que nada contra la corriente de instituciones enfermas y agriculturas arcaicas) está compuesta de varios ingredientes: la herencia de estructuras agrarias premodernas importadas de Europa (latifundio y monocultivo exportador), iluminaciones industrializadoras, oligarquías agrarias poderosas, alianzas estratégicas con Estados Unidos como protección política externa de estructuras productivas técnicamente modernas y socialmente primitivas (el golpe guatemalteco contra Arbenz es casi un arquetipo), falta de ideas y voluntades políticas, distribución de tierras marginales como compra de paz social y un largo etcétera. Cada país encarna una combinación única de estos, y otros, ingredientes. Pero no nos ocuparemos aquí de estos temas; otros estudiosos lo harán en este número de la revista. Nuestro interés es otro: justificar, del punto de vista de la historia (moderna y contemporánea), lo que se ha dicho hasta aquí acerca de la centralidad de la agricultura en los procesos de modernización. Las comparaciones históricas sirven justamente a esto: a descubrir en las experiencias ajenas las propias deficiencias.
2. Tres tiempos, seis países.
Y dos regiones: Asia y Europa. Movámonos en este escenario tratando de reconocer los signos más luminosos de experiencias de modernización que serían impensables sin sus previas o concomitantes transformaciones rurales. Los tiempos son los que corresponden a tres ciclos históricos: antes de la revolución industrial (Holanda e Inglaterra), a fines del siglo XIX (Dinamarca y Japón) y a fines del siglo XX (China y Corea del sur). Es obvio que un recorrido de esta amplitud supone reflexionar con un machete en mano: el uso del florete supondría divagaciones, precisiones y discusiones que no son aquí posibles.
Naturalmente se trata de experiencias muy diversas entre sí: tiempos, circunstancias internacionales, fórmulas políticas, entornos sociales e ideas dominantes en cada periodo no son sustancias homologables al interior de una especie de canon universal de modernización rural. Y sin embargo, estas experiencias comparten una rasgo común fundamental: todas ellas ocurren antes de la activación de (en algunos casos concomitantemente con) procesos de aceleración productiva y transformación estructural de las economías involucradas. Un elemento más: si la modernización rural abarca un periodo de siglos en Holanda e Inglaterra, cuanto más nos acercamos al presente descubrimos el mayor papel del Estado en la promoción de la transformación agraria y la concentración en pocas décadas de incrementos sustantivos en producción, productividad y bienestar rural. Aquello que en el pasado lejano requirió siglos, en tiempos recientes no parecería requerir más que un puñado de décadas.
a. Holanda e Inglaterra
Desplazándonos de sur a norte en las que serán las Provincias Unidas, encontramos con más frecuencia, incluso desde tiempos carolingios, la figura del agricultor independiente en un contexto que podríamos definir de democracia rural. Desde la baja Edad Media tenemos aquí una sociedad rural libre de aristocracia terrateniente y recorrida por redes de mutua cooperación entre granjeros independientes. La tarea colectiva es naturalmente la de ganar tierra al mar, o mejor dicho, ganar a la agricultura las tierras pantanosas del occidente del país, lo que requiere un complejo sistema de diques y de bombas accionadas por molinos de vientos que descargan hacia el mar del Norte las aguas acumuladas en las tierras bajas. Trabajo de siglos como muestra cualquier mapa de un país que literalmente se hizo a sí mismo incluso del punto de vista territorial. En Frisia, al norte, debido a la necesidad de administrar por consenso complejas redes de drenaje, aparece tempranamente el voto campesino vinculado a la propiedad de cierta superficie de tierra. La distribución de la tierra ganada a los pantanos y la permanente regulación de los niveles de las aguas, obligan aquí a una estricta cooperación. Con razón señala de Vries: "Los débiles poderes señoriales, la fuerza de los vínculos entre granjeros libres, los derechos autónomos de las mesas de drenaje y la organización capitalista del movimiento de colonización habían dotado la región marítima de los Países Bajos con derechos de propiedad y de tributación fiscal de un tipo moderno mucho antes del súbito despliegue de la supremacía económica de Amsterdam y de las otras ciudades holandesas" ( ).
Cuando, en la segunda mitad del siglo XVI se multiplican las importaciones de trigo desde el Báltico ( ), la agricultura de las provincias es forzada a abandonar progresivamente su anterior perfil cerealero para moverse a una especialización en productos de mayor valor agregado con alta demanda para el consumo interno y para las redes de comercio mundial que han comenzado a establecerse alrededor del puerto de Amsterdam. O sea, lino, mantequilla, productos de jardinería, turba, aceites varios, cáñamo, quesos, tintes, etcétera. Aquí comienza a resultar evidente lo que es el desarrollo económico: multiplicación de iniciativas productivas, competencia, innovación tecnológica, salarios en crecimiento de largo plazo, capacidad de interactuar con beneficio en los comercios internacionales. En el hormiguero de iniciativas productivas que son las Provincias Unidas, la agricultura no constituye un obstáculo a una sociedad en transformación, sino que es su inicial, y principal, impulso. Pocas razones de asombro, entonces, por el hecho que en los siglos XVI y XVII la agricultura de las Provincias Unidas fuera probablemente la más productiva de Europa ( ), con una forma de tenencia de la tierra basada en propiedades familiares independientes ( ).
La experiencia inglesa, en la otra orilla del mar del Norte, será muy distinta. Partamos del siglo XVI. En las cinco décadas centrales de este siglo, mientras la población de Inglaterra y Gales crece en más de dos veces, los precios del trigo se multiplican por siete veces ( ) y desde entonces se refuerzan dos procesos que venían de antes: la privatización de las tierras comunales (open fields y common lands) y el creciente perfil emprendedor de una aristocracia terrateniente interesada en la mejora de las propias tierras. Si Holanda y las provincias Unidas son una novedad en el sentido de un camino rural-democrático al desarrollo capitalista, Inglaterra expresa una vertiente rural-aristocrática. Y, en este país, el siglo XVII (cuando aún faltaba un lago trecho para llegar a la Revolución Industrial) se caracterizará por:
- Un difundido entusiasmo rural de las clases altas. La tierra ya no es sólo un símbolo de añejos orgullos aristocráticos sino que se convierte en una pasión económica ( ). Lo que supone mejoras organizativas y técnicas, despertar de mercados, acotamiento del espacio del autoconsumo y consolidación de una sociedad rural dominada por el cambio. Las innovaciones son muchas, mencionemos dos: la difusión del trébol y otras semillas herbáceas que enriquecen los suelos obviando el barbecho tradicional y permitiendo alimentar los animales estabulados durante el invierno. Y las innovaciones de Jethro Tull que permiten sembrar en surcos paralelos racionalizando el uso del agua y permitiendo el paso de los caballos entre las hileras ( ).
- Una terca voluntad de aprendizaje de las técnicas holandesas objeto de estudios minuciosos, espionaje e imitación. Los ingleses tienen todo que aprender de los Países Bajos tanto en cuestiones agrícolas como comerciales, marítimas y financieras. En plena guerra civil (en 1645), Sir Richard Weston publica su famoso Discourse of the Husbandry used in Brabant and Flanders. Después de la Restauración son contratados ingenieros hidráulicos holandeses para sanear pantanos y diseñar canales. Anotemos al margen que con William III, Inglaterra tendrá un rey de la casa de Orange, o sea un holandés.
- Una ulterior reducción de los espacios de la agricultura comunal que, con un costo social alto, hace del siglo XVII un siglo de notables avances de producción y productividad agrícolas.
Cuando llega la revolución industrial, a mediados del siglo XVIII, encontrará varios factores favorables predispuestos por las transformaciones intervenidas en el universo rural. En primer lugar, bajos salarios y abundante mano de obra expulsada de la agricultura tanto por las enclosures como por el aumento de la productividad en una frontera agrícola poco elástica. Y, en segundo lugar, abundancia de materia prima agrícola de bajo costo y con un mercado interno que crece mientras la revolución industrial absorbe el excedente de mano de obra. La red de canales y caminos de peaje formada en la primera mitad del siglo XVII por un desarrollo agrícola que amplía e integra mercados, se pone ahora al servicio de la revolución industrial. Un camino ciertamente más doloroso, por sus consecuencias sociales, que el holandés.
En los dos casos, Holanda e Inglaterra, la servidumbre comienza a desaparecer desde el siglo XIII: la modernidad en marcha no requiere (y es estorbada por) dependencias personales. Pasemos ahora a dos casos de modernización rural tardía.
b. Dinamarca y Japón
Estamos en las últimas décadas del siglo XIX, un momento en que ocurren diferentes experiencias exitosas de salidas del atraso. Comencemos con Dinamarca: 500 islas y una península con poca tierra de no buena calidad. Tenemos aquí una experiencia de modernización rural que repite el rasgo holandés central, o sea la pequeña propiedad familiar independiente pero a partir de condiciones históricas distintas. En Dinamarca la tenencia de la tierra es típicamente premoderna: de una parte, comunidades encerradas en el autoconsumo, la tradición y el igualitarismo (en la forma de socialización de la pobreza) ( ); de la otra, latifundios aristocráticos con mano de obra servil, obtenida en gran medida de las propias comunidades rurales. O sea, feudalismo con incrustaciones de comunismo primitivo ( ). Los cambios llegan aquí tarde, a fines del siglo XVIII. La Gran Comisión Rural creada por la corona y dirigida por el conde von Reventlow, se encamina en tres direcciones de cambio agrario. La primera es una conditio sine qua non: la abolición de la servidumbre, lo que ocurre en 1788, a marcar un retardo de más de cuatro siglos respecto a Inglaterra, Flandes y el norte de Italia. Y sin embargo, un siglo antes de Rusia que, con Alejandro II, la abole sólo en 1861. La segunda es la consolidación de las tierras comunales, o sea, la conversión de la posesión consuetudinaria de diversas franjas de tierras comunes (en el sistema de tres campos) en propiedad privada. Y finalmente la introducción de un plazo mínimo para los contratos de alquiler de cincuenta años, lo que, obviamente, abre la posibilidad a mejoras permanentes de parte de los arrendatarios.
Ese universo de propiedades independientes con menos de un siglo de consolidación, es vapuleado por las importaciones de cereales extraeuropeos: de 2 a 16 millones de toneladas entre 1870 y 1900. Lo que obliga a una progresiva acentuación del perfil ganadero de la agricultura danesa. Desde ahí podemos fechar el segundo gran jalón agrario (después de la comisión rural de 1784) que no tendrá como objeto un cambio en la tenencia de la tierra sino en las formas de producción. En los años ochenta comienza un ciclo de desarrollo agrario acelerado cuyo protagonista central será la cooperativa rural. El espíritu de las antiguas comunidades rurales renace ahora en una nueva forma: como cooperativas proyectadas a la comercialización internacional de los productos agroindustriales daneses: mantequilla y carnes frías, fundamentalmente.
En 1881 en la aldea de Hjedding nace la primera cooperativa lechera alrededor del separador de crema. El esquema es sencillo: ganadería privada más cooperativas en la elaboración industrial de la mantequilla. En 1890 ya había 700 cooperativas lecheras que procesaban el 90 por ciento de la producción lechera nacional ( ). Ningún asombro que entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, Dinamarca se convirtiera en uno de los países con mayor nivel de bienestar rural. En 1910 Dinamarca es probablemente el único país en el mundo con más ganado que gente y en el medio siglo posterior al surgimiento de las primeras cooperativas rurales el desarrollo industrial del país avanza a un ritmo medio de 5 por ciento. Siglos después de Holanda, Dinamarca encuentra un camino de salida del atraso en que la transformación rural produce las condiciones para el posterior desarrollo económico general Y, otra vez, pequeña propiedad y comercio exterior serán rasgos determinantes. Además, obviamente, de una experiencia cooperativa que tiene sus raíces en un antiguo espíritu comunitario y en la gran estación anterior de educación rural popular. En muchos casos serán los maestros rurales a promover inicialmente la cooperación entre productores independientes ( ).
En el Japón de la restauración Meiji -cuyo lema es Occidentalizarse para defenderse de Occidente- una de las primeras iniciativas es la profunda reforma agraria iniciada en diciembre de 1868. Reforma agraria por decreto imperial. La otra novedad es que el emperador destruye los intereses de sus principales aliados: la gran aristocracia terrateniente. Sin embargo, el prestigio del poder imperial restaurado después de dos siglos y medio de shogunato Tokugawa es tan grande que cualquier oposición seria equivaldría a un suicidio. La fuerza simbólica del nuevo Estado le permite hacer lo necesario sin fuertes obstáculos políticos o sociales. La reforma agraria entrega gran parte de la tierra de uso agrícola a sus antiguos trabajadores semiserviles, mientras crea escuelas agrarias en las diferentes prefecturas, estaciones experimentales y un amplio sistema de extensionismo agrario.
No se trata de una reforma que busque justicia social. Como en Dinamarca algunas décadas antes, Japón también necesita quitar del campo formas arcaicas de producción que trabarían cualquier intento de modernización. El sistema fiscal que se introduce refleja con claridad el deseo de castigar una propiedad rentista de la tierra. En efecto no se grava la producción real sino el valor de la tierra (obtenido capitalizando el valor promedio de las cosechas de la zona a una tasa de seis por ciento), consiguiendo de esta forma un desaliento a la propiedad que no alcance niveles medios de eficiencia ( ). Mencionemos al margen que entre 1883 y 1890 fueron expropiados, en medio de revueltas rurales todas puntualmente sofocadas, casi 400 mil propietarios por incumplimiento en el pago de los impuestos. ¿Por qué tanta dureza? A comienzo de los años 70, cerca de 90 por ciento de los ingresos fiscales del gobierno provienen de la agricultura; una dependencia que se reduce lentamente en las primeras décadas de la modernización japonesa. En ese marco deben financiarse cuantiosos gastos públicos asociados a una industrialización incipiente. Y las entradas tributarias sólo puede venir de una agricultura en acelerado crecimiento y capaz de cumplir sus obligaciones fiscales ( ). No obstante la sangría fiscal, entre 1875 y 1915, la producción agrícola se incrementa 80 por ciento, mientras la productividad por hectárea lo hace en 53 por ciento ( ).
Una de las consecuencias más relevantes de este crecimiento agrícola -que antecede la explosión industrial de los años 80- es que evita las segmentaciones propias del subdesarrollo, garantizando niveles cercanos al pleno empleo y un aflujo controlado de la mano de obra del campo a las mayores ciudades. Según datos de Ohkawa-Rosovski ( ), desde comienzo del siglo XX hasta después de la segunda Guerra Mundial, el salario diario de un trabajador agrícola nunca fue inferior a dos terceras partes del correspondiente a un trabajador no agrícola. Confirmación de un dualismo evitado en un contexto de crecimiento industrial acelerado. La trampa lewisiana de una oferta ilimitada de trabajo (lo que hace rentable una agricultura técnicamente premoderna), fuente de segmentaciones sociales y regionales incompatibles con formas modernas de desarrollo ( ), había sido sorteada.
b. China y Corea del sur
Asia oriental es la gran anomalía mundial del siglo XX. En efecto, sólo aquí podemos decir que se cumple exitosamente un proceso de salida del atraso a lo largo de este siglo. Un proceso que podemos calificar de realizado en Singapur, Corea del sur, Taiwán y Hong Kong y en proceso en China, Malasia y Tailandia. Y en toda la región las transformaciones agrarias juegan un papel determinante. Con la obvia exclusión de Singapur y Honk Kong.
En este escenario, China es una anomalía en la anomalía. Su singularidad se afirma durante el periodo maoísta respecto al canon soviético ( ) y, desde los años 80, respecto a las economías occidentales con las cuales entretiene gran parte de sus relaciones comerciales y financieras. Mencionemos rápidamente que, entre 1949 y 1976 (año de la muerte de Mao), la esperanza de vida al nace pasa de 35 a 65 años. En la década y media anterior a la asunción del control del poder de parte de Deng Hsiao-ping, la agricultura del país crece a una tasa media anual de 2.8 por ciento, mientras la población lo hace alrededor de 2 por ciento. Pero el verdadero boom viene después, con el desmantelamiento de las comunas populares y su sustitución por un sistema de contratos familiares que otorgan amplia autonomía decisional a las pequeñas granjas independientes ( ). Las grandes inversiones de trabajo en obras públicas rurales y en el mejoramiento de los suelos, realizadas en las décadas previas, comienza a dar sus frutos a partir del momento en que se deja a las familias rurales capacidad para operar sin cortapisas en los mercados locales. Resultado: en las dos últimas décadas del siglo mientras las producción agrícola mundial crece a una tasa media apenas por arriba de 2 por ciento, la tasa correspondiente en China se sitúa en 5 por ciento.
El mejoramiento de las condiciones de vida de millones de campesinos (que en 1980 representaban 70 por ciento de la población económicamente activa) hace posible un considerable incremento del ahorro y el impulso inicial que lleva la economía china a crecer cerca de 10 por ciento anual a lo largo de dos décadas. El aumento de la productividad agrícola supone una expulsión de jóvenes que, sin embargo, encuentran trabajo local a través de las que se conocerán como empresas de aldea ( ). O sea: industrialización rural sobre la base de pequeñas y medianas unidades productivas (privadas, semi-públicas y cooperativas) que, en la mayoría de los casos, procesan productos primarios locales. De alguna manera, un esquema danés: granjas familiares más cooperación agroindustrial. Los números ahorran muchas palabras: las empresas de aldea (independientes del control presupuestario central) daban trabajo a 22 millones de personas en 1978, en 1999 son más de 125 millones. Es apenas el caso de pensar en el desastre urbano que se habría gestado con el aumento de la productividad agrícola, de no haberse consolidado una experiencia de desarrollo local construida en estrecha relación entre agricultura y actividades manufactureras incipientes. Para no hablar de las consecuencias sociales y políticas.
Un comentario acerca de la República de Corea. Hagamos aquí también una historia en pocas palabras: a comienzos de los años 60 (cuando el país está en las fases iniciales de una industrialización acelerada) el PIB per capita coreano era similar al de Zambia y Paraguay; cuarenta años después es similar al de España y Nueva Zelandia. En esos mismos años, mientras las economías avanzadas crecen a una tasa media anual de 3 Por ciento, Corea del sur crece a 8.5 por ciento. Y otra vez, lupus in fabula, confirmamos una enseñanza antigua: entre 1949 y 1952 el país experimenta una radical reforma agraria (con asesoría del US Military Government in Korea) que expropia todos los propietarios con más de 3 hectáreas ( ). En los años posteriores, no obstante el proteccionismo a favor de la agricultura, el crecimiento del sector es limitado por una dura política antinflacionaria. Aún así entre 1965 y 1980 la producción agrícola coreana se incrementa a una tasa media anual de 3 por ciento, contra el 2 por ciento mundial en los mismos años. Subrayemos tres rasgos: 1. La similitud con la experiencia con la reforma agraria Meiji; 2. El aumento de la productividad agrícola que expulsa mano de obra hacia la industrialización en sus primeras etapas y 3. El elevado nivel de empleo que evita dramáticas diferencias de salarios entre agricultura e industria y la incrustación de amplias áreas de miseria rural crónica. A confirmar el interés en el sector agrario, mencionemos que a comienzo de los años 90 las autoridades coreanas lanzan un ambicioso proyecto decenal de modernización de la agricultura que supone gastos programados superiores a los 50 mil millones de dólares ( ).
Acerquémonos a las conclusiones. Hay un rasgo común entre las experiencias exitosas de reforma agraria en Asia oriental y en Europa, en el siglo XX y en el anterior: los elevados márgenes de legitimación social de Estados que emprenden políticas radicales de transformación rural. Una circunstancia que las propias reformas agrarias contribuyen a reforzar. Parte de esa legitimación está asociada a la percepción social del carácter no oligárquico de los gobiernos (lo que supone su disponibilidad a afectar intereses agrarios poderosos) y a la relativa eficacia de administraciones públicas poco recorridas por fenómenos de corrupción. En el caso de Corea del sur el déficit de eficacia y honradez del régimen de Syngman Rhee es compensado por la ayuda tanto económica como (y, quizá, sobre todo) organizativa de Estados Unidos. E, inevitablemente, el pensamiento corre hacia Guatemala.
En los seis casos nacionales mencionados las transformaciones agrarias resultaron exitosas en virtud de sus dos consecuencias mayores: el aumento de producción y productividad y la mejora sustantiva de las condiciones de vida de la población rural. Un intento de moraleja: cumplir una tarea sin cumplir la otra (producción y bienestar) no es posible. O sea: la desigualdad es ineficiente.
3. Un intento de moraleja
Seamos tan contundentes como la historia moderna nos legitima ser: no existen a escala mundial casos de economías modernas que se hayan construido sobre estructuras agrarias de baja eficiencia y recorridas por agudas segmentaciones sociales. En el vaivén entre iluminaciones populistas, complicidades oligárquicas y entusiasmos tecnocráticos, muchos países hasta la fecha (y América Latina es un gigantesco ejemplo hemisférico) no han podido activar ese motor primero de cualquier proceso de salida del atraso.
América Latina ha vivido y vive alrededor de cíclicas iluminaciones modernizadoras. Un tiempo fue la industrialización (con la CEPAL como gran sacerdote del culto), y después la apertura externa y la privatización como nuevas claves universales de progreso, bienestar y todo lo demás. Las iluminaciones van y vienen, mientras tanto el eslabón olvidado sigue ahí como una tarea incumplida que no sólo produce desastres sociales y políticos sino que impide la formación de mercados locales dinámicos, mantiene un excedente de mano de obra que abate la capacidad de compra y reduce el potencial de ahorro de los países, obliga a cuantiosas importaciones de alimentos y condena a (una vez se decía asiáticas) polarizaciones del ingreso. Y no es que la industrialización no fuera, a su tiempo, una "buena idea" o que la apertura exterior de las economías no sea ahora un factor esencial de desarrollo: el problema está en otro lado. Nada de lo que se haga, incluso en las direcciones correctas, será eficaz a largo plazo sin el despertar de nuevas energías económicas y sociales en el universo rural.
A lo largo de décadas en los diferentes países de América latina se han derramado ríos de una insoportable retórica de ayuda a los pobres del campo. Una especie de filantropía ocasional como sustituto de proyectos de transformación rural. Simplificando brutalmente la situación latinoamericana, parecería que esta región del mundo está entre dos situaciones extremas: de un lado un país como Brasil que en más de un siglo de vida independiente no ha conocido ningún intento serio de reforma agraria; del otro México, que experimentó una importante reforma agraria en la segunda mitad de los años treinta y cuyos resultados han estado dramáticamente lejanos de las expectativas iniciales. Para entendernos, y llegar rápidamente a la actualidad, con un PIB per capita doble al de Guatemala, la productividad agrícola mexicana es similar a la de ese país. ¿Es necesario decir más? En las dos últimas décadas del siglo XX, mientras la producción agrícola crecía en América Latina al 2 por ciento anual, en Asia oriental lo hacía a un ritmo dos veces mayor. Y el crecimiento industrial fue allá más de tres veces superior al de estas partes del mundo. América Latina construyó su industrialización sobre agriculturas enfermas y ahora intenta un camino postindustrial sobre bases industriales enfermas. ¿No ha llegado la hora de entender que algo, y hace mucho tiempo, se nos olvidó en el camino?
Octavio Paz escribe: "En Europa los pueblos fueron, hasta cierto punto, los protagonistas de la historia; en nuestras tierras fueron los objetos. No es exagerado decir que hemos sido tratados como paisaje, cosas o espacios inertes" ( ). ¿Sería exagerado decir que esta situación continúa, mutatis mutandis, casi dos siglos después de la independencia en una América Latina que sigue tratando su mundo rural como una especie de colonia interna? Un espacio de docilidad social y de culturas pre-ciudadanas de donde obtener trabajo abundante y barato para el empleo doméstico, los monocultivos exportadores y las obras urbanas.
Una última observación sobre falsas salidas. Cualquier inserción internacional de la agricultura latinoamericana que no active al mismo tiempo factores de dinamismo productivo local y de integración social, está destinado a reproducir el antiguo molde que viene de las haciendas porfirianas y de las plantaciones algodoneras de Estados Unidos antes de la Guerra Civil. Una modernidad externa construida sobre el arcaísmo social interno. El mejor camino a un capitalismo señorial cimentado sobre polarización social, estancamiento de los mercados locales y periódicas explosiones de ira social. ¿Es posible cualquier cosa que merezca el nombre de desarrollo sobre estas bases?