
Desarrollo, América Latina y otras dudas
Ugo Pipitone
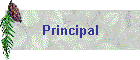
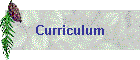



1. La salida del atraso: régimen político y calidad del Estado.
¿Cuáles son las formas políticas que acompañan los procesos exitosos de salida del atraso? ¿Puede la democracia, con las tensiones y conflictos que le son propios, cohabitar con los gigantescos esfuerzos que se requieren para movilizar los recursos humanos y técnicos necesarios para superar las segmentaciones propias del subdesarrollo? ¿Puede considerarse el desarrollo como la materialización de políticas económicas correctas, como piensan a menudo los economistas, o debe ser visto como un proceso histórico de mucha mayor amplitud en el cual convergen, con pesos específicos siempre variables, actitudes y valores individuales y colectivos, momentos específicos de la tecnología y el comercio internacionales, voluntades políticas y actos de orgullo nacional? ¿Es sostenible la democracia en situaciones prolongadas de crisis del crecimiento económico? A complicar cualquier intento de respuesta a estas preguntas intervienen dos factores. En primer lugar, nuestro insuficiente conocimiento histórico de una multiplicidad de experiencias nacionales (exitosas y fallidas) de salida del atraso cuyo análisis comparativo está en gran parte por hacerse. En segundo lugar, la imprecisión misma de conceptos como desarrollo, democracia, subdesarrollo, etc. cuyo uso analítico está inexorablemente entretejido con deseos y matices específicos que cada tiempo y autor da a estas expresiones. Y sin embargo, en medio de lagunas de conocimiento y dificultades analíticas varias, responder a estas preguntas se vuelve urgente en un contexto de la economía mundial en el que muchas señales apuntan a una fragmentación creciente entre desarrollo y subdesarrollo en el mismo ciclo histórico en que se fortalecen aquellas interdependencias entre naciones, mercados, empresas y culturas que han terminado por sintetizarse en la idea de globalización.
Recordemos los grandes números, usando clasificaciones y datos del Banco Mundial. En 1965 los países de menores ingresos del mundo producían 8.3 por ciento del PIB mundial contra los países de mayores ingresos que aportaban el 69.3 por ciento Treinta años después, en 1995, los datos respectivos son 4.9 y 80.7 por ciento. Dicho en síntesis, a mediado de los 60 la brecha entre naciones pobres y ricas del planeta era de 8.3 veces, tres décadas después la brecha se amplía a 16.5 veces. Y, en realidad, las cosas están peor de lo que los datos globales indican ya que en el grupo de los países pobres está incluida China que en las últimas décadas ha incrementado considerablemente su aporte a la producción mundial y las condiciones de vida de su población. Tal vez nunca como en este final del siglo XX la polarización de la riqueza mundial alcanzó niveles tan elevados. Digámoslo rápidamente: el 56 por ciento de la población mundial controla el 5 por ciento de la riqueza mundial, mientras en el otro extremo el 16 por ciento de la población controla el 81 por ciento de la riqueza. Por paradójico que sea, integración y desintegración mundiales avanzan simultáneamente.
Intentaremos retomar en este ensayo algunas de las preguntas mencionadas inicialmente, haciendo referencia al desarrollo económico latinoamericano de la última década y media. Y contrastaremos el análisis coyuntural con algunas reflexiones acerca de las razones que impiden ver la situación actual de la región como fase inicial de un proceso firme de salida del atraso. A diferencia de otras regiones del mundo en las cuales, aún en medio de tribulaciones e incertidumbres (Asia oriental, para mayores señas), las cosas marchan en una dirección de eficiencia productiva creciente y mejora sustantiva de los indicadores de bienestar social, en esta América Latina finisecular el camino en el cual estos dos objetivos puedan ser conseguidos simultáneamente está aún lejos de haber sido encontrado - o, mejor dicho, construido.
Una de las mayores incógnitas es la relación entre democracia y desarrollo. Echemos una mirada al escenario que nos ofrece la historia del último siglo y medio, o sea, las experiencias tardías de desarrollo económico. Con la más notable excepción del Japón Meiji, el siglo pasado vio un número relevante de intentos exitosos de desarrollo económico en condiciones que podríamos definir genéricamente como democráticas, o por lo menos crecientemente democráticas. Si por desarrollo económico entendemos el proceso de consolidación de estructuras productivas capaces de sostener incrementos de largo plazo en la eficiencia y el bienestar de países que, en virtud de lo anterior, se convierten en actores centrales de la economía internacional, es evidente que los casos de Suecia, Estados Unidos, Australia, Dinamarca, Italia y Alemania desde mediados del siglo pasado son ejemplos claros de la recíproca compatibilidad entre pluralismo político (rasgo ineludible de cualquier democracia) y procesos de modernización económica acelerada. La experiencia del siglo XIX parecería confirmar una especie de canon occidental en el que desarrollo económico y democracia avanzan en formas que podríamos decir convergentes - por lo menos en el largo plazo. Lo cual parecería confirmar tendencias históricas aún más antiguas. Que partamos de las oligarquías mercantiles del siglo XVII en las Provincias Unidas o de la gentry rural inglesa que moderniza antes sus propiedades y contribuye después a la modernización de las instituciones nacionales, el signo más fuerte de la Edad moderna en Occidente (pero, obviamente, no el único como las recurrentes caídas autoritarias en España, Italia, Grecia, Portugal, Rusia y Alemania enseñan) parece ser justamente la conexión indiscutiblemente conflictual, siempre in itinere, pero no por esto inexistente, entre desarrollo económico y democracia. Pero, regresando a los casos de desarrollo tardío, si saltamos de un solo brinco de la segunda mitad del siglo XIX a la segunda mitad del siglo XX, el escenario cambia radicalmente. Los pocos casos de crecimiento económico de largo plazo que se encuentran en tiempos recientes se concentran en Asia oriental presentando aquí escasos o nulos rasgos democráticos. El autoritarismo político se nos presenta, en esta parte del mundo, como la forma política más idónea a organizar una exitosa movilización de los recursos nacionales y a promover los cambios estructurales requeridos en un contexto de disciplina social y estabilidad política.
Sinteticemos. Si miramos a Occidente, la salida del atraso económico fue, en el largo plazo, un proceso que convivió con una progresiva ampliación de los derechos civiles, la afirmación de la división de poderes del Estado y un pluralismo político que terminó por ser rasgo definitorio de cualquier democracia moderna. Si observamos, en cambio, la historia reciente de Asia oriental, donde también asistimos a experiencias que apuntan al éxito en términos de salida del atraso, el cuadro político resulta invertido. Encontramos aquí regímenes políticos que no obstante presenten en algunos casos formas institucionales democráticas, encarnan situaciones de mando centralizado que limitan seriamente los espacios de autonomía social que en Occidente son consustanciales con la democracia. Para el observador - estudioso, periodista o ciudadanos preocupado que sea - la situación se vuelve así embarazosa. Tanto los regímenes democráticos como los autoritarios tienen la historia (y, sobre todo, la geografía) a su lado para avalar sus indiscutibles éxitos económicos. Dejemos aquí a un lado la discusión acerca de la declarada inevitabilidad de la democracia incluso en los regímenes autoritarios que van consolidando clases medias cada vez más amplias y capaces de presión política permanente sobre las autoridades. En referencia al futuro es siempre impropio decretar la realización inevitable de ensueños o pesadillas. Y de cualquier manera no es nuestra tarea escoger aquí entre Orwell y Lipset como mesías intelectuales para vislumbrar un futuro que es en la actualidad, como casi siempre, nebuloso.
Una sola cosa es evidente y sobre ella un comentario, aunque sea rápido, es oportuno: que el desarrollo económico en el actual ciclo histórico asuma vestiduras democráticas o autoritarias, siempre es capitalista. Si el siglo XX amaneció con la apuesta de un camino no-capitalista al desarrollo de las naciones, se cierra decretando la derrota de la apuesta revolucionaria que inauguró nuestro siglo. Y aunque ningún presente pueda proclamar su eternidad, es evidente en este fin de siglo el despliegue de imponentes energías capitalistas que empujan hacia adelante las fronteras de la tecnología, de las necesidades individuales y que alteran las prácticas colectivas, los factores de cohesión de enteros grupos sociales y las formas tradicionales de vinculación económica entre las naciones. En medio de la polvareda levantada por cambios tan profundos y acelerados, es prácticamente imposible vislumbrar desde el presente los perfiles del futuro en gestación, pero es evidente que grandes transformaciones están en marcha y que, por lo menos hasta el momento, son las empresas, los mercados, la investigación científica, los capitales que viajan de una parte a otra del globo con una asombrosa rapidez, los indiscutibles protagonistas del actual ciclo histórico. La conclusión es inescapable: no existen en la realidad contemporánea otros caminos al desarrollo que no sean capitalistas, caminos que puedan hacerse realidad independientemente de la capacidad de los países para moverse con eficacia en mercados cada vez más competidos y en redes financieras internacionales que pueden apoyar u obstaculizar las aspiraciones de desarrollo de los países que permanecen entrampados en el atraso económico, en agudas formas de polarización social y en contextos de escasa solidez de las instituciones estatales. Y sin embargo, repitiendo una historia antigua, cada país está obligado a imaginar y construir sus propias formas de adherirse a una historia mundial cuyo vector determinante ha sido y sigue siendo el capitalismo.
Sobre todo en los procesos de salida del atraso, el capitalismo no es un traje prêt-à-porter, una especie de fórmula mágica de éxitos garantizados a priori, como creen a menudo los economistas más ortodoxos, sino el empalme complejo, y nunca predecible en sus consecuencias finales, entre historias nacionales únicas y contextos mundiales cambiantes. Dicho en síntesis: sin reconocimiento, y aprovechamiento, de las diferencias en los puntos de partida de cada nación, en sus culturas, resistencias e impulsos, no hay convergencias posibles. Lo cual conduce a una conclusión inquietante: desde el atraso el capitalismo no se imita, se inventa, o mejor dicho, se reinventa. Permítaseme una metáfora no especialmente original: en el ciclo histórico de cierre del segundo y apertura del tercer milenio no hay manera de nadar sino en el río universal que es el capitalismo, pero una vez que los países naden en esas aguas no hay una sola forma de hacerlo, sino muchas. Y si esto no fuera suficientemente obvio, bastaría pensar en los distintos estilos (de desarrollo económico) de Alemania, Estados Unidos o Suecia en el siglo pasado o de Corea del sur y China hoy, para que la metáfora mencionada dejara de ser trivial. El pensamiento, por desgracia, puede ser de vez en cuando único; la realidad, afortunadamente, nunca lo es.
Y acerca de estilos de desarrollo, regresemos al tema democracia/autoritarismo. Si, simplificando hasta el límite tolerable de la simplificación, Occidente es, en general, expresión de formas democráticas de salida del atraso mientras Oriente expresa en este fin de siglo el éxito de fórmulas políticas autoritarias, quedan dos posibilidades interpretativas. O el desarrollo en las dos regiones tiene diferentes características y significados o debajo de la diferencia entre democracia y autoritarismo hay elementos institucionales comunes que la nitidez de la diferencia de regímenes políticos oculta. La primera hipótesis puede, con cierto grado de confianza, ser descartada. En efecto, los resultados del proceso de salida del atraso en Corea del sur en las últimas décadas o en Suecia a fines del siglo pasado son, para tomar sólo estos dos ejemplos entre los muchos posibles, fundamentalmente los mismos. A saber: acercamiento paulatino a la frontera tecnológica mundial, reducción progresiva de las diferencias de productividad entre sectores económicos al interior de cada país, mejora sustantiva en la distribución del ingreso desde las primeras décadas de aceleración del crecimiento, fortalecimiento paulatino de la posición competitiva internacional, consolidación de una administración pública eficaz con márgenes significativos de legitimación social. Dicho en síntesis, un doble proceso: integración de un cuerpo social, productivo y político, cada vez más internamente coherente mientras avanza la integración a los mercados y las finanzas internacionales. Así que no sería sensato sostener que democracia o autoritarismo conducen a resultados sustancialmente distintas en lo que concierne a las características del proceso de salida del atraso. Una rosa es una rosa, como desarrollo es desarrollo. Tonalidades y matices no alteran la sustancial identidad económica de los resultados.
No queda entonces que la segunda hipótesis: el reconocimiento que debajo de las formas autoritarias y democráticas exista una capa más profunda del Estado, no siempre inmediatamente visible, que homologa entre sí regímenes políticos de diferente naturaleza. ¿En qué consiste este máximo común denominador que equipara, a los fines de la salida del atraso, diferencias políticas tan tajantes? Para dar una respuesta contundente, y naturalmente impresionista, es oportuno concentrar la atención en seis aspectos. Primero: la existencia de una administración pública profesionalizada, eficaz y con un alto espíritu de cuerpo. Segundo: la suficiente fuerza o prestigio del Estado que le permita un margen significativo de autonomía frente a intereses oligárquicos interesados en conservar estructuras productivas o sociales tradicionales. Tercero: la existencia de una percepción generalizada entre los líderes políticos de la urgencia del desarrollo como factor de seguridad nacional. Cuarto: sinergias positivas y abiertas a elevados grados de cooperación entre sistema-empresas y sistema-Estado. Quinto: la capacidad de la política económica de modificarse en la marcha adaptándose a circunstancias y prioridades cambiantes. Sexto: la existencia entre las máximas autoridades del Estado y la administración pública, central o periférica, de una relación fluida y de recíproca confianza.
Cuando estas circunstancias, o varias entre ellas, se cumplan, la naturaleza democrática o autoritaria del régimen político puede llegar a ser de poca importancia a los fines de las posibilidades de éxito de un intento de salida del atraso. Lo cual no significa, naturalmente, sostener una neutralidad valorativa respecto a las dos formas de gobierno. Pero es necesario reconocer con realismo que las condiciones que se acaban de indicar pertenecen al universo de lo necesario y no naturalmente al de los ingredientes suficientes a garantizar el éxito. El mundo existe independientemente de las intenciones de los políticos y de las formas institucionales que dan cuerpo a sus intenciones y a veces soplan en él vientos favorables y otras veces vientos adversos para los procesos de desarrollo de largo plazo. Pero aquello que debe ser subrayado con fuerza es que democracia o autoritarismo no son fórmulas ontológico-taumatúrgicas dotadas de alguna virtud (o defecto) universal en la prospectiva del desarrollo económico. Una democracia con administración pública ineficaz y lideres escasamente interesados a remover obstáculos al cambio estructural, con relaciones de mutua desconfianza entre empresas y dirigentes políticos, una democracia construida sobre instituciones públicas de baja calidad, no reúne las condiciones mínimas para que la política pueda interactuar positivamente con la movilización de nuevos agentes sociales y el surgimiento de nuevos comportamientos colectivos en la dirección de la salida del atraso. Y, por el otro lado, regímenes autoritarios corroídos en la corrupción, en vínculos de complicidad entre autoridades del estado y oligarquías económicas, regímenes donde el jefe carismático ocupa los espacios decisionales de instituciones cuyas estructuras no terminan de alcanzar un grado significativo de coherencia interna, faltarán de las condiciones mínimas sin las cuales el Estado no puede ejercer un papel positivo como agente del desarrollo nacional. No es necesario gastar muchas palabras para que resulten evidentes las diferencias entre Syngman Rhee y Park Chung Hee en Corea del sur o entre "personalidades autoritarias" tan distintas como Suharto o Lee Kuan Yew.
En síntesis, parece legítimo sospechar que más que los regímenes políticos lo que cuenta a los fines de los procesos exitosos de salida del atraso sea la calidad de un Estado, (en síntesis, su coherencia y eficacia administrativa y su credibilidad social) capaz de interactuar con el despliegue de energías sociales y económicas proyectadas a la superación de las inercias y las segmentaciones tradicionales de aquello que conocemos genéricamente como subdesarrollo. Democracia o autoritarismo puede ser, ambos, vehículos adecuados a acompañar procesos exitosos de salida del atraso, pero a una condición, que puedan sostenerse sobre maquinarias administrativas eficaces y sobre amplios márgenes de consenso. Sin estas condiciones, cualquiera que sea el régimen político, sería alta la probabilidad que las instituciones sean más un obstáculo que un factor positivo al esfuerzo de superar el atraso.
2. América latina: entre reformas y bajo crecimiento.
Hagamos un rápido recuento de los hechos sobresalientes de la historia económica de América latina de las últimas dos décadas. Hablaremos aquí de América latina en general, conscientes del alto costo que supone el referirse a una región compuesta de historias y problemas nacionales obviamente únicos. Y sin embargo, nadando contra la corriente de un espíritu de la época que acentúa el interés en el individuo sobre la especie, nos referiremos aquí a la especie. América latina es un conjunto, no un amasijo circunstancial, de naciones cuyas recíprocas diferencias no pueden anular patrimonios y rasgos comunes que surgen de la historia y la geografía. Esbozaremos aquí un esquema interpretativo muy general que servirá para organizar los hechos al interior de una trama que haga visible las interdependencias entre ellos. ¿Para qué proponer la reflexión de esta manera? Por una razón general: por qué la realidad social es siempre un entramado de interdependencias en qué se cruzan tiempos, proyectos, ideas, acontecimientos y accidentes. Y por una razón específica: para intentar mostrar que cuando nos referimos a la economía latinoamericana nos referimos a un organismo de desarrollo globalmente enfermo, un cuerpo que no termina por consolidar, al interior de cada nación, funciones de conexión entre sus distintas partes de tal manera que el conjunto (a escala nacional) sigue caracterizándose por fallas estructurales que revelan periódicamente la fragilidad de un todo pobremente integrado.
No obstante algunos aislados gritos de alarma, la región se acercaba a la conclusión de la década de los setenta en un ambiente económico que si no era de euforia estaba de todo modo muy lejos de sospechar el desastre que se avecinaba y que aceleraría el cierre de un ciclo de la historia económica regional para inaugurar otro. Que los últimos años de los 70 no pudieran ser de entusiasmo y satisfacción era más que obvio en medio de regímenes políticos nacidos de la antigua tradición latinoamericana de pronunciamientos militares que interesaban la mayor parte del continente y en medio de una crisis petrolera que beneficiaba algunos y desgraciaba a otros países - sobre todo a Brasil, cuyos generales, no obstante sus proclividades megalomaníacas, tenían que renunciar a los ambiciosos proyectos de desarrollo reconociendo los perfiles duros de una realidad que comenzaba a aconsejarlos a devolver el poder a los civiles. En la segunda mitad de esa década el crecimiento promedio anual del PIB regional fue de 5.5 por ciento, un valor no bajo y que sin embargo fue el más reducido frente al 6 por ciento de la segunda mitad de los 60 y al 6.6 por ciento de la primera mitad de los 70. La elasticidad producto de las manufacturas (el crecimiento de la producción manufacturera relativamente al crecimiento del PIB) registra en los años 70 sus valores más bajos. En los 50 y 60 a cada aumento de un punto en el PIB, la producción manufacturera crecía entre 20 y 30 por ciento más. Sin embargo, en el primer quinquenio de los 70 el añadido manufacturero se incrementa en 8 puntos y en el segundo en apenas 3 puntos porcentuales. La industrialización que apenas se encontraba en las fases históricamente iniciales de su recorrido registraba así una temprana pérdida de dinamismo. Por otra parte, ahorros e inversiones entran en un prolongado ciclo de estancamiento desde antes de mediado de la década, ubicándose los primeros alrededor de 20 por ciento y las segundos persistentemente por debajo de 25 por ciento del PIB. Los motores del crecimiento económico regional daban señas de estar enfriándose. La vieja estrategia de desarrollo basada en la industrialización sustitutiva de importaciones comenzaba a mostrar sus límites. La productividad total de los factores (una medida de eficiencia productiva no incontrovertible, considerando la dificultad de medir el factor capital en forma confiable) registró un crecimiento medio anual de 2.3 por ciento entre 1950 y 1973, para pasar a un claro estancamiento desde la última fecha mencionada hasta 1980.
En un escenario de esta naturaleza el gasto público tenía que crecer cada vez más, conjuntamente con la deuda externa, para hacer frente a presiones sociales y a desequilibrios económicos. Lo cual, sin embargo, suponía un lento pero progresivo deterioro de las condiciones generales del equilibrio macroeconómico. El gasto público mostraba tener efectos cada vez menores sobre el dinamismo global de las economías, pero a un costo cada vez más elevado en términos de desequilibrios fiscales, de presiones negativas sobre las balanzas de pagos y de tensiones inflacionarias. Veamos algunos datos.
Entre 1970 y 1980 el gasto total de los gobiernos centrales pasa del 9 al 15% del PIB en Argentina, del 10 al 25% en Brasil y del 11 al 19% en México, mientras los déficit fiscales entran en un ciclo de deterioro creciente. Paralelamente, entre 1973 y 1979, la deuda externa latinoamericana aumenta en forma explosiva pasando de 27 a 119 mil millones de dólares, lo que significó un incremente de 6.4 veces entre los países exportadores de petróleo y de 4.2 entre los otros. El nuevo atractivo latinoamericano para los bancos del resto del mundo dependía en parte de la mejora, a lo largo de los 70, del poder de compra internacional de las exportaciones primarias latinoamericanas y, en parte, de la persistencia de tasas de interés reales negativas en Estados Unidos. Dos circunstancias, es oportuno señalar, que se invertirían, ambas y radicalmente, desde principios de la década siguiente. Si a mediado de los 70 el pago neto regional para utilidades e intereses giraba alrededor de 6 mil millones de dólares anuales, en 1980 la cifra se ubicaba alrededor de 19 mil millones. Y la crisis de la deuda aún no había llegado. El instrumento - la deuda externa - que debía, en las intenciones de gobiernos y prestatarios privados latinoamericanos, empujar hacia un nuevo ciclo de modernización comenzaba a convertirse en una carga peligrosamente cercana al límite de las capacidades de pago. Capacidades que resultaban mermadas tanto por el comienzo de la retracción de los precios internacionales de las materias primas como por la escasa competitividad internacional de gran parte de las manufacturas regionales. La euforia asociada a un gasto público creciente, al mayor endeudamiento y a las tendencias positivas de los precios de muchas materias primas exportadas por la región se acercaba rápidamente a su némesis.
Con el estallido de la crisis de la deuda todos los problemas latentes entraron finalmente en un circuito de retroalimentación recíproca. Un ciclo de la historia económica regional se cerraba y otro se abría en un contexto sombrío de retrocesos productivos, empujes inflacionarios, inestabilidad cambiaria, contracción de los mercados nacionales y repliegue abrupto de las inversiones. Comenzaba aquello que terminó por denominarse la década perdida de América latina. La historia es demasiado conocida para que tenga un sentido repetirla aquí. Limitémonos a señalar una reserva acerca de lo que se acaba de afirmar. Un ciclo se cierra a comienzos de los 80 y otro se abre. Esto es cierto sin duda en lo que concierne a las visiones económicas dominantes y a las estrategias de desarrollo. Queda todavía por demostrarse si debajo de esta discontinuidad estratégica se esconda el principio de la superación real de algunos de los rasgos económicos que podríamos decir definitorios de la región por lo menos en buena parte de este siglo: dualismo agrícola, urbanización salvaje, escasa integración regional al interior de cada país, reducida extensión de redes de pequeñas y medianas empresas modernas y competitivas, poca consistencia de vínculos orgánicos entre empresas y estructuras permanentes de la administración pública, elevada polarización del ingreso y desempleo y subempleo difundidos. Una cosa es obvia: la inspiración básica de la política económica cambia en forma radical desde mediado de los años 80. Aquello que aún queda por demostrarse es que estos cambios puedan guiar hacia un nuevo ciclo de la economía regional capaz de superar los rasgos-estigmas que se acaban de mencionar.
Las reformas estructurales promovidas desde mediado de los 80 - año más año menos, dependiendo de cada país - se dirigen hacia regímenes comerciales más abiertos, la desregulación de los sistemas financieros y la privatización de esos archipiélagos de empresas públicas que se habían formado, en muchos casos, desordenada e incoherentemente desde los años 50. En un contexto de agudos déficit fiscales asociados a caídas de la producción más acentuadas que el retroceso del gasto público y al incremento del servicio de deudas públicas (asociado al aumento de las tasas de interés en los mercados internacionales del dinero), resultaba cada vez menos tolerable que las empresas públicas ejercieran una carga negativa sobre el presupuesto de los estados. En 1981-82 el déficit operacional de las empresas estatales llegó a representar el 9.2% del PIB en México, el 6.9% en Argentina y el 4% en Brasil. Una situación obviamente insostenible. Y la reacción - en la corriente de un clima mundial adverso a cualquier cosa que pudiera significar una voluntad colectiva distorsionadora de las señales de los mercados - no tardó en manifestarse. En Argentina, entre 1990 y 1994 las privatizaciones abarcaron un universo de cerca de trescientas empresas, en México, entre 1982 y 1994 las privatizaciones fueron más de 1,100. En toda la región hubo en la primera mitad de los 90 cerca de 700 procesos de privatización que representaron más de la mitad del valor de las transacciones del mismo tipo a escala de los países en desarrollo de todo el mundo.
Por otro lado, la apertura externa se había vuelto una necesidad inaplazable para desmontar sistemas regulatorios con un sesgo antiexportador que ya necesitaba ser removido para crear nuevos fundamentos de desarrollo proyectados a mercados internacionales que comenzaban a revelar un dinamismo considerablemente más elevado que el de la producción mundial. Ubicarse con mayor fuerza en las redes de los comercios internacionales era inevitable para obtener ahí las divisas necesarias a hacer frente a los compromisos de la deuda externa pero también para participar a procesos de capacitación tecnológica y empresarial y para crear las condiciones de un flujo positivo de capitales del resto del mundo. Asistimos así, entre mediado de lo 80 y comienzos de los 90 a un proceso acelerado de liberalización que implicó el virtual desmantelamiento de las restricciones no arancelarias a las importaciones (permisos previos, cuotas, etc.) y la reducción dramática de los aranceles. Veamos algunos números. Tomando la región en su conjunto los promedios arancelarios pasan de 45 por ciento en los años anteriores a la reforma comercial a 13 por ciento en 1995. En el caso de México, el arancel promedio pasa de 24 a poco más de 10 por ciento mientras los permisos de importación que cubrían el 92 por ciento de las importaciones en 1985 reducen su peso específico al 18 por ciento para fines de 1995. Procesos similares encontramos en prácticamente la totalidad de las economías latinoamericanas.
Además de estas grandes transformaciones que liberalizan el funcionamiento de los mercados, es necesario señalar en gran parte de la región la desregulación financiera que desde fines de los 80 limita la intervención pública en la fijación de las tasas de interés y hace retroceder los coeficientes de encaje legal - lo que a veces, por cierto, en situaciones de baja calidad de la supervisión pública de la actividad bancaria, contribuirá a crear ocasiones propicias a una elevada vulnerabilidad financiera.
En este contexto de cambios estratégicos ¿cuál ha sido el comportamiento de la economía latinoamericana? Veámoslo en la forma más general, comparando el período anterior con el posterior a ese parteaguas representado por el comienzo de los años 80.
Crecimiento del PIB y el PIB per capita en A.L. (%)
| 1961-80 | 1981-97 | 1981-90 | 1991-97 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| PIB | 5.7 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 5.4 | 0.2 | 3.5 | 5.3 |
| PIB pc | 3.0 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 3.7 | 1.5 | 1.9 | 3.6 |
En las casi dos décadas iniciadas en 1981 la tasa media de crecimiento de la región alcanza apenas una tercera parte del crecimiento medio del período previo. Y en lo que concierne al PIB per capita las cosas están incluso peor: el crecimiento desde los 80 apenas llega a una quinceava parte de la tasa media previa. En pocas palabras, un virtual estancamiento del PIB pc a lo largo de casi dos décadas. Sin embargo, desde comienzos de los 90 el escenario comienza a asumir tintes menos oscuros e importante factor de recuperación es la reactivación de una transferencia neta de recursos favorable a la región.
La recuperación de importantes flujos de Inversiones Extranjeras Directas es el componente esencial. En efecto, las IED pasan de 11 a 24 mil millones de dólares entre 1991 y 1994 (que alcanzarán 44 mil millones en 1997, después del resbalón de 1995), mientras llegan a la región grandes cantidades de capitales de corto plazo atraídos por los elevados rendimientos bursátiles de los emergentes mercados regionales de capitales en un contexto, como el de la primera mitad de los 90, de sensible retroceso de las tasas de interés de corto plazo de los bonos del tesoro estadunidenses. Se estimó que en 1994 los rendimientos de los bonos (públicos y privados) emitidos en los mercados de las tres principales economías latinoamericanas eran superiores entre 2.4 y 4.4 veces respecto a los correspondientes de los mercados de la OCDE. Mientras el riesgo cambiario no parecía, aún, cercano, este diferencial de rendimientos era evidentemente muy atractivo. Y así, mientras la balanza comercial de la región vuelve - después de varios años de superávit forzados - a una situación deficitaria en correspondencia a una recuperación del crecimiento, comienza a crearse una disposición peligrosa de las autoridades de varios países de la región a financiar el nuevo déficit externo por medio de los capitales de corto plazo atraídos por los elevados rendimientos en los mercados emergentes de la región. Todo parece marchar sobre ruedas mientras en 1994 las economías de Brasil, Colombia, Argentina y México crecen a tasas que van de un mínimo de 4.6 (México) a un máximo de 7.5 por ciento (Argentina). Hasta finales de 1994, cuando la incertidumbre acerca de la estabilidad del tipo de cambio en México (frente a un déficit comercial que toca los 18 mil millones de dólares) desencadena en este país una fuga de capitales y una abrupta devaluación cambiaria que tendrá efectos generalizados de desconfianza hacia los rendimientos en dólares de las inversiones en los mercados de capital regionales.
La crisis de 1995 estuvo asociada a tres circunstancias sobre las cuales es el caso de hacer aquí un rápido comentario. La primera: la reactivación económica desde comienzos de los 90 no ocurrió sobre la base de recursos propios adecuados al crecimiento real que la economía regional experimentó en la primera mitad de esa década. La segunda: los gobiernos pensaron equivocadamente que los déficit comerciales pudieran financiarse con aporte de capitales de corto plazo que sin embargo mostrarían poco después una elevada volatilidad. La tercera: las políticas de contenimiento de la inflación, sobre todo en México y Argentina, terminaron por usar el tipo de cambio como un ancla a través de la apreciación real de las respectivas monedas, lo que contribuyó a un excesivo deterioro, en los países mencionados, del déficit comercial, obligando posteriormente a México a una abrupta corrección cambiaria y Argentina (deseosa de conservar su paridad con el dólar establecida por ley en 1991) a una drástica contracción del gasto público y de la oferta monetaria y al aumento del IVA. Consecuencia predecible del atraso cambiario anterior fue que, una vez iniciado el pánico financiero conocido como efecto tequila, Argentina y México experimentaron en 1995 los retrocesos productivos más acentuados en el conjunto de la región: el PIB del primero se redujo en términos absolutos en un 5 por ciento y el del segundo país en 6.6 por ciento.
Concluyamos este rápido recorrido por la coyuntura. Una cosa es aparentemente indiscutible: si miramos a América latina en bloque las reformas estructurales desde mediado de los 80 han contribuido a reconstruir equilibrios macroeconómicos que, deteriorados desde los 70, se habían agudizado aún más al calor del largo ciclo de estancamiento con inflación que caracterizó gran parte de los 80. Dos indicadores son suficientes a este propósito: en primer lugar la progresiva mejora de las cuentas públicas que pasan de un déficit fiscal promedio apenas inferior al 10 por ciento del PIB en 1983 a niveles cercanos al 1 por ciento de la actualidad, mientras la dispersión alrededor de la media se reduce con el paso del tiempo. En segundo lugar, la progresiva puesta bajo control de la inflación que en 1997 se fija en un promedio regional de 11 por ciento, la tasa más baja en medio siglo. Naturalmente, el problema con efectos macroeconómicos más potencialmente desestabilizadores en el próximo futuro es la persistencia de una deuda exterior especialmente elevada que en 1997 está por arriba del 40% del PIB. Es apenas el caso de registrar que desde comienzo de los años 90, en concomitancia con la recuperación económica regional, la deuda externa, como proporción del PIB regional, vuelve a una senda de incremento del 35 por ciento de 1992 a más del 40 por ciento actual.
El equilibrio macro restablecido hace parte del saldo positivo de la historia económica regional de los últimos lustros. Sin embargo, es evidente que el problema irresuelto sigue siendo el del crecimiento de largo plazo. Entre 1991 y 1997 el crecimiento latinoamericano viaja alrededor de un 3.5%, una tasa que corresponde a la mitad respecto a las economías de Asia oriental. La interpretación más benigna de la situación actual podría ser formulada así: si en la última década se han establecido las condiciones firmes para el desarrollo del futuro, este desarrollo aún no comienza. América latina sigue entrampada entre un crecimiento que no alcanza aún las tasas anteriores a la crisis de comienzos de los 80 y una elevada volatilidad aún demasiado ligada a circunstancias, sobre todo internacionales, escasamente predecibles.
3. Entre obstáculos, peligros y tareas pendientes.
En los años 90 la corriente vuelve a ser favorable al crecimiento económico regional. Sin embargo, como se ha dicho, la recuperación está aún lejos de restaurar los niveles de crecimiento de las décadas anteriores a los años 80. La gran incógnita es si en los años próximos este crecimiento podrá conservarse e incluso acelerarse o experimentará nuevas y erráticas interrupciones. Parte de las dudas está asociada al hecho que un componente importante de la recuperación de los 90 se debió a una mejor utilización de la capacidad productiva previamente instalada, lo cual significa que cuanto más las economías regionales se acerquen a la plena utilización de la capacidad su dinamismo a largo plazo tenderá a apagarse a menos que el mejor uso de los recursos disponibles y la acumulación de nueva capacidad productiva avancen simultáneamente. Es necesario reconocer que en la primera mitad de los años 90 las inversiones se recuperaron después que en lo 80 mantuvieron una dinámica negativa en el conjunto de la región. Sin embargo, la inversión interna bruta crece a un promedio anual de 5.8 por ciento contra el 7.5 por ciento anual de los años 70. Y un elemento más: el cociente inversión/PIB que tocó su nivel más alto a principio de los 70, con un 24-25 por ciento, desde entonces nunca más ha vuelto a estos valores, para ubicarse a mediados de los 90 por debajo de 20 pro ciento. Y un elemento más: no obstante la recuperación de esta década, las tasas de ahorro persisten debajo de la barrera del 20 por ciento, mientras el desempleo sigue avanzando y minando las bases sociales del ahorro. De cualquier manera se quieran ver las cosas, no parecería haber sobradas razones para sostener que el crecimiento reciente sea cimiento sólido para un nuevo ciclo regional de desarrollo de largo plazo. El factor más dinámico de la recuperación regional ha sido, si bien existen importantes diferencias entre los países, el recuperado dinamismo de las inversiones extranjeras directas que pasan de 11 mil a 44 mil millones entre 1991 y 1997. Un crecimiento que es especialmente notable en los casos de Brasil, México, Chile y Venezuela.
Pero si dejamos a un lado los datos estrictamente cuantitativos y las perspectivas de crecimiento a mediano plazo, uno de los principales obstáculos del desarrollo en el presente y, presumiblemente, en el futuro sigue, y podría seguir siendo, el persistente dualismo que una vez se decía estructural y hoy por agotamiento de adjetivos es prudente dejar en la desnudez del sustantivo. La pregunta y la duda son las de siempre: ¿es posible construir un camino confiable afuera del subdesarrollo mientras el crecimiento económico no active las sinergias adecuadas a promover un camino de sólida integración económica de bases nacionales?
El escenario latinoamericano es de elevada vulnerabilidad frente a los fenómenos económicos externos; una inestabilidad que es lícito suponer que aumente en economías que aceleran su vinculación con el resto del mundo mientras conservan estructuras productivas acentuadamente desiguales en su interior. El silogismo, reducido a sus mínimos términos, va así: la mayor vulnerabilidad hacia el exterior es consecuencia del escaso grado de integración interna de las economías regionales, lo que las vuelve poco flexibles frente al cambio y a las solicitaciones derivadas de las transformaciones tecnológicas, la competencia internacional y los cambios de rutas de la demanda. Algo similar a lo que ocurre a los organismos más débiles que son víctimas privilegiadas de contagios virales. En un contexto de aceleración de las interdependencias a escala mundial, las economías más sólidas (más capaces de aprovechar los estímulos externos y reducir los riesgos de contagios negativos) son aquellas capaces de consolidar, al mismo tiempo, interdependencias flexibles tanto hacia fuera como hacia adentro de las fronteras nacionales. Capaces de convertir en realidad la idea, nunca suficientemente enfatizada, que antes que las empresas, productivas son las naciones: esos circuitos integrados en los cuales economía, política y sociedad son piezas cuya solidez particular depende en gran medida de su trabazón tanto interna como recíproca.
Este en el fondo es el reto de la salida del atraso: acelerar el crecimiento mientras se fortalece la coherencia global (llamémosla compatibilidad dinámica) entre sectores productivos con diferentes grados de eficiencia, mientras se reducen las distancias de ingresos entre grupos de la población y de modernidad entre distintas regiones al interior de un mismo país. Sin crecimiento no hay desarrollo, cualquiera que sea el significado que pueda darse a esta expresión. Pero el crecimiento no es suficiente si su consecución implica conservar (o, incluso, profundizar) segmentaciones que impiden a una economía operar como un conjunto caracterizado por interdependencia crecientes que posibiliten ajustes adaptativos en contextos internacionales cambiantes. Aquello que América latina aún no parecería conseguir es un movimiento simultáneo de integración tanto hacia adentro como hacia afuera. El segundo movimiento ha avanzado en los últimos años mucho más rápidamente que el primero. Entre 1986 y 1995 el comercio exterior (exportaciones más importaciones) relativamente al PIB regional, pasa de 15.9 a 37.9 por ciento. Un incremento del grado de apertura verdaderamente asombroso considerando el reducido lapso de tiempo en que una alteración tan radical ocurrió. Pero pocos indicadores, si es que alguno, sugieren que este logro se haya obtenido con avances paralelos en la integración interna de las economías regionales. El enlace entre lo micro y lo macro está aún por construirse, lo que queda evidenciado por factores de segmentación que permanecen con altos perfiles: una aguda polarización en la distribución de la riqueza, una escasa consolidación de amplias redes de pequeñas y medianas empresas capaces de operar al interior de dinámicos tejidos productivos locales, las profundas distancias de productividad entre grandes áreas de agricultura de subsistencia y unidades productivas de elevada eficiencia microeconómica pero escaso potencial de encadenamientos productivos.
Están ahí los principales obstáculos que traban la posibilidad que el crecimiento esporádico consolide maquinarias productivas, sociales y territoriales integradas y capaces de activar formas envolventes de desarrollo, o sea formas sostenibles en el tiempo de crecimiento económico. América latina sigue siendo una región altamente polarizada, con escasa capacidad de ahorro y grandes espacios de miseria y marginación de los beneficios del crecimiento. Veamos algunos datos acerca de la polarización social usando como indicador el coeficiente entre el ingreso percibido por el 20% superior y el 40% inferior de las familias. Si miramos a los países desarrollados de Europa el indicador mencionado varía entre 1.7 y 2.2 veces. Si miramos a Asia oriental el indicador oscila entre 1.7 (en Japón) y 3.7 en Tailandia. Pero cuando llegamos a América latina el abanico va de un mínimo de 4.3 veces en México a un máximo de 9.6 veces en Brasil. Podría hablarse de injusticia social y abrir así las cataratas de la sensiblería acostumbradas acerca de deudas sociales y similares. Una sensiblería que se caracteriza generalmente por mirar a los problemas sociales en una óptica asistencial, en lugar que enfrentar el reto de pensar en estrategias de desarrollo con un alto potencial de integración social.
En la historia económica mundial de las últimas tres décadas no existen casos de crecimiento acelerado y sostenido en el tiempo en condiciones de polarización del ingreso como las latinoamericanas. El crecimiento acelerado de Asia oriental se dio con mejoras sustanciales y progresivas en una distribución del ingreso que se hacía más equitativa gracias a dos circunstancias fundamentales: el progresivo acercamiento de estas economías a situaciones de pleno empleo y una oculada política agraria que evitó que la industrialización avanzara en medio de estructuras agrarias arcaicas y de baja eficiencia productiva.
Y llegamos así al otro aspecto crítico de la realidad latinoamericana: la agricultura. Estamos aquí frente a una historia antigua. El sector productivo que jugó en la historia del capitalismo desde comienzos de la Edad Moderna hasta los episodios tardíos de desarrollo (como en la Suecia o el Japón del siglo pasado) un papel determinante en la formación de estructuras productivas integradas y dinámicas, ha sido, en cambio, en América latina el terreno de experiencias microeconómicas a veces exitosas pero insertadas en tejidos productivos y territoriales dominados por una baja eficiencia media y una alta segmentación social y tecnológica. No constituye ninguna exageración sostener que gran parte de la historia del subdesarrollo latinoamericano es imagen especular de una modernización agraria frustrada. Historia de la imposibilidad de convertir la agricultura en factor de integración de los mercados, de mobilidad social ascendente, de semillero de capacidades empresariales, de generación de ahorros capaces de entrar en circuito con los procesos generales de modernización. Y sin embargo, la historia económica moderna, por lo menos a este propósito, no es ambigua. En efecto no existe un solo caso a escala mundial de salida del atraso que se haya construido en situaciones agrarias de baja eficiencia y elevada polarización técnica y social. Pensando en las problemáticas rurales de América latina probablemente no es aventurado sostener que gran parte de los entusiasmos industrializados regionales, por lo menos desde los años treinta, surgieron justamente de la imposibilidad política de muchos gobiernos, vistas las relaciones de fuerzas socio-políticas, de enfrentar los costos y los riesgos de alteraciones profundas de las estructuras agrarias regionales. La industrialización resultó tanto más vital cuanto menores eran las posibilidades de crear las condiciones de procesos más sectorialmente equilibrados de modernización económica general. Y sin embargo, procesos de industrialización en situaciones agrarias arcaicas terminaron por distorsionar sus éxitos y limitar sus potencialidades de impactos positivos globales.
El discurso a este propósito sería naturalmente interminable visto el seco contraste entre enseñanzas históricas que difícilmente podrían ser más claras y la asombrosa mezcla latinoamericana de desinterés hacia la agricultura y de intentos fallidos de construcción de estructuras agrarias que merezcan el nombre de modernas. Mencionemos un solo episodio reciente que sugiere la importancia estratégica reciente de un sector tradicionalmente minusvalorado. En el conjunto de la región latinoamericana, Colombia y Chile son los países que entre 1980 y 1995 registran las tasas más elevadas de crecimiento de la producción agrícola. Casualidad o no, el hecho es que en el mismo período los dos países presentan también un crecimiento del PIB considerablemente superior al promedio regional. Pero la casualidad deviene verdaderamente dudosa cuando se considera que entre 1980 y 1995, mientras América latina pasa de una tasa de ahorro (como relación entre el ahorro interno bruto y el ingreso correspondiente) de 29 a 22 por ciento, Colombia pasa de 16 a 31 por ciento y Chile de 23 a 28 por ciento. Es casi inútil señalar que la relación entre dinámica agrícola y del resto de la economía sigue siendo un tema en gran parte por explorar en estas partes del mundo, pero los indicios son más que suficientes para sostener que un parte relevante de las rémoras latinoamericanas a la salida del atraso encuentran en una agricultura atrasada y gravemente segmentada una de sus causas más efectivas y persistentes en el tiempo. Atraso agrícola implica, desde siempre, escasa generación de ahorro, desvío de recursos escasos a la adquisición de alimentos en el mercado internacional, imposibilidad de activación de dinámicas economías locales, procesos caóticos, y siempre costosísimos, de urbanización, elevado desempleo que detiene la dinámica ascendente de los salarios reales y, con ello, estrecha la amplitud de los mercados nacionales así como la activación de presiones endógenas a la innovación tecnológica.
Hubo un tiempo en que gran parte de la región buscó un camino firme hacia su propia modernización a través de una industrialización protegida que suponía una escalada progresiva hacia la capacidad para producir bienes industriales de creciente sofisticación técnica. Una historia que convirtió la agricultura a una función crecientemente marginal. Y en el largo plazo la desatención al desarrollo agrícola y a la promoción de economías locales dinámicas significó la conservación de segmentaciones de mercado que terminaron por trabar la consolidación de estructuras industriales dotadas de capacidad endógenas de desarrollo, de flexibilidad adaptativa respecto a los cambios internacionales y de crecientes capacidades competitivas en los mercados foráneos. En el nuevo ciclo económico latinoamericano que se abre a mediados de los años 80, las claves universales de la modernización se transfieren de la industrialización a toda costa del ciclo anterior a la apertura externa de las economías y la privatización de las empresas anteriormente bajo control público. Y, otra vez, la agricultura y su necesaria y profunda reforma vuelven a aparecer en un muy lejano grado de prioridad de la política económica. Dicho en forma brutal: las enseñanzas de la historia de la salida del atraso (en Europa, en Asia oriental y en otras partes del planeta) siguen siendo letra muerta en América latina. Cuando la agricultura conquista ocasional y provisionalmente el centro de la atención política es por preocupaciones acerca de justicia distributiva, estabilidad política y control de las tensiones sociales. El papel históricamente insustituible de una agricultura eficiente y socialmente integrada sigue siendo tema de muy escaso interés de las autoridades políticas, independientemente de sus orientaciones y preferencias políticas. El papel estratégico de la agricultura - como factor de integración de los mercados nacionales, como instrumento de encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás, como factor de generación de ahorros, como creadora de empleos productivos, como factor de activación de economías locales crecientemente integradas en su interior y en relación con los mercados nacionales e internacionales - sigue siendo en gran medida una tarea pendiente sin respuestas que revelen un grado adecuado de conciencia de parte de las elites políticas regionales. La escasa capacidad de presión política de un universo rural fragmentado, marginal y, a veces, corporativizado y bajo el control de agencias públicas o semipúblicas, implica que el escaso interés político en la agricultura no represente un costo político serio para los gobernantes. La mayor excepción de los últimos años es obviamente el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil. Un hecho de valor histórica en la vida brasileña y cuyas consecuencias están aún lejos de manifestarse en su plenitud. Pero aquello que es evidente en el terreno de la política, por desgracia lo es también en el mundo de la reflexión. Tomemos un solo ejemplo: la Revista de la Cepal, uno de los órganos más equilibrados y sólidos de cultura económica regional. Si consideramos los últimos nueve números de la revista, correspondientes al período 1995-97, aparecieron en esta publicación 98 artículos, de los cuales apena 4 sobre temas que tuvieran algo que ver con problemáticas agrícolo-rurales. El dato, en su desnuda simplicidad, se comenta solo. Lo urgente que cambia de formas (a veces el control de la inflación o el reequilibrio de las cuentas externas o el saneamiento de las finanzas públicas o la deuda externa) hace olvidar lo importante que no alcanza a convertirse en urgencia política. La agricultura es el mejor ejemplo. Pero no el único.
La historia latinoamericana es historia angustiosamente irracional de esfuerzos denodados para construir los pisos altos del edificio sin pasar por el engorroso trámite de sus cimientos. La banalidad de la metáfora está desdichadamente confirmada en el terreno agrario-rural. Pero está igualmente confirmada por la riqueza, complejidad y extensión de los debates sobre estrategias de desarrollo que abarcan temas como apertura externa de las economías, políticas cambiarias y comerciales, estrategias de privatización, políticas fiscales, etcétera que, en un acto de superficialidad, al mismo tiempo analítica y política, obvia el reconocimiento de la condición previa sin la cual cualquier política o estrategia económica está destinada a naufragar o a cumplir solo muy parcialmente sus iniciales propósitos: la construcción de una administración pública altamente profesionalizada con espíritu de cuerpo, sentido de responsabilidad colectiva y amplios márgenes de autonomía respecto a los vaivenes de la política. No es necesaria mucha reflexión para entender que una política correcta no lo es solamente en virtud de sus aciertos analíticos o de sus intuiciones políticas sino también - y es éste requerimiento ineludible - en virtud de la posibilidad de su implementación coherente y sistemática de parte de una administración pública eficaz. No existen casos de desarrollo económico de largo plazo que se hayan dado en condiciones de corrupción más o menos flagrantes, de ineficacia, de graves y reiterados desvíos de recursos, de clientelismo político-corporativo y de pobre credibilidad pública de las instituciones. Aquí también nos topamos con una enseñanza histórica olvidada: la construcción de una economía capitalista eficiente, competitiva y capaz de alcanzar niveles mínimamente aceptable de integración social, sectorial y territorial, es un proceso complejo que o se da simultáneamente con la formación de una administración pública eficaz, socialmente legitimada y capilarmente vinculada con las necesidades de distintos grupos de población, o, para decirlo rápidamente, no se da. Suponer que la economía pueda ser terreno exclusivo y autónomo de éxitos del desarrollo estrictamente dependientes de lo correcto o equivocado de la política económica es expresión típica del poderoso residuo de un positivismo metahistórico que caracteriza gran parte de la reflexión económica contemporánea.
La forma típicamente latinoamericana en la que la debilidad de las estructuras administrativo-burocráticas del estado se compensa, y se oculta, ha sido en distintos momentos de este siglo el decisionismo autoritario. Aquello que la rutina política o administrativa de un país no puede hacer satisfactoriamente se convierte en tarea de los hombres fuertes, providenciales y carismáticos que, por desgracia, estas partes del mundo producen cada vez que es requerido para hacer frente a tensiones económicas o sociales que no pueden ser metabolizadas considerando las fragilidades estructurales de las economías nacionales y el bajo grado de eficacia y legitimación de las estructuras fundamentales del estado. Y así, paradójicamente, la respuesta carismático-autoritaria tiende a empeorar el mal del cual es supuesto remedio. El estado que depende en forma excesiva de las vicisitudes de un individuo pierde generalmente consistencia interna y capacidad de operar sobre las bases de rutinas administrativas más o menos racionalmente fundamentadas.
Reduzcamos el razonamiento a sus términos esenciales, aceptando el costo inevitable de la simplificación. El proceso de salida del atraso supone un esfuerzo exitoso de crecimiento que sea sostenible a lo largo de por lo menos dos generaciones. Esta es la experiencia de hace un siglo de los países escandinavos y la experiencia reciente de varios países de Asia oriental. El crecimiento acelerado supone la posibilidad de evitar fracturas y tensiones sociales agudas que alimenten tentaciones recurrentes de búsqueda del jefe carismático, para arreglar desde arriba aquello que las sociedades nacionales no pueden solucionar desde adentro. El problema es que resulta difícil imaginar que pueda activarse un crecimiento de largo plazo en condiciones de una agricultura agudamente segmentada y escasamente eficiente y en condiciones de una administración publica poco eficaz, recorrida por episodios consuetudinarios de corrupción y de baja legitimación social. Y sin embargo ahí donde un circuito virtuoso entre cambio estructural en economía y consolidación institucional y administrativa no se da, no es lícito suponer que distintas fases de crecimiento cíclico puedan ser suficientes para construir sobre ellas estructuras políticas de tipo democrático de suficiente solidez en el largo plazo. Y entramos así en el conocido círculo vicioso en que el carácter errático del crecimiento económico y sus pobres resultados en términos de homologación social interna, además de sus distorsiones asociadas a agriculturas arcaicas y administraciones públicas de baja credibilidad social, alimentan periódicamente crisis políticas en las cuales las formas de la democracia existentes se revelan insuficientes a hacer frente a presiones sociales montantes. Un crecimiento de baja sostenibilidad en el tiempo y baja calidad social impide la consolidación de estructuras democráticas ampliamente legitimadas, de la misma manera como la baja calidad (técnico, administrativa y política) de los Estados conjura contra una aceleración sostenible del crecimiento que requiere generalmente instituciones estatales sólidas para enfrentar los costos y las resistencias a los cambios estructurales requeridos.
La tentación del líder providencial es inevitable que periódicamente ocurra como última variable para completar una ecuación de desarrollo con democracia que nunca termina de ser resoluble. El problema es que la variable aparentemente resolutiva del líder iluminado que en virtud de su prestigio es capaz de reconstruir la paz social amenazada y emprender sobre esta base un camino firme al desarrollo, se ha mostrado en la historia latinoamericana un atajo descaminado. El decisionismo autoritario que en Asia oriental ha mostrado ser forma conducente hacia procesos económicos exitosos, tanto en el terreno productivo como social, en América latina tiene una antigua historia de fracasos económicos y políticos. Saquemos de esta observación de la historia regional la consecuencia ineludible: América latina está condenada a la democracia, a la experimentación de estrategias de desarrollo que amplíen en lugar que restringir los derechos sociales y políticos de las sociedades.
Reduzcamos el razonamiento conducido aquí a una forma gráfica elemental. Estamos frente a un círculo vicioso que necesita romperse para evitar que las crisis del desarrollo alimenten tensiones sociopolíticas promotoras de periodos de normalización autoritaria que a su vez tienden a conservar aquellas estructuras socioeconómicas que trabarán tanto la consolidación democrática como la formación, en agricultura y administración pública, de los prerrequisitos ineludibles de cualquier intento serio de salida del atraso. Veamos.
Agricultura Tensiones Ineficiente sociales Desarrollo agudas Económico Decisionismo Desequilibrado autoritario
Administración Desequilibrios Pública de baja macroeconómicos calidad
En síntesis, desarrollo económico y democracia no son, ni pueden ser, dimensiones independientes. Dicho de otra manera: ninguna de las dos dimensiones tiene en sí los factores de su propia conservación. No es posible una democracia estable (en el límite en que estables pueden ser las cosas humanas) en contextos sociales en que periódicamente tiende a predominar un juego a suma cero en la repartición de recursos que no crecen suficientemente respecto a la multiplicación de las necesidades y las tensiones sociales. No es posible democracia, incluso en el sentido mínimo de división real de poderes, pluralismo político y legitimación social de las instituciones, en contextos en que los ciudadanos viven tiempos históricos distintos (con sus mezclas difícilmente comunicables de culturas/necesidades/valores/ comportamientos) que impiden la formación de una agenda común consensual.
Quien crea que el problema del subdesarrollo es problema de escasa dotación de capital o de escaso grado de industrialización o de insuficiente exposición nacional a los flujos de tecnologías y recursos mundiales, tiende a convertir el problema de la salida del subdesarrollo a un problema mecánico y, de paso, a confundir la sintomatología con la etiología del mal. El subdesarrollo es, antes que cualquier otra cosa, un Frankenstein: un organismo social incapacitado en construir redes sólidas de conexión entre individuos, grupos sociales, zonas del territorio, sectores productivos, instituciones. Y por esto mismo es el territorio de la accidentalidad, del eterno comenzar de nuevo, de la desconfianza, de la dificultad que los núcleos de modernidad surgidos en alguna parte de su geografía puedan ser factor de contagio de amplio espectro. El reto es crecer e integrar, al mismo tiempo, para evitar que el subdesarrollo siga siendo neuronas sin sinapsis, o sea núcleos de modernidad rodeados por arcaísmos que a la larga terminan por hacer insostenibles los núcleos de modernidad o terminan por obligarlos a encerrarse entre murallas elevadas para defenderse de los embates del resto de sociedades a las cuales ofrecen promesas que periódicamente muestran no poder cumplir.
La gigantesca masa de pobreza que pesa sobre la realidad latinoamericana de hoy es expresión de fracasos económicos previos, de ensoñaciones ideológicas acerca del carácter taumatúrgico de esa o aquella estrategia de desarrollo que a su tiempo pareció dotada de virtudes irrebatibles. Una miseria que viene de la economía y que amenaza la sostenibilidad en el largo plazo de la política democrática que la región exhibe en la actualidad, aunque sea más en las formas que en las sustancias. Según estimaciones de la Cepal, a mediado de los 90 había cerca del 40 por ciento de las familias latinoamericanas vivían en condiciones de pobreza, o sea 210 millones de personas. Y, para que resulte evidente el sentido de marcha, esta cifra debe confrontarse con los 136 millones de pobres una década y media antes. Dejemos a un lado toda forma de casandrismo más o menos lóbrego, pero el tema es ineludible: si esta cantidad de pobres y desesperados en busca de milagros se mantuviera en el tiempo o no llegara a disminuir con la necesaria rapidez, se activarían fuerzas poderosas de descomposición de los frágiles tejidos civiles existentes, y en algún momento en el futuro volverían a hacer la democracia insostenible en gran parte de los países al sur del río Bravo. Sin considerar las infinitas posibilidades combinatorias entre pobreza, fanatismos políticos, criminalidad organizada, deterioro de los órganos del estado, espectacularización de la política, etcétera.
El círculo vicioso que hemos propuesto arriba necesita ser roto para evitar las múltiples reencarnaciones latinoamericanas de la tentación del jefe carismático-padre de la patria-defensor de los valores fundamentales-etcétera. Entendámonos: la sospecha y la desconfianza hacia esta figura no viene sólo del hecho obvio que su sola existencia constituye una declaración de minoría de edad para millones de seres humanos (un proceso de des-ciudadanización), viene además del hecho que en la concreta historia latinoamericana el jefe carismático ha siempre producido más problemas de aquellos que contribuía a resolver, además de fracasar en dos aspectos centrales: en la formación de estructuras productivas conducentes a crecimiento e integración y en la formación de estructuras institucionales dotadas de dos requisitos irrenunciables: eficacia y credibilidad. La frecuencia con la cual varios gobernantes de la región han modificado las constituciones políticas de sus países para ser reelegidos en distintas oportunidades, no parece ser un indicador de salud democrática. Todo lo contrario, más bien, en tanto que multiplicación de los espacios de la excepción sobre los espacios de la regla.
Nadie puede decirlo a ciencia cierta pero es posible que en el presente nos estemos moviendo contra el tiempo de tensiones que se están acumulando y que podrían volverse democráticamente inmanejables en un contexto de agudización (por ejemplo, por circunstancias económicas internacionales adversas) de la actual crisis del desarrollo latinoamericano. Si esto fuera cierto, sería cierta también la urgencia de encontrar rápidamente una estrategia de desarrollo acelerado capaz de empalmarse con una mejora sustantiva de la eficacia y legitimación social de las instituciones y capaz de convertir el universo rural en factor de integración social y de combate contra miseria y marginación.
Reconozcamos, para concluir, que existen en este final de siglo las condiciones macroeconómicas y de estabilidad política oportunas para que el intento pueda resultar exitoso, abriendo perspectivas inéditas en la historia del hemisferio occidental. Además de los equilibrios macroeconómicos más o menos sólidos y de la ausencia de regímenes de facto en la región, vale la pena mencionar otra circunstancia positiva del contexto latinoamericano contemporáneo: el impulso exitoso de los esquemas de integración económica regional que desde el Nafta, pasando por el Grupo Andino y hasta llegar al Mercosur, han creado un ambiente de cooperación y entendimiento supranacional.
Por lo menos dos condiciones hacen falta para intentar nuevos puntos de partida para el reto histórico incumplido de promover la salida del atraso en América latina: el debilitamiento de las actuales corrientes doctrinarias de la política económica que estrechan considerablemente las posibilidades de experimentación y de pragmatismo y, en segundo lugar, la apertura de un amplio debate hemisférico sobre la urgencia de recuperar prontamente un sendero de aceleración del crecimiento en nuevas condiciones. Una iniciativa, esta última, que podría venir de la CEPAL o de cualquier otro organismo o foro prestigiado regional. Una iniciativa que hasta ahora, en un ambiente de relativo autocomplacimiento y de virtual esclerosis propositiva, no llega. Mientras tanto el tiempo pasa y el tiempo no es recurso ilimitado para intentar el empalme imprescindible de democracia con desarrollo.