
Un glorioso estancamiento
Ugo Pipitone
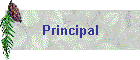
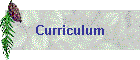



Aclaro que el autor de estos signos en pantalla no tiene certificados académicos para ocuparse de asuntos religiosos ni, menos, títulos de fe. Para él (o sea, yo) la idea de Dios es tolerable sólo a condición de la simultánea idea de Nietzsche. Como profilaxis. El padre es la marca de un límite. De ahí que pocas cosas sean más angustiosas que descubrir en algún momento de la vida lo parecido que uno se ha vuelto al padre, no obstante los esfuerzos para diferenciarse. Inicio, entre paréntesis, del reconocimiento de una derrota individual que es, de alguna manera, una reconciliación con el tiempo. Y no hablaré de la versión femenil de la ecuación, porque no tengo experiencia directa en la materia y mis conocimientos son inadecuados para un ejercicio serio de imaginación.
Escucho a un cardenal que dice, y después lo repetirán otros (y ni se diga de los comentaristas televisivos), lo siguiente: Giovanni Paolo II é tornato alla casa del padre. Y se me ocurre pensar en esos pueblos semitas cuya casa fue por muchos siglos una tienda. En una sociedad de pastores errantes, se retorna a la casa del padre. ¿A cuál otra? La mujer, condenada a la santidad, es invisible. Y así, la sagrada familia repite en el cielo el molde de la familia terrenal de algunos milenios atrás. El monoteísmo asexuado del origen egipcio de la religión de Moisés (Freud dixit), adquiere la forma de una paternidad que se basta a sí misma y es arquetipo eterno de virtud. A la mujer queda el papel de intercesora de los hijos frente al padre creador, legislador y, cíclicamente, colérico.
Frente a la Iglesia uno se siente como frente a China. Continuidades demasiado prolongadas para que cualquiera de las dos historias pueda ser reducida a un sentido, a una llave capaz de abrir todas las puertas. Demasiados signos y vergüenzas entretejidas de orgullos, como la historia de una familia inhábil-renuente a salir de sí misma. Cuando la continuidad asume las dimensiones de la Iglesia o de China desde el primer imperio Han, se vuelve una incógnita viviente, un juego de espejos en que la realidad se disuelve entre señales engañosas. Una endogamia que alimenta nostalgia del origen y ritualidad interminable; una larga duración que se vuelve una distancia frente a los tiempos del mundo.
Pero, siendo que el inmovilismo pleno es asunto de otro mundo, algo cambia. Por lo pronto, recordando a Monty Python (Flying Circus, 1969), nadie espera el regreso de la inquisición española. Algo es algo y esperemos que lo mismo pueda decirse de las cruzadas. De cualquier manera, la Iglesia ha progresado no obstante su persistente ancla premoderna. Y China sigue haciendo su lucha, con éxitos alternos, contra otro padre que pretende para sí toda la verdad y que responde aquí al nombre de Confucio.
Pero dejemos en paz a China y volvamos a la Iglesia y a los retardos que Juan Pablo II deja tras de sí. Entendiendo por retardo un aplazamiento de la conciencia frente al cambio de las circunstancias y a nuevas necesidades. Sobre temas como el control de la natalidad, el Sida, el celibato de los sacerdotes (con su inhumana ficción de santidad), la Iglesia sigue mostrando, para revisitar el lenguaje del pasado, una filosa arista de oscurantismo. Y ese Papa polaco, entrañable en sus transparentes rigideces (como un abuelo cascarrabias con su antigua dignidad), no ha cambiado nada sustantivo en estos terrenos de dramático rezago de la Iglesia. Retardos costosos en términos de sobrepoblación, proliferación del Sida, sacerdotes pederastas, etc. Retardos de la conciencia que configuran responsabilidades concretas en el empeoramiento del mundo y la agudización de sus malestares.
Pero, siendo que nada es de lectura unívoca, el mismo pontificado se opuso con energía al uso de la fuerza en las relaciones internacionales, sobre todo de parte de ese Quijote reaccionario que despacha en la Casa Blanca. La denuncia de la pena de muerte y el perdón pedido a aquellos que sufrieron las consecuencias del celo religioso católico, son algunos signos de una Iglesia que, con el Papa Wojtyla, supo, en ocasiones, poner el catolicismo al lado ya no de una eterna y esplendorosa verdad sino de una más humilde sensatez y civilidad.
Aquellos que ya éramos adultos en 1978, hemos compartido gran parte de nuestra existencia con ese hombre que se acaba de morir. Y los sentimientos son contrastantes. Juan Pablo II contribuyó, sobre todo en su propio país de origen, a acelerar la caída de un régimen que no limitaba sólo la libertad de culto de los católicos sino la libertad a secas de todos los polacos. Ese Papa cumplió involuntariamente una tarea de valor histórico para la izquierda europea y de otras partes del mundo: contribuyó a desvincularla del comunismo. Obligó a dejar en el pasado un fardo material y ético que se había vuelto insostenible. Alentó, sin quererlo, la renovación en clave democrática de una izquierda por demasiado tiempo aprisionada en una utopía autoritaria.
Y del otro lado, ese interminable viajar por el mundo que, tal vez inconscientemente, ocultó el inmovilismo sustancial de una Iglesia que, satisfecha con sus éxitos contra el comunismo y con la visibilidad mediática global de Juan Pablo II, acumuló en el camino retardos de humanidad que llegan al límite inconcebible de convertir un pedazo de hule en enemigo de la fe. Apostilla inevitable: una religión que impone a sus feligreses la santidad va hacia la "guerra" contra los infieles (en sus versiones cruentas o menos) o hacia una lenta consunción.
¿No hay forma de creer en Dios sin conservar una ética culturalmente anclada a una edad de pastores errantes, a la represión sexual y a la nulificación de la mujer? ¿Será Dios tan limitado como esos nuestros beligerantes antepasados judíos que se degüellan con singular entusiasmo en las páginas del Antiguo Testamento? Asumiendo que exista, ¿no se supone que Dios debería ser más sabio que nosotros y, a fortiori, que nuestros antepasados? La Iglesia, imagino, tiene la responsabilidad de demostrarlo. No obstante los encantos carismáticos del Papa Wojtyla, en el último cuarto de siglo la Iglesia ha perdido mucho tiempo. Pero, tal vez, perder el tiempo sea la clave de la eternidad.
Otros artículos: