
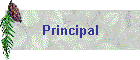
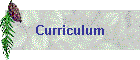



(a propósito de una nota de Benjamin Barber)
La idea central es democratizar la globalización: frontera hacia la cual la izquierda necesita concentrar inteligencias y voluntades y definir nuevos signos de la propia identidad. Esto es lo que dice Barber en un artículo reciente( ), que constituye una buena ocasión para detenerse y reflexionar. Sinteticemos las tesis principales.
Entre dos posibilidades infaustas
En el presente y en el futuro imaginable, neoliberalismo y neonacionalismo serán las mayores fuerzas en campo. El primero, en la perspectiva del mundo como un gran mercado y el segundo, en busca de mayor protección de los mercados globales, como de ideas y personas venidas de fuera. Añadamos que aquí no hay sólo un fluctuante equilibrio de fuerzas políticas, intereses y culturas, sino un nudo histórico que la izquierda necesita aflojar (democratizar la globalización) para no quedar atrapada en las dos fuerzas gravitatorias del liberalismo económico a ultranza o del nacionalismo (o regionalismo) über alles. Sin embargo, a menudo -sigue Barber-, la izquierda parecería saber más contra qué luchar que para qué. Y para contribuir a una definición de objetivos (que requieren estrategias supranacionales para volverse vectores de cambio global), nuestro autor propone cuatro ideas-tarea:
- La democratización del FMI y la OMC (¿por qué no el BM?);
- Que las empresas paguen una parte del costo social ligado al uso creciente de trabajo indocumentado;
- Una política sindical global que reconozca los diferentes estadios de desarrollo de los países pero que limite el darwinismo actual;
- Apoyo a la propuesta de una "Tobin tax" sobre las transacciones especulativas en divisas.
Cada una de estas rutas abre perspectivas inéditas y supone decisiones complejas sin garantías de éxito. Al mismo tiempo, no es fácil estar en desacuerdo con Barber a quien hay que agradecer tanto la síntesis como la precisión de argumentos y propuestas.
Lo posible y lo deseable
Tratemos de imaginar un FMI que, sin dejar de ser el principal responsable de la estabilidad financiera internacional, dejara de ser el virtual representante global de ideologías, reflejos e intereses del mundo de las finanzas. En una coyuntura de gobiernos progresistas en Europa y en Estados Unidos, y con amplio tejido de consensos, esta posibilidad podría ser bastante menos quimérica de lo que puede parecer ahora. Acerca de la Tobin tax, recordemos que esta propuesta surge a principios de los años 70 de parte de James Tobin (Nobel de Economía en 1981), con el propósito de dar un mayor margen de maniobra a las políticas de tasa de interés de corto plazo de Bancos centrales enfrentados a súbitas salidas de capitales especulativos. Sin embargo -considerando la gigantesca expansión de las operaciones financieras de corto plazo en los mercados internacionales en las últimas tres décadas- la Tobin Tax se ha convertido en un posible instrumento de financiamiento del desarrollo a escala global.
Veamos los números. En la actualidad la Ayuda Oficial al Desarrollo gira alrededor de 80 mil millones de dólares anuales. Una marginal imposición sobre las transacciones financieras de corto plazo en divisas, supondría multiplicar esta cifra por tres, más o menos. Y no obstante la celosa ortodoxia financiera dominante, difícilmente podría considerarse lo anterior como una irrupción de la caballería cosaca en San Pedro. No se trataría más que del reconocimiento de la necesidad global de poner algún (ligero) peso sobre las alas de Icaro de la especulación globalizada y, al mismo tiempo, abrir posibilidades de desarrollo (con consiguiente reducción de los flujos migratorios descontrolados) inimaginadas a favor de los países más pobres del mundo. Sobre todo si el mayor flujo de capitales a estos países se canalizara con una eficacia central y nacional capaz de reducir al mínimo posible el desperdicio de recursos debido a corrupción y prácticas similares. Esto es lo que podría (y debería) ocurrir justamente en esta primera mitad del siglo XXI en que la población mundial pasará de 6 a 9 mil millones, con un incremento que vendrá casi exclusivamente de los países en desarrollo.
Si la globalización es un secular (hoy acelerado) impulso exogámico que construye un tejido cada vez más tupido de interdependencias, ¿cómo no percibir que el malestar localizado tiende a dejar de serlo para derramarse en formas inéditas sobre el escenario global? De la misma manera como la solidaridad deja de ser un tema ético para volverse condición de estabilidad sistémica global. En esta perspectiva, las cuatro propuestas de Barber corresponden a un agudo sentido de lo posible en el actual contexto histórico. ¿Cómo evitar que la inercia se vuelva factor de turbulencia sistémica? Y sin embargo, hay por lo menos dos aspectos en los cuales el listado barberiano resulta deficiente. Dos temas sobre los cuales la izquierda necesita construir rutas culturales y políticas inéditas: repensar el bienestar en un contexto de nuevos vínculos sociales y ambientales y avanzar hacia una institucionalidad global menos dependiente del unilateralismo americano.
Reinventar el bienestar
Suponiendo que la fiebre aviaria (y lo que se acumule) no produzca nada similar a la peste del siglo XIV, las tendencias son claras: en las siguientes dos generaciones casi tres mil millones de seres humanos nacerán en contextos donde la vida ya es dura hoy, cuando es precariamente posible. Como es obvio (o debería serlo), no hay un tiempo indefinido antes de que esa oleada demográfica agudice muchos de los problemas más graves del presente, desde el hambre a la desigualdad, del fanatismo religioso a la escasa calidad del estado en gran parte de mundo en desarrollo.
Sin embargo, sin deseos de añadir tonos sombríos a un horizonte no rosado, las cosas están peor. Concentrémonos en dos escenarios. El primero: si en las próximas décadas se activara una clara recuperación del crecimiento económico en diversas áreas en desarrollo del mundo, nos enfrentaríamos, con el actual vínculo energía-hridrocarburos y las actuales formas de consumo y de transporte, a una secuencia potencialmente ingobernable de emergencias ambientales y a un ulterior asalto contra ya precarios equilibrios ecológicos. El segundo escenario: el crecimiento económico resulta insuficiente en un contexto de aceleración demográfica, lo que multiplicaría las probabilidades de encontrar un Bin Laden debajo de cada piedra en el camino. Moraleja: el desarrollo produciría desastres ambientales y el no-desarrollo, desastres políticos globales.
Frente a estas perspectivas de consecuencias indeseables sólo hay dos posibles respuestas: 1. expandir la investigación científica y tecnológica sobre bases sociales mucho más amplias que las actuales, de tal manera que sea posible reducir el impacto ambiental del bienestar y abrir nuevas posibilidades de empleo en ciencia y tecnología sobre todo en los países desarrollados que producen más mano de obra de alta calidad de la que pueden utilizar; 2. reinventar el desarrollo, o sea dejar crecer e impulsar nuevas forma para producir y consumir y nuevas formas de bienestar más incluyentes y ambientalmente responsables. Si el Welfare State fue una incorporación de derechos en la larga ola de incremento de la productividad de la segunda posguerra, el ciclo de aceleración de la productividad de las últimas décadas abre las puertas a una nueva incorporación de derechos y nuevas fisiologías de la relación mercado-sociedad. Una pregunta para concluir, ¿es sostenible en el largo plazo el dominio del automóvil como medio de transporte o la propagación de una agricultura industrial de monocultivo con sus elevados aportes a la contaminación ambiental y su dramático impacto sobre la biodiversidad? Muchos nudos se han formado en nuestro tiempo que requieren una nueva generación de decisiones políticas.
En las dos partes del mundo
En los países con altos niveles (medios) de ingreso, más que el ulterior crecimiento económico necesita abrirse el camino a una crítica de los éxitos sociales del crecimiento en términos de bienestar. O sea, una mayor atención a la calidad de la vida y no tanto en pasar de 25 a 35 o a 45 mil dólares o euros de ingreso per capita. Hace tiempo que la utilidad marginal (en términos de bienestar), de una ulterior acumulación de riqueza ha entrado en un ciclo de rendimientos decrecientes. Un solo ejemplo: entre los años 50 y 90 la cuota de la población que se declara muy a gusto con la propia existencia pasa de 40 a 30 por ciento en Estados Unidos; mismo período en que el PIB per capita casi se triplica( ). A elevados niveles de ingreso, el vínculo riqueza-bienestar tiende a debilitarse y Estados Unidos no es que un ejemplo.
¿Cómo desincentivar el mercado en la producción de bienes esenciales (que deberían corresponder a ámbitos de vida crecientemente garantizados) e incentivarlo en la producción de conocimiento, creando ahí (como en la conservación ambiental) nuevos espacios de empleo para sociedades de alta densidad educativa? El capitalismo supo metabolizar el Welfare State haciendo coincidir el proceso de incorporación de nuevos derechos con las tres décadas de crecimiento acelerado posteriores a la segunda guerra mundial. ¿Por qué no debería repetirse una experiencia similar en las décadas venideras? La izquierda necesita cumplir su tarea: empujar el capitalismo más allá de sus límites alcanzados, poniendo a prueba sus capacidades plásticas. Por lo menos mientras no se presente en el horizonte un "modo (o varios) de producción" superior, lo que, hasta ahora, en medio de distintas experiencias de común matriz stalinista, no parecería haber ocurrido.
Pasemos a la otra "mitad" del mundo, donde el malestar es la norma. Razonando en forma brutalmente simple, si suponemos que a partir de 20 mil dólares de ingreso per capita las sociedades pueden comenzar a concentrar sus esfuerzos más en la calidad de la vida que en el ulterior crecimiento, por lo menos 4 de cada 5 seres humanos están hoy más o menos lejos de llegar a la marca indicada. Consecuencias: gran parte del mundo está materialmente encadenado a una necesidad de crecimiento económico como condición ineludible en el camino del bienestar. Sin embargo, el crecimiento económico por sí sólo es insuficiente a menos que se vayan destrabando, al mismo tiempo, vínculos que (con o sin ayuda externa) han obstaculizado por décadas posibles experiencias exitosas de salida del atraso: la "oferta ilimitada" de trabajo, la polarización del ingreso y la mala calidad de las instituciones. Apoyar en el mundo "en desarrollo" procesos sostenibles de convergencia (hacia adentro y hacia fuera) supone un mayor aporte de capital externo, un combate persistente a la exclusión y un profundo saneamiento institucional apoyado por órganos transnacionales de supervisión y vigilancia sobre el uso de los recursos.
A propósito del aporte de capital externo, se ha mencionado el gigantesco impacto que podría venir de alguna forma de Tobin tax. Reconozcamos, sin embargo, a pesar de sus efectos positivos, que no será suficiente frente a las urgencias ambientales y demográficas que penden sobre el mundo como otras tantas espadas de Damocles. Digámoslo rápidamente. Los países avanzados tienen dos opciones de largo plazo: atrincherarse detrás de producciones manufactureras cada vez menos sostenibles frente a la competencia del "tercer mundo" y defender el propio desarrollo relativo en contra del resto del mundo o liberarse progresivamente de manufacturas que podrían tener mejores usos en otras partes y, al mismo tiempo, acelerar su tránsito de una sociedad productora de bienes a una productora de servicios (de la ciencia-tecnología al cuidado ambiental, de las finanzas a los servicios de bienestar social) y de modelos de vida ambiental y social sostenibles.
Los costos de la centralidad norteamericana
Más allá del aporte democrático que Estados Unidos ha dado al mundo en diversos periodos de su historia, es en ese país donde se concentran hoy las mayores resistencias en el camino de la democratización de la globalización, para seguir con Barber. Resistencias que se materializan en la autocomplacencia de un estilo de vida que lleva el espíritu acumulativo y consumista a sus más altas expresiones (y mayores impactos ambientales) y en un unilateralismo internacional que va en camino exactamente contrario a la consolidación de instituciones globales con una mayor capacidad para regular el conflicto y mayores niveles de legitimación y eficacia.
Desde que John A. Hobson clamaba que Inglaterra redujera sus compromisos imperiales y mejorara sus indicadores internos de bienestar favoreciendo nuevas oportunidades tecnológicas, hasta cuando (con Beveridge y la independencia india) el país lo entendió, pasó casi medio siglo. La pregunta que se proyecta hoy hacia Estados Unidos es ¿puede permitirse el mundo medio siglo de espera frente a una persistente mezcla de espíritu ambiental escasamente responsable, individualismo consumista como modelo de vida universal y comportamientos de cowboy global?
Con distintas formas, en Europa y Asia oriental se han desarrollado experiencias de alta interdependencia regional que necesitan adquirir nuevas responsabilidades globales mientras alientan en su interior más amplios sentidos de identidad y de responsabilidad regional. Después de las Provincias Unidas en el siglo XVII, Inglaterra en parte del siglo XVIII y en el sucesivo y Estados Unidos en el siglo XX, el mundo, en la ola de la aceleración globalizadora, va hacia interdependencias intensificadas que ya no pueden ser pensadas ni, menos aún, reguladas desde un solo centro. El tiempo de las hegemonías universales de bases nacionales ha llegado al final de su recorrido. Que Estados Unidos no lo acepte no significa más que una gigantesca pérdida de tiempo en el camino hacia estructuras institucionales (regionales y globales) con más poderes y menos condicionadas por los ciclos políticos y los intereses estadunidenses.
La centralidad de EU en los sistemas de poder internacional (de la OTAN al FMI) se ha vuelto un factor de retardos reformadores, de tensiones innecesarias, de vinculación del mundo a los tiempos y visiones de un solo país y, por consiguiente, de mayor fragilidad sistémica. Es la pérdida de coherencia que anuncia un cambio de ciclo, según la termodinámica. Injusto o menos, EU garantizó por décadas un orden global; esta capacidad se ha deteriorado frente a la nueva complejidad del mundo. Dar al componente democrático de esta nueva complejidad bases más amplias de responsabilidad global y regional es una tarea que requiere que Estados Unidos acepte dar, progresivamente, sucesivos pasos atrás en términos de protagonismo global.
Sin embargo, las cosas van en sentido opuesto. Estados Unidos es todavía un "imperio" joven -a diferencia de la Gran Bretaña de 1947 o de la Francia que espera ocho años después de Dien Bien Phu para otorgar la independencia a Argelia en 1962- que no renuncia a sus espacios consolidados de poder internacional. Un país al cual le resulta difícil aceptar que el siglo XXI (probablemente) no será, como el anterior, el siglo americano. Europa, como fenómeno político (transitoriamente atascado) y China como fenómeno (por el momento) económico están ahí para indicar lo obvio: el futuro no será como el pasado. Estados Unidos necesita volver a ser un país "normal", si bien bajo la condición de primus inter pares (lo que no será simple considerando su actual peso económico, 28 por ciento del PIB mundial, y sus claras ventajas en conocimiento científico básico, finanzas y tecnología) y dejar crecer en el mundo nuevos sentidos de responsabilidad regional y nuevos espacios de una institucionalidad global más potencialmente autorregulada.
Contra la corriente
Las cuatro líneas indicadas por Barber serán para algunos un programa máximo y para otros un programa mínimo. Pero, sin entrar en esta discusión, es necesario reconocer que la izquierda se enfrenta a retos aun mayores: redefinir el bienestar (empujar el capitalismo hacia nuevos equilibrios fisiológicos con la democracia) y acelerar nuevas percepciones de responsabilidad global. O sea, explorar las posibilidades plásticas del capitalismo y reducir el peso global de Estados Unidos en la política internacional. Tareas ciclópeas, sin dudas. Pero el punto es: ¿puede el mundo (como inestable trabazón de sociedades) y puede el planeta tolerar algo menos?
En un cuarto ya ampliamente contaminado y fragmentado entre bienestar y pobreza, en las siguientes dos generaciones, se pasará de 6 a 9 inquilinos. ¿Cómo evitar que terminen por asfixiarse uno a otro o que intensifiquen sus antagonismos crónicos? Tarea de la izquierda es poner en campo ideas y decisiones difíciles (incluso electoralmente) para que lo anterior no ocurra. Una izquierda que no gane el debate cultural -entre especialistas y en la sociedad- sobre los cambios requeridos, que no pueda construir consensos sociales reformadores (a escala nacional y global), que no pueda difundir nuevos sentidos de urgencia colectiva, es una izquierda destinada a disolverse entre dos delirios evitables: el mercado como juez supremo o el retorno a algún pasado nacional (o regional) mítico y paranoico.
Dreamers without Borders , "The American Prospect", n°8-16, agosto 2005 e "Internazionale", n° 606, 2 septiembre 2005.
. Richard Layard, Happiness: lessons from a new science, Penguin Press, Nueva York, 2005.
Otros artículos:
Rodríguez Alcaine, Montiel y México
Cinco años de Fox
Izquierda en tiempos de globalización